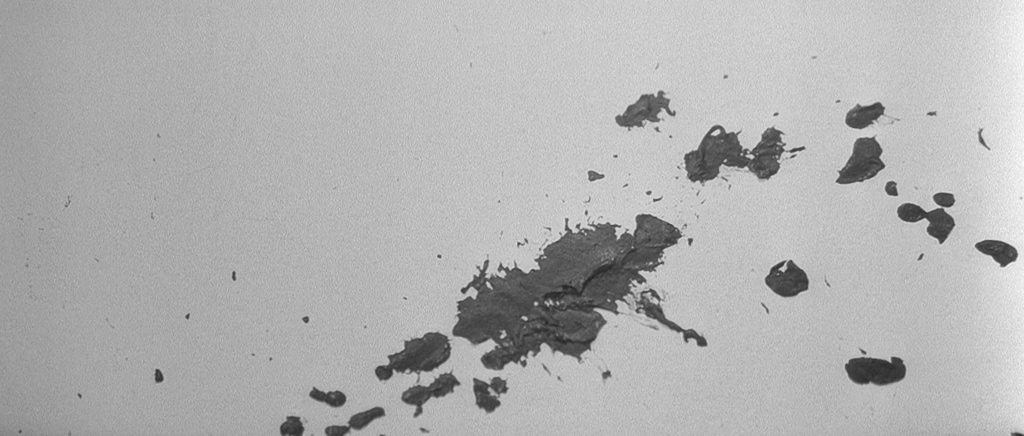Un amigo está haciendo una película y yo tengo un papel protagónico en ella. Graba escenas cuando puede, acumulándolas. No es un estilo Jonas Mekas de ir registrando el día a día; no. Mi amigo planifica rodajes pero espaciados en el tiempo, sin ningún apuro por terminar. Por ejemplo, hace dos años fuimos a Córdoba por un ciclo de cine y aprovechó el viaje para gestionar una escena en una librería de allá con una actriz de allá. También priorizó viajar en tren porque le rendía más como locación cinematográfica que un micro. No sólo acumula imágenes, también las va montando, ensaya variaciones de lo ya grabado y recurre a esas imágenes como oráculo de las escenas por rodar. Me intriga saber cómo está quedando pero también me aterra ver el material. Hace ya casi tres años que soy parte del proyecto. Quizás temo la posibilidad de ver las imágenes y no reconocerme. O peor: sufrir un ataque nostálgico por ese pasado que en su momento no aprecié y que ahora me parece un ícono de un pasado pretendido mejor. Pienso bastante en la cualidad temporal del proyecto: más allá de lo que pretenda narrar, por sus condiciones de producción ya narra de por sí el tiempo aconteciendo. Sé que todas las películas narran, en una suerte de grado cero del cine, el transcurrir del tiempo. Pero en estos casos, donde la urgencia de un rodaje planificado y la necesidad de estrenar cuanto antes no son factores importantes, pesa aún más: el tiempo no sólo transcurre, sino que se manifiesta espacialmente. Se acentúan las líneas de las arrugas y empieza a evidenciarse el mapa de la vejez sobre los rostros de quienes se prestan al registro. También los espacios en sí se modifican: se derrumban edificios, algunos se vuelven ruinas, otros cafés de especialidad, y así. La sintaxis del montaje cinematográfico se ve excedida por esto, o al menos este transcurrir mayor del tiempo se nota más allá de ella. De la misma forma que las películas largas (arriba de las tres horas de duración) “pesan” diferente, creo que como espectadores somos capaces de distinguir si una película fue hecha en un lapso grande de tiempo aún si su metraje editado dura, no sé, 40 minutos. El tiempo real se impone al tiempo del relato. O no, no es que se imponga, sino que lo acompaña y lo matiza, agregándole una capa de complejidad al discurrir inherente del tiempo que significa la cadencia cronológica, un segundo atrás del otro, sin que nada pueda evitarlo.

Cerca de casa hay una marquesina publicitaria que es constantemente “vandalizada”. Entre comillas porque no estoy seguro de la palabra. Podría usar profanada pero eleva y exagera el grado de ofensa la intervención sobre un afiche publicitario mundano. Esto es lo que sucede: alguien, cutter mediante, recorta palabras puntuales de los afiches que ahí se despliegan. Paso seguido por la cuadra, siempre me detengo a ver si hay algún afiche nuevo y verifico si ya fue intervenido. La última palabra recortada fue “Luna” de “Luna Park” en el aviso publicitario de una artista joven y aparentemente popular que desconozco. Me fascino pensando para qué usará esas palabras puntuales: si el mensaje se construye en el montaje de las palabras que va seleccionando o si el mensaje ya está armado y tan sólo recolecta las palabras para ilustrarlo. La primera vez que me di cuenta del recorte me acerqué a la marquesina y observé fascinado el interior del rectángulo eliminado. En sus bordes destacaban las hojas de los afiches del pasado que ya no se ven, de publicidades vencidas que ya no venden la última novedad o de recitales que ya acontecieron. La profundidad generada por la acumulación interna de papel me asemejó un cuerpo, y el recorte una herida. Aún así, el contorno generado por las publicidades viejas era una forma material de ver el paso del tiempo. Como cuando en las películas clásicas recurren al calendario deshojándose para graficar una elipsis temporal.
Hace poco fui a ver Andrei Rublev a la Lugones. Estaba sentado en mi lugar usual: segunda fila al medio. A la izquierda mi amigo Migue (el que está haciendo la película), a la derecha una butaca vacía que concedí compartir a modo de guardarropas con quien compartía su otro extremo. Se trataba de un señor en sus sesenta años de una elegancia minimalista consistente en suéter con camisa de colores complementarios (verde y rojos encendidos, en contraste ameno) y pantalones color beige. Anteojos de marco grueso con una opacidad que sugería una plata invertida en ellos. Sobre la butaca compartida reposaba un libro de Acantilado del que no distinguí título y autor. Todo en él sugería la etiqueta de “porteño culto”. Un tipo de personaje que por alguna motivo supongo está en extinción. Creería que escasean porque cada vez me topo menos con ellos. Y justamente, debido a la escasez, destacan más cuando aparecen. Quizás muchos de ellos abandonaron los rituales de recorrer las librerías de usados, tomar un café y ver la película del ciclo de turno. Quizás se entregaron a la comodidad de la entrega de libros por correo y la oferta virtual de películas en la soledad de sus casas. O quizás simplemente siguen yendo en otros horarios y ya no me los cruzo.


La cuestión es que daban Andrei Rublev y estaba este porteño culto a una butaca de distancia. Comienza la película y los intertítulos que separan los episodios en la vida del pintor viajero ruso señalan los años en los que transcurren. Cada vez que aparecía uno de estos años, o si los personajes hacían referencia a fechas, este señor (el porteño culto) susurraba algo. Al principio no entendí bien qué era lo que decía. Pensé erróneamente que largaba frases como: “Qué impresionante”, “Mirá vos”, “No se puede creer” hasta que noté que susurraba números. Tardé un rato largo en entender que los números consistían en la cantidad de años que nos separaban del momento representado en la película. Como si tuviera que decirlo para terminar de creer la distancia para con lo que veíamos proyectado a pocos centímetros de nuestra cara. Toda la película transcurrió de este modo: con la aseveración susurrada constante, certera y específica (ejercía bien la matemática, a diferencia de la mayoría de los cinéfilos que conozco) de la longitud temporal que nos colocaba a nosotros acá y a la representación cinematográfica allá. Una suerte de contraplano numérico y oral en relación a la película que ambos habíamos ido a ver.
Tiempo atravesado, tiempo contemplado. Ya sea el contorno del bloque de papel desechado o el susurro numérico del desconocido de al lado en la oscuridad de la sala de cine, ambas instancias vuelven visible aquello que a veces cuesta tanto ver: el tiempo transcurrido. Algo similar pasa cuando volvemos a ver a un amigo después de mucho tiempo. En la ausencia, en la elipsis, gana el contraste. Por el contrario, en la constancia de la presencia, el cambio acontece como un fundido encadenado largo e imperceptible. Sólo en los extremos (rodajes eternos, duraciones excesivas) se vuelve visible con facilidad la silueta del tiempo. Si no es imperceptible como la acumulación de afiches sobre las marquesinas de las cuadras. Ahí, en el corte, en el susurro, tomamos la distancia necesaria (extrema a su forma) para mirar lo transcurrido, lo acumulado. De la misma forma en que a veces es necesario cruzar a la cuadra de enfrente para poder contemplar un edificio en su totalidad. Sólo así, en la terapia de la distancia, caemos en la cuenta de las formas que puede cobrar el tiempo en su rastrillaje constante y eterno.