Hay muchos dilemas en los que el cine mexicano contemporáneo se encuentra actualmente, varios de ellos compartidos por cinematografías de otros países, pero en el contexto nacional, donde el acto de ir al cine aún goza de una cabal salud, eso no refleja necesariamente un bienestar del panorama general. Una cantidad considerable de gente acude al cine en México, incluso para películas que se consideran “de nicho” o “artísticas”, etiquetas que siguen limitando consumos y segregando públicos, pero el poder hacer una película se vuelve, en el panorama nacional, cada vez más complicado, tanto para fondearse como, incluso más, para exhibirla y recibir una distribución digna.
Al ver las películas que integran las competencias oficiales del Festival Internacional de Cine de Morelia y del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM), no los únicos pero quizá los más representativos de México, es posible percatarse de que así como existen fortalezas y derroteros prometedores, hay también limitaciones considerables que, aunque no necesariamente reflejan un estado de crisis —narrativa recurrente durante las últimas décadas no solo en relación al cine, sino a la política nacional—, sí muestran un estancamiento que demanda nuevas aproximaciones críticas.
La imposición melodramática, que en el caso del cine mexicano oscila entre la artificialidad y cierto acartonamiento televisivo, se hace patente en las películas que se aproximan más al realismo social. En Hombres íntegros de Alejandro Andrade Pease se devela una herencia franquista —del cineasta Michel Franco, cabe aclarar— que persigue un fin didáctico antes que uno artístico, apelando al factor shock como distintivo cinematográfico. Como muchas otras películas similares, y como si el cine se tratase de una agencia de ministerio público o institución rectora moral o ética, Hombres íntegros pretende “denunciar” la hipocresía de las instituciones religiosas educativas de élite y los valores que pregonan usando un crimen imprudencial como detonante, pero todo el interés se diluye en un estilo visual plano y meramente utilitario, tan aséptico y estéril como sus personajes principales.

Un problema similar aqueja a Sujo de Fernanda Valadez y Astrid Rondero, que sigue las ya muy transitadas pautas del coming of age, y a Violentas mariposas de Adolfo Dávila, película en la que un grafitero y una cantante de punk se conocen e inician un apasionado romance que se ve truncado por la irrupción de la policía capitalina y sus prácticas corruptas y criminales. Dávila dota a sus protagonistas de una rabia que los mueve, como al personaje de Alejandro Porter, o que los paraliza, como al de Diana Laura Di —quien se hizo merecidamente acreedora al premio a la mejor actuación femenina en el Festival de Morelia—, pero no logra transmitir esa misma intensidad al resto de los elementos que componen la película, comprometiéndose con una idea de realismo que no permite lugar a la invención o a una genuina ruptura, y que solo se permite expresar un enojo obediente.
Por otro lado, en Sujo se sigue durante una década la vida de un joven después de que su padre, un sicario, es asesinado. Ubicada en tres líneas temporales distintas, la película se posiciona claramente en la frontera entre un cine de alcance político/social y otro de aire intimista y personal que padece su propia zozobra. Rondero y Valadez pretenden equilibrar dimensiones dispares pero partiendo de sus extremos en lugar de encontrar los puntos donde se conectan. A diferencia de Sin señas particulares (2020), donde la misma linealidad del relato permitía que la irrupción de lo cotidiano fuese natural, en Sujo existe una atmósfera que vacila respecto a qué es más importante: si su mensaje o sus personajes, los cuales parecen estorbar más que acompañarse. Donde los mensajes quedan claros, las películas suelen diluirse.
En una vena similar, el cortometraje Elevación de Gabriel Esdras, parte de la Competencia de Cortometraje de Ficción en Morelia, filmado en una Guadalajara alarmantemente distópica, sitúa su relato en un México futurista que arroja los miedos más latentes de su presente: un país completamente militarizado arropado por un estado fascista. Esdras recurre a elementos de ciencia ficción y a una notable economía de medios para demostrar que se pueden atajar problemáticas sociales vigentes con las armas más efectivas del cine, aquellas que no viven en la pedagogía sino en la rebeldía del riesgo, aún si este no es del todo exitoso.
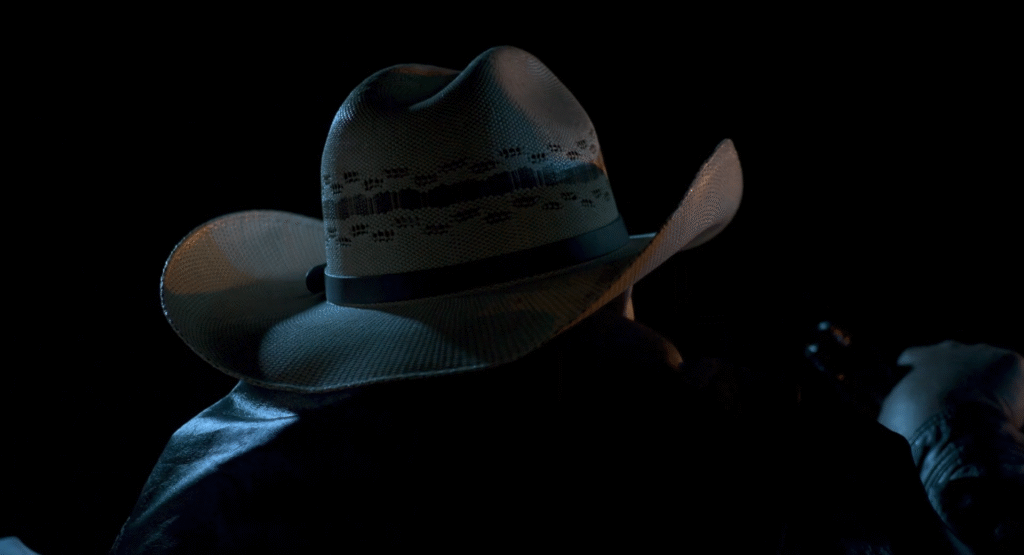

Sin embargo, están también los trabajos que no precisan de un mensaje político o social trascendente o “importante” para justificar su existencia, basados en una idea de humanismo que pone en su centro la interacción humana, algo quizá más esencial para recomponer el tejido social. Por ejemplo, en El hijo de su padre, el cineasta Aarón Fernández discurre sobre las dificultades de la paternidad en un tono modesto y, presumimos, cercano a su realidad. De manera pulcra y adusta, Fernández presenta a un hombre (Daniel Damuzi) literalmente atrapado entre dos formas de paternidad: la que busca reconciliarse con un pasado doloroso y otra que intenta cerrar la brecha generacional con su pequeño hijo.
Si la película de Fernández se estructura alrededor de la paternidad, La eterna adolescente del director tapatío Eduardo Esquivel, estrenada en FICUNAM, lo hace alrededor de la maternidad. En este caso se usa una reunión familiar en Nochebuena como un catalizador en el que los vínculos familiares se reparan en la tradición del melodrama familiar clásico del cine mexicano, pero con variaciones y adaptaciones contemporáneas que le dan una identidad distintiva. Esquivel ve en las fotografías, los vídeos y las canciones —las pequeñas cosas de la vida, como dice la canción de Amanda Miguel que resuena a lo largo de la película— una forma de vincularse que mantiene la cohesión familiar, incluso cuando sus miembros se han alejado tanto físicamente como los de la familia de Gema (Magdalena Caraballo).
La eterna adolescente cuenta con una pluralidad en las caracterizaciones que moderniza la imagen familiar legada por los clásicos que Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo o Juan Bustillo Oro construyeron, la misma que Felipe Cazals, Arturo Ripstein, Jorge Fons o Jaime Humberto Hermosillo diseccionaron —o, incluso, destruyeron—, para que después cineastas como Maryse Sistach o Benjamín Cann trataran de ensamblarla nuevamente, hasta llegar a la imagen de la familia mexicana contemporánea presente en películas como Tótem (2023) de Lila Avilés o Sobreviviendo a mis XV (2023) de Chava Cartas. Con aire almodovariano, Esquivel amplía el álbum familiar del cine mexicano.
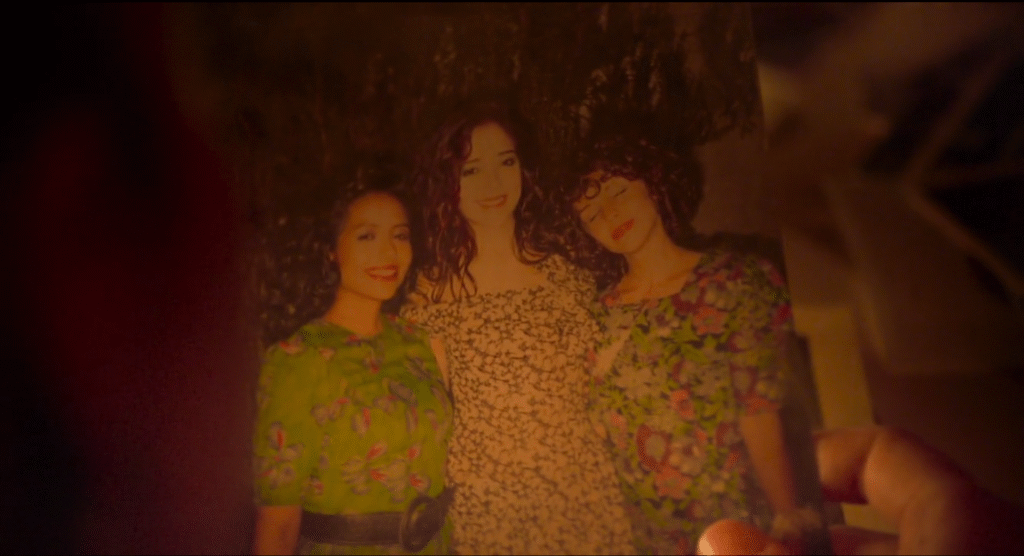
La cotidianidad casi documental que se ve en las películas de Fernández y el colorido realismo de la de Esquivel se abocan a una tradición discreta pero latente entre varios cineastas contemporáneos como Claudia Sainte-Luce, Fernando Eimbcke o Samuel Kishi. Dicha cotidianeidad, a pesar de su valor intrínseco, difícilmente encuentra el aprecio de los públicos masivos, quienes buscan en la ficción “que pasen cosas” o, lo que es lo mismo, situaciones fuera de lo ordinario; aunque veamos a una cuidadora que encuentra un refugio en sesiones de baile en Hasta que el alma baile de Karla Oceguera, un breve encuentro veraniego en la provincia de Aguacuario de José Eduardo Castilla Ponce, el nacimiento de la envidia en Viaje de negocios de Gerardo Coello Escalante o el tirante y enigmático drama que separa a dos jóvenes hermanos en Intentos fallidos para abrazarse de Sergio Díaz Ochoa, no es raro que escuchemos afirmar con vehemencia que en estos cortometrajes no pasa nada, cuando en realidad en todos ellos se desenvuelve nada menos que la vida misma. Ahora, ¿hay mérito cinematográfico en ese ejercicio?
Como ejemplo de dicho mérito, valdría aquí mencionar lo que se presenta en Say Goodbye de la editora Paloma López Portillo, que en su ópera prima sigue a los miembros de la familia Vargas Carrillo que viven en Salt Lake City. López Portillo estructura su película como una sucesión de pequeños episodios, rigurosamente filmados y compuestos, algunos de los cuales bien podrían haber salido de las páginas de Raymond Carver, particularmente las secuencias en las que Sol, la hija de la familia, se conecta a sus sesiones de psicoterapia virtuales. En Say Goodbye se asoma el ominoso fantasma de las desapariciones en México de una manera sutil, sin enunciarlo explícitamente a la manera de otros cineastas y documentalistas, sino manifestando la idea de ausencia en cada secuencia de la película. Aquello que desestructura la vida de la familia es la desaparición del padre, cuya presencia fantasmagórica inunda los silencios de manera contundente.
Si la ausencia del padre es palpable en Say Goodbye, en Deshilando luz de Valentina Pelayo se busca resarcir la ausencia física de una madre haciendo uso de recuerdos contenidos en objetos e imágenes para explorar su identidad y, quizá, para conocerla mejor a través de los vestigios que la muerte deja. Deshilando luz es un ensayo fílmico que pretende armarse igual que una prenda, es decir, haciendo un cuidadoso bordado que une cada viñeta que entrelaza a la cineasta con su madre, la artista textil Elsa Atilano. Si la madre trabaja con el hilo, la hija trabaja con el cuadro, una idea táctil de la imagen que revive a los ausentes y que trata de dotar de sentido a la pérdida. Deshilando luz tiene ideas conceptualmente ambiciosas que buscan sacar de la parálisis y la pereza formal al cine que se apoya en la imagen de archivo y los entornos familiares para emprender la búsqueda, no tanto de una autoría, sino de una metodología nueva para aproximarse a la imagen.


Podríamos decir que el mérito cinematográfico no lo otorga la respuesta de los espectadores ni de la crítica —sector cada vez más difícil de identificar—, sino el alcance que esas exploraciones tienen en la creación de una obra que va creciendo hasta volverse personal y distintiva sin necesidad de recurrir a las trampas del artificio ni caer en la seducción de la estandarización estética para definir lo que es “autoral”. Por ejemplo, en Chicharras, el segundo largometraje de la cineasta oriunda de Oaxaca Luna Marán, se plantea una película de “autoría colectiva” sobre una individual. En ese sentido, Chicharras no pertenece a su cineasta tanto como a su comunidad. Con cierto espíritu del cineasta y antropólogo francés Jean Rouch (Chronique d’un été, 1959), Marán deja que los miembros de la comunidad actúen para la cámara una situación que afecta a toda la población de San Pablo Begu, quienes deben decidir si aceptan un proyecto que podría afectar la vida de todo el pueblo. Aunque de naturaleza coral, Chicharras concentra su atención en dos trabajadoras municipales, la regidora y la topila, a quienes nos acercamos en sus diferentes facetas.
En Chicharras, la carencia de cierto rigor formal se busca compensar con un sentido único de familiaridad y calidez, donde la tensión dramática se resuelve en camaradería, como cuando, en la escena inicial, un grupo de pobladores impiden el paso de los constructores. Marán y su comunidad parecen rehusarse a crear una situación violenta que alimente cualquier tipo de morbo. Al contrario, cada una de las personas —no personajes— de la película teje una red con familiares y otros miembros de la comunidad, que quedan bien ilustrados en secuencias como aquella en la que una maestra explica el período menstrual a sus alumnos. Existe, entonces, un punto de vista específico desde donde se posiciona la película, sumado a los breves interludios que, a falta de una mejor palabra, podríamos llamar “experimentales”, en los que inevitablemente asoma la decisión de una cineasta.
En la tradición más clásica del direct cinema, Un lugar más grande del documentalista Nicolás Défossé nos adentra en el pueblo de Tila, al sureste de Chiapas, para mostrar las dificultades en las que se encuentran las aldeas que adoptaron el autogobierno después de haber expulsado a las policías y ayuntamientos locales. Con un acercamiento más académico que artístico, Défossé se centra en transmitir un sentido de colectividad basado en la identidad de los habitantes de la región maya ch’ol, exponiendo no solamente un aspecto político sino también una preocupación por presentar las creencias y cosmovisiones sin un afán de folclorizar ni exotizar. Existe primordialmente un interés social en el documental, aún si de vez en cuando se presentan ciertos interludios que podríamos llamar “líricos”, de la mano del notable trabajo del cinefotógrafo chiapaneco Xun Sero.

Tanto Chicharras como Un lugar más grande tratan de posicionarse en un lugar en el que la autoría es cedida a los grupos que exponen sus luchas autogestivas, pero inevitablemente existe una intervención, desde que se decide filmar en un lugar y tiempo específicos hasta la elección de lo que va a quedar en el corte final. ¿Puede entonces existir genuinamente una película colectiva, o al menos una en la que se logre prescindir completamente de una visión personal?
Una tentativa de respuesta se esboza en Sex Panchitos del “resucitado” documentalista Gustavo Gamou, quien tras once años de ausencia después del bien recibido El regreso del muerto (2014) se adentra en los barrios y colonias de Tacubaya en la Ciudad de México para mostrar que la rebeldía y el peligro también se enfrentan a los duros embates del tiempo. Sin ninguna condescendencia, cinismo o ironía, Gamou estructura el documental alrededor de tres miembros de la pandilla Los Panchitos, que en la década de 1980 aterrorizaron a la Ciudad cometiendo diversos actos vandálicos y delictivos.
Enemigos declarados del entonces presidente José López Portillo, Los Panchitos se convirtieron en íconos urbanos con una mitología que ya había sido explorada en la década de su apogeo por cineastas como Gregorio Rocha, Sarah Minter o Andrea Gentile en hitos cinematográficos contraculturales como Sábado de mierda (1988), Nadie es inocente (1986) y La neta, no hay futuro (1987). Gamou muestra cómo, a casi cuarenta años de su apogeo, Los Panchitos ahora son padres de familia, abuelos o miembros reformados de la sociedad civil y activos participantes de una comunidad vivaz. En una de las secuencias más conmovedoras del documental, uno de los miembros de la pandilla se quiebra frente a un Cristo mientras le implora perdón. “¡Perdóname, papacito!”, dice entre lágrimas mientras la cámara lo contempla casi tan impasible como la imagen cristiana que se alza sobre él. La cámara se torna invisible para todos los que aparecen en el documental y es ese sigilo el que permite que surja algo más real, o tal vez solo sea parte del acto de un grupo urbano acostumbrado a un tipo específico de performatividad. Si antes era la criminalidad, ahora es la civilidad y la integración en la comunidad y vivir de la ficción por ellos creada.
Por su parte, en ese transitado lindero entre el documental y la ficción, La raya de la cineasta oaxaqueña Yolanda Cruz expone la llegada de un refrigerador —un elemento externo— como un detonante que activa diferentes tramas. Cruz busca replicar una experiencia que se podría vivir en cualquiera de los muchos pueblos que se conocen como “la raya”: la imposibilidad de ver un futuro en la vida comunitaria, el dejarse engañar por las promesas de una prosperidad que nunca llega, y la vida de padres, esposas e hijos que se desenvuelve sin la presencia de muchos de los hombres en edad productiva.


Trabajando con la comunidad de Cieneguillas en un esquema de cooperación, La raya usa la ficción como una suerte de amuleto que permite atraer a los habitantes ofreciéndoles la oportunidad de interpretar versiones de ellos mismos o de otras personas que conocen. La raya mantiene un espíritu familiar y puro que es hasta cierto punto ingenuo a juzgar por el asombro con el que contempla un elemento extraño como un refrigerador, no por su mecanismo o apariencia, sino porque permite a los personajes reflejarse y con ello da lugar a la irrupción de los mecanismos propios de la ficción, como la presencia de actrices profesionales como Mónica del Carmen, o el hecho de seguir las pautas marcadas por un guión y una realizadora.
La ficción parece indisociable de cierto sentido de control centralizado en una persona, del cual el género documental tampoco es ajeno, pero existen ciertos ejemplos en los cuales la “autoría” puede ser genuinamente compartido por un grupo de personas, más allá de sus contribuciones concretas, en la creación de una obra que no pertenece a nadie. Lázaro de noche, que compite en ambos certámenes fílmicos, se une al resto de las películas en la filmografía de Nicolás Pereda, en las que junto a su grupo de actores trabaja sobre la cada vez más inexistente frontera de lo real y lo ficticio, donde también se difumina la noción de autoría. En una de las primeras secuencias, Gabriel Nuncio interpreta a un alter ego del mismo Pereda que, pomposamente, le dice a los actores que la audición para un papel comienza desde el momento en que “cruzan la calle para llegar al punto de encuentro”, y que su proceso es aquel de permitir que el personaje se convierta en el actor. Con cierto dejo de autoironía, después de una década Pereda continúa manteniendo una naturaleza lúdica que, aunque dispar, difícilmente se repite a sí misma, a pesar de contar regularmente con el mismo ensamble de actores.
Tomando como punto de partida un “plagio” de Aladino —y quizá un poco de Macario (Gavaldón, 1960) y de algunas de sus películas previas—-, Pereda se mantiene a sí mismo en un cine joven que se va haciendo consciente de su propia maduración, con la que inevitablemente llega una metamorfosis. Esa mutación se concretó en la figura del actor Lázaro Gabino Rodríguez, quien ha escrito profusamente sobre el trabajo actoral y lo ha ejercido de forma crítica y lúdica en las obras de su grupo Lagartijas tiradas al sol. Tanto el cineasta como el actor pasan por un proceso de ensayo perpetuo, un esbozo inacabable que encuentra concreción en su aparente carencia, la cual hace pensar que el cine de Pereda es deficiente cuando, en realidad, su “improvisación” es el resultado de un riguroso proceso de planeación y reflexión que desea pasar desapercibido.

En una vena similar, el artista mexicano Miguel Calderón crea un ejercicio lúdico peculiar con Ajuste de pérdidas, en la que conocemos a Pedro, un ajustador de seguros que decide abandonar esa profesión y dedicarse al mercado del arte contemporáneo. Equiparando los mundos del arte con los de los seguros, Calderón encuentra una similitud muy pertinente: la estimación de valor en aquello que no es calculable bajo parámetros bien definidos. Es justamente en la especulación donde Ajuste de pérdidas articula su discurso, que también toca la violencia que azota al país desde hace décadas. Invocando el diálogo de verdad y mentira de Orson Welles en F for Fake (1974), la película de Calderón juega con las nociones de realidad y ficción hasta el último momento, llevando al espectador a cuestionarse si todo lo que ha visto y escuchado durante la hora previa era el ensayo de una película, un riesgo perfectamente calculado por alguien que piensa más como ajustador que como artista.
Donde Pereda y Calderón discurren sobre lo real y lo ficticio, así como sobre el ejercicio actoral, el cineasta tijuanense Diego Hernández muestra que esa frontera es lo suficientemente amplia como para poder contener pedazos enteros de vida. Después de Los fundadores (2021) y Agua caliente (2022), Hernández continúa trabajando sobre una versión ligeramente ficcionada de sí mismo, a la manera de cineastas como el italiano Nanni Moretti, en Un techo sin cielo. La película presenta al cineasta viviendo con una hipersomnia a la que incesantemente busca una cura ayudado por una amiga que está montando una obra de teatro y que, por su parte, no puede dormir. A partir de estas condiciones relacionadas con el sueño —que evocan sutilmente al Cementerio de esplendor (2015) de Weerasethakul— Hernández crea un imaginario personal usando nubes, perros, plantas y varias otras cosas sin chiste —como dice la amiga de Diego— para plantear un cuestionamiento legítimo: ¿por qué nos consideramos tan irrelevantes? El trabajo de Hernández podría parecer austero e incluso, para algunos, solipsista, pero aquí no hay ego ni pretensiones de grandeza sino honestidad y transparencia, que son capaces de permear cualquier falsa dicotomía entre realidad y ficción. Es un asunto de naturalidad. Ya bien decía el pintor Paul Cézanne que pintar es más que copiar servilmente el objeto representado, es captar armonías entre varias relaciones y Un techo sin cielo no es más que eso: la armonía que une la vida y el cine.


En el polo opuesto, pareciera que el cineasta Alonso Ruizpalacios desea fervientemente que su proceso creativo no solamente sea visto sino celebrado y elogiado por sus desbordantes despliegues de virtuosismo y preciosismo en La cocina, una película en la que resulta tentador pensar que el protagonista, un impulsivo chef de un restaurante en Nueva York (interpretado con lujo de neurosis por Raúl Briones) funge como un alter ego del mismo cineasta y que comparte con él varios dilemas y condiciones.
En La cocina, Ruizpalacios usa una prístina fotografía en blanco y negro, monta dos planos secuencias que transmiten vívidamente el estrés de días caóticos en una cocina, e incorpora a su lista de colaboradores a la actriz Rooney Mara, quien hace un papel meramente funcional y con poco margen para operar, porque la principal estrella, antes que la película o cualquiera de sus elementos, es el cineasta. Al menos se reconoce la sensatez de no elegir un restaurante de alta cocina y decantarse por un restaurante ordinario para desarrollar su historia, porque hace las aspiraciones del chef interpretado por Briones aún más patéticas. Sin embargo, La cocina es una película de desplantes, berrinches e impulsos que detrás de su estridencia visual y narrativa oculta la inseguridad de un cineasta demasiado preocupado por demostrar sus capacidades. Aquí la “autoría” se convierte en un yugo de autoindulgencia excesiva y frustrante.
Cabe mencionar un punto medio entre el estilizado histrionismo tanto actoral como visual de La cocina y la naturalidad ficticia de Lázaro de noche o Un techo sin cielo. En el cortometraje Spiritum, el cineasta Adolfo Margulis vuelve al centro de recuperación donde estuvo internado para presentar de manera ficcionalizada sus propias experiencias utilizando tanto actores profesionales como internos reales. La distorsión en la percepción y el aturdidor entorno de un centro de rehabilitación es construido con agudeza por Margulis, quien junto con sus actores Andrés Delgado, Noé Hernández y particularmente Juan Luis Medina, y filmando en formato de 35mm, crea una visión distintiva de una experiencia personal. Aquí la autoría no funciona como una búsqueda predeterminada sino como un hallazgo incidental.
Hay un último grupo de películas que, más que pensar en las posibilidades de la autoría personal, consideran que la libertad “autoral” se ejerce dentro —y fuera— de los confines de géneros cinematográficos diversos. Por ejemplo, en Cuento de pescadores de Edgar Nito existe una mezcla altamente volátil de elementos, creando una obra singular que batalla para mantener la cohesión pero que, a pesar de su desmesura, produce una atmósfera y ritmo raras veces conseguidos en las películas mexicanas contemporáneas.
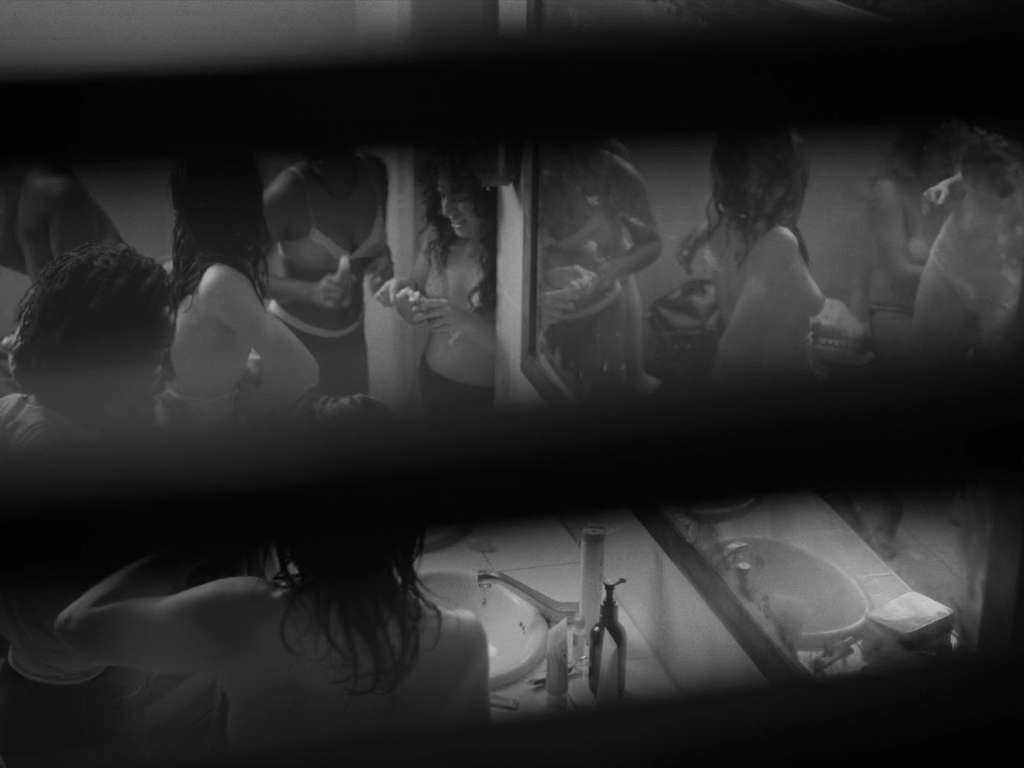

Nito parte del folklore y la mitología local para construir un mosaico de historias que se desarrollan alrededor del lago de Pátzcuaro en Michoacán, en las que la presencia de una entidad malévola de origen purépecha conocida como La Miringua materializa las pulsiones humanas más oscuras, asociadas a lujuria, deseo, muerte y miedo. Nito coescribe el guión con Alfredo Mendoza y reimagina una leyenda popular usando rasgos específicos tanto del género del terror como del melodrama más desbordante —a la manera de La noche de los mayas (1939) del gran Chano Urueta— y del terror anclado en mitos y folklore, como el de Muñecos Infernales (1961) de Benito Alazraki. Mostrando una ambición motivada por el éxito de su película anterior Huachicolero (2019), Nito oscila bruscamente entre géneros e historias con el mismo arrebato e impulsividad que sus personajes, lo que hace a Cuento de pescadores un relato de trazos bruscos pero singulares, que no buscan la incorporación de tendencias contemporáneas del género sino su integración a tradiciones narrativas y fílmicas bien afincadas.
Un sentido similar de integración permea en dos películas que integran escenarios y personajes locales y, hasta cierto punto, “ordinarios”, que toman elementos abiertamente fantásticos para potenciar sus narrativas por encima de cualquier mensaje. En el cortometraje Impronta, del joven cineasta Rafael Martínez García, se presenta un México futurista en el que existe un servicio que permite revivir tres minutos de la vida por un máximo de tres veces, y este dispositivo es utilizado por una mujer para recordar la última vez que tuvo contacto con su hija antes de su desaparición. El cortometraje, a pesar de sus limitaciones, ficcionaliza un tema sensible a un doloroso y vigente padecimiento del país desde un lugar que no se percibe arribista y que equilibra su dispositivo fílmico con cierta resonancia política. Impronta pone en el centro a sus personajes antes que a su mensaje. La ficción sirve a la realidad, y la potencia en lugar de simplemente reproducirla.
Finalmente, en Gizmo, del cineasta oriundo de Guanajuato Everardo Felipe, se crea una mitología propia multirreferencial que va desde escritores y cineastas mexicanos como Guillermo Fadanelli o Amat Escalante hasta True Detective o Thomas Pynchon, pero que conserva su propia singularidad. Filmada en diferentes formatos, y siendo una película que crece en cada visionado, Gizmo es más que la suma de sus referentes y, así como Impronta o Cuento de pescadores, no busca una mera imitación de estilos o tropos de sus insacudibles referentes, sino que parte de ellos y asimila de forma orgánica esas formas y gestos locales.
Quizá desde esa asimilación más que de la mera imitación se puede pensar en expandir posibilidades para una cinematografía que parece estancada si solo se atiende a sus producciones más grandes o a las más vistas, pero que encuentra la autoría en los lugares más pequeños, donde cabe todo aquello excluido por el dinero y la visibilidad; un cine que se defiende y existe desde sus propios términos y no desde una demanda ajena, comercial o política, aunque indeciso entre el hambre de reconocimiento y la defensa de una visión personal. Una disyuntiva en la que muchas películas sucumben y pocas salen inmunes.

Jorge Javier Negrete (Ciudad de México, 1989) es Psicólogo Clínico. Actualmente cursa estudios de Antropología social. Co-fundador de la página Butaca Ancha, co-editor de la revista impresa El Cine Probablemente y del libro Espectáculo a diario que acompañó la retrospectiva de cine popular mexicano en el Festival de Locarno de 2023. Co-conductor del programa Derretinas en Radio UNAM. Colaborador en diversos medios impresos y digitales. Videoensayista.