Hace pocos días, en la presentación porteña del libro La década perdida de José Luis Visconti, se nombró, ya no recuerdo a raíz de qué, la película Plata dulce, aquel producto Aries filmado durante los últimos coletazos de la última dictadura donde una familia de clase media se ve tentada, de la mano de un chanta que aparenta ser un gran señor de los negocios, a trocar su fábrica de botiquines de baño por una incursión en el mundo de la especulación financiera. Más allá de la opinión que uno tenga sobre la película, se señaló que es posible entender por qué hoy, a 42 años de su estreno, sigue siendo una referencia para pensar el impacto de los cambios económicos en la vida cotidiana de los argentinos. La razón es simple: es un tema que a duras penas fue trabajado por la ficción durante las últimas décadas. Podrían citarse, es verdad, algunas películas, mejores que la de Fernando Ayala, donde el dinero y/o la economía tienen un lugar central, como Mauro (Rosselli, 2014), Cambio cambio (García Candela, 2022) o los cortometrajes de Francisco Lezama y Agostina Gálvez, pero Plata dulce sigue marcando una diferencia sustancial, o más bien dos: se trata de una película de alcance masivo cuyos protagonistas son figuras arquetípicas de la clase media local construidas a la luz de un costumbrismo que habilita una identificación fácil por parte del espectador promedio. Esto no la vuelve mejor, y ni siquiera necesariamente buena, pero sí memorable en términos colectivos, como pasa con todas o casi todas las obras que logran combinar un tema candente, identificación con lo que entendemos que es “lo argentino”, una estética accesible, líneas de diálogo efectivas y memorables, el momento de estreno justo y una difusión más justa todavía.
Durante la presentación, Nicolás Prividera, que compartía la mesa junto a Clara Kriger y el autor del libro, dijo —cito de memoria— que “lo que hace falta son más películas que den vuelta la cámara”. En Plata dulce el personaje de Gianni Lunadei, Arteche, es, como señalé más arriba, un chanta, un garca, un tipo que usa a un pobre ingenuo para que ponga la cara —y la firma— en una serie de empresas dudosas que, sabe bien, pueden derrumbarse en cualquier momento una encima de la otra como un castillo de cartas. La cámara de Ayala gira para mostrarnos a un hijo de puta. A un hijo de puta, en todo caso, más o menos querible y simpático (no por nada lo interpreta Lunadei). A diferencia de tantas otras películas de los 80, década pletórica en policiales y films carcelarios, en Plata dulce se cometen crímenes pero no se ve una sola arma, nadie corre riesgo de morir, nadie es violentado físicamente. Un poco el chiste es ese: en el nuevo mundo neoliberal, el que la dictadura estableció firmemente después de la erradicación física de miles de militantes y personas dispuestas a luchar por ideales de justicia e igualdad, ya no es necesaria la violencia física; la económica alcanza y sobra para destruir, y tiene la virtud de que ideológicamente fluye como el agua.


La villanía política no estaba presente solo en las ficciones: pocos años después del estreno de Plata dulce, ya en democracia, Carlos Echeverría filmó una de sus obras maestras, Juan, como si nada hubiera sucedido. Ahí, durante la búsqueda incansable de información sobre Juan Marcos Herman, el único desaparecido de Bariloche en la dictadura 76-83, Echeverría y Esteban Buch no solo entrevistan a sus padres sino que también confrontan con distintas figuras políticas, militares y policiales de la ciudad en entrevistas que, por momentos, alcanzan niveles de tensión insoportables —hoy en día cuesta dimensionar hasta qué punto la decisión de “dar vuelta la cámara” implicaba un riesgo verdadero para el equipo de la película—. Da la impresión de que Echeverría dejó un legado más palpable que Ayala. En el año 2009, en un texto muy leído y comentado, Roger Koza se preguntaba por el lugar de la política en la ficción argentina de los últimos años (es decir, de hace quince años). Planteaba que son muchos los documentales argentinos que abordan temas políticos, pero que por distintas razones —una de las cuales es que “el público elige la ficción”— es necesario cuestionar las dificultades de la ficción argentina para elaborar miradas políticas del mundo o, como señala en el caso de La sangre brota (Fendrik, 2008), una “articulación política capaz de resignificar lo que [la película] sí describe e intuye como síntoma social”.
Tanto Plata dulce como Juan… fueron proyectadas en el FICER, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, en diferentes ediciones. La decisión de proyectarlas es un posicionamiento político: una invitación a sostener la antorcha de la memoria; a tomar consciencia de que, aunque muten nombres y rostros, el pasado nunca se va del todo. El film de Ayala, además, al igual que Tiempo de revancha y Nazareno Cruz y el lobo en ediciones previas, fue proyectada al aire libre, en el patio de comidas construido en el predio de La Vieja Usina que, año tras año, funciona como punto de encuentro. Para más de un espectador incauto, o demasiado joven, la creciente corrupción del Carlos Bonifatti de Luppi y los efectos de la bicicleta financiera —hoy conocida bajo el nombre mucho más elegante de carry trade— en la vida de una familia cualquiera pueden haber sido descubrimientos inesperados bajo la luna paranaense.

Formas de la intimidad
Es frecuente leer o escuchar, cuando se habla de cine contemporáneo, sobre el famoso repliegue hacia lo íntimo, particularmente tangible si se lo compara con la confianza de hace medio siglo atrás en el encuentro entre el arte y la política. No sé si tiene demasiado sentido detenerse a reflexionar sobre algo que ya fue analizado tantas veces en otros lugares —no olvidemos que se supone que esto es una cobertura de un festival, y este tipo de textos implican una cierta urgencia—, pero sí vale la pena destacar que lo primero que se aprecia cuando se revisa la programación del 6° FICER es que en la actualidad esa confianza sigue viva, aunque con características nuevas y particulares. Es posible encontrar documentales, y alguna que otra ficción, que pretenden expresar, con distintos niveles de contundencia, una mirada ideológica del mundo; mirada que en algunos casos pasa por la denuncia o la resistencia y en muchos otros por un universo conceptual de otra densidad política: el de los encuentros, los abrazos, los afectos, la trinchera en un sentido menos político que emocional. Por fuera de algunas notorias excepciones —notorias por su éxito de público y su visibilidad más allá del mundo cinéfilo—, el cinismo, fuerza avasallante en el cine contemporáneo internacional de las últimas décadas, apenas tiene lugar en el cine argentino independiente.
El material de archivo, presencia inevitable en los festivales de cine durante los últimos años, tuvo un lugar de honor en el FICER: Senda india, tercer largometraje de Daniela Seggiaro, construido casi exclusivamente a partir de grabaciones en video realizadas en 1991 por el joven wichí Miguel Ángel Lorenzo, se llevó el premio a mejor película y también el Ojo Pez, otorgado por el voto del público. Las grabaciones de Lorenzo, que no habían circulado de forma pública hasta el estreno del film, fueron realizadas con el objetivo de registrar una serie de pericias antropológicas que intentaban demostrar que la comunidad wichí era propietaria legítima de territorios del noreste de Salta. La decisión de Seggiaro de casi no interrumpir el material de archivo con filmaciones actuales —exceptuando el plano final y alguno más, el único agregado son placas negras informativas y poéticas y grabaciones sonoras de entrevistas a miembros de la comunidad— atenta contra la muy contemporánea noción de la multiplicidad textural y posiciona a la película lejos de los grandes gestos conceptuales: ni mixturas posmodernas ni clasicismo expositivo, lo que importa es el contenido, el famoso “darle voz a los que no la tienen”. Gracias a ese movimiento podemos acceder a la intimidad de los wichí con una profundidad inimaginable para cineastas como Jean Rouch o Jorge Prelorán. Si bien esto no nos habilita a hablar de cine verdad ni ninguna otra naturalización ingenua, el hecho de que Seggiaro sea la responsable de seleccionar y organizar las imágenes —en principio contaba con unas cuarenta horas de material— pero no de crearlas implica una diferencia de peso.
Si la forma elegida por la realizadora señala un camino de compromiso y comprensión, lo más revulsivo de la película aparece, por momentos, en el propio material, como cuando los wichí, reunidos en una cocina conversando, se ríen de que en una reunión —posiblemente con personas del gobierno— afirmaron que uno de ellos, ligeramente mayor que el resto, era el sabio de la comunidad, “porque era el más viejo, y los más viejos [supuestamente] son los sabios”. El gesto es simple: tomar un lugar común de los europeos o descendientes de europeos sobre las comunidades indígenas, siempre presentado como dato científico, es decir como verdad indudable, y usarlo para elaborar una mentira que luego permite la burla en privado. La creación de códigos internos, por ejemplo a través del humor, permite fortalecer los lazos ante el avance del sector dominante. Es un gesto de resistencia pequeño, casi íntimo, que funciona a la par de uno mayor: el desarrollo de la investigación antropológica en el marco de un litigio judicial.


En otras películas pueden apreciarse estas formas de la intimidad, entendidas muchas veces como actos de rebelión por derecho propio, en algunos casos complementadas con apelaciones a la lucha política, que tantas veces tiene forma de resistencia y tan pocas de contragolpe —para eso, en estas épocas oscuras, sería indispensable entrar en el terreno de la ficción, e incluso de la fantasía, como en los minutos finales de Sexo desafortunado o porno loco de Radu Jude, por nombrar a una película más o menos reciente—. Al menos un contragolpe, sin embargo, se pudo ver en el FICER. Álbum de familia, el primer documental de Laura Casabé, conocida desde hace años en el terreno del terror y el fantástico —en Argentina, un micromundo específico y casi autónomo—, cuenta la historia de Claudia Pía Baudracco, militante clave de los derechos travestis y trans durante los 90, fundadora de ATTTA e impulsora de la Ley de Identidad de Género. En su recorrido se expresa un arco político narrado en el documental en dos segmentos más o menos diferenciados: el recuerdo de las épocas duras —persecuciones policiales, comisarías, disputas con vecinos del barrio, causas armadas, la cárcel—, que podríamos llamar el período de la sangre y el sudor, y luego la celebración del reconocimiento —viajes laborales, gestiones, reuniones con políticos, militancia con una pata institucional—, que vendría a ser el período de los aplausos y las medallas. La etapa de resistencia resulta, en el documental, mucho más vital que la del triunfo o contragolpe. En parte, tal vez, porque la primera sección es la que tiene más humor y sorpresas; en parte, porque cinematográficamente los panegíricos solo funcionan dentro de cierto código muy específico, dominado por algunos cineastas clásicos norteamericanos (y a veces ni siquiera). O, tal vez, porque en esa primera parte de fiestas y padecimientos cotidianos aparecen algunos villanos. Los vecinos de zona norte que, a mediados de los 90, alquilaron un trencito de la alegría para atravesar la ciudad disfrazados, a modo de repudio abrasivo contra el ejercicio de la prostitución travesti en el barrio, generan un rechazo que es, también, fascinación. En ellos el padecimiento histórico de las trans cobra forma concreta, material. Y no hace falta ser baziniano para entender que en el cine, con frecuencia, las cosas concretas y materiales gozan de una fuerza superior al de las elisiones sofisticadas.
Que algunas de las mejores películas del FICER estén enfocadas en jugar con las distancias entre los cuerpos, a través de una danza de abrazos, cariños, distanciamientos y tiernas batallas verbales, puede pensarse, por qué no, como un síntoma de la época. Es el lenguaje de los afectos que hoy, al menos de este lado de cierta línea de demarcación, hablamos mejor. Me refiero, concretamente, a Sombra grande, el último largo de Maximiliano Schonfeld, una de esas películas abiertas y placenteras que parecen ubicarse más allá de los eternos debates en torno a la hibridación ficción-documental; Los espejos de la naturaleza, un viaje fascinante de Gabriel Zaragoza por los caminos del naufragio artístico, y tal vez no solo artístico, que parte de un proyecto documental sobre una instalación del músico Ernesto Romeo para embarcarse en una épica del fracaso como se han visto pocas en el cine argentino —cito un par de memoria: Single de Alberto Yaccelini, Opus de Mariano Donoso—; y Monólogo colectivo, donde Jessica Sarah Rinland observa amorosamente a un grupo de cuidadores de animales en el actual Ecoparque de Buenos Aires. Por acá circulan algunos de los momentos más dulces del cine argentino de este año: el diálogo sobre el futuro entre los hermanos Schell en Sombra grande; la limpieza del elefante y los mimos finales a la mona anciana en Monólogo…; la extensa conversación sobre arte entre Romeo y su madre —y el lento descubrimiento por parte del espectador, gracias a un sinfín de sutiles códigos y confianzas compartidas, del vínculo que los une—; o el plano de despedida del film de Schonfeld, que muestra a los actores y miembros del equipo alejándose de la cámara mientras suena “Vive” de Sergio Denis, y que funciona, a la vez, como clausura de una etapa de la obra del director que se remonta a Germania (2012) y retrató, desde abordajes muy diferentes, a un grupo de amigos y vecinos de Crespo, Entre Ríos.




Nuestras batallas
Un adolescente de camisa y boina, vestimenta que, como nos enseñaron las adaptaciones de Oliver Twist, era típica de los pibes de sectores populares del siglo XIX, está sentado en la luna. Rodeado de cráteres y cohetes, observa desde la distancia al Planeta Tierra. Tatiana Mazú recurre a imágenes como esta, insólitas en una cinematografía tan pobre en ciencia ficción como la Argentina, para ilustrar el momento en que Mónica Alegre, madre de Luciano Arruga, joven torturado y asesinado por la Policía Bonaerense a comienzos de 2009, cuenta la fascinación de su hijo por los relatos de autores como Julio Verne y Emilio Salgari. Los dibujos, que probablemente acompañen alguna edición de alguna de las novelas lunares de Verne, muestran un futuro que, al menos por ahora, no ocurrió. Los chicos soñadores del presente no observan fascinados a la Tierra desde otro planeta o satélite; los chicos soñadores del presente son obligados a robar para la policía bajo amenaza de muerte.
En Todo documento de civilización, el audio de una extensa entrevista a Alegre realizada por la directora convive —y en algunos casos dialoga— con las ya nombradas ilustraciones, con capturas de Street View y con filmaciones de la zona donde Arruga fue visto por última vez y de marchas en reclamo de justicia por el crimen del adolescente. Mazú no elige a los monstruos. Tampoco elige el archivo, sino la vitalidad del presente: sabe bien que los territorios que habitamos cargan en sí mismos con memoria y con las tensiones del pasado. Tampoco elige las cabezas parlantes, materia prima de tantos documentales (me comentaron, incluso, que Todo documento… fue criticada con el argumento de que las decisiones visuales mancillan su intencionalidad política: ¿cómo es posible pensar que una película que sienta su posición política de forma tan contundente a través de sus voces puede verse ablandada por intentar expandir su universo —es decir, intelecto y sensibilidad— desde lo visual?, ¿acaso solo determinado tipo de imágenes tienen potencia política?, y por último una pregunta retórica: ¿tan estrecha puede ser la imaginación estética de algunas personas que forman parte del campo de la izquierda o el progresismo?). En todo su riesgo, en toda su creatividad estética, la película de Mazú sí da lugar a preguntas tal vez no demasiado simpáticas que me gustaría desarrollar en otra ocasión, como si a veces la finura y prolijidad de lo que podríamos llamar “diseño visual” —la expresión me da escalofríos—, bastante frecuente en el cine contemporáneo, no termina atentando contra su fuerza no ya política sino sensible.
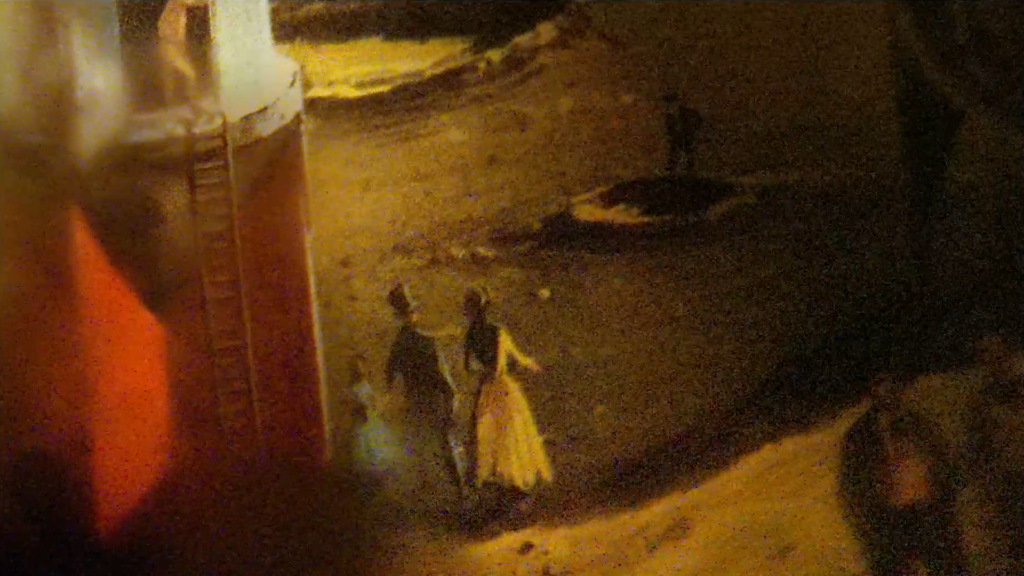

Unas líneas más arriba señalé que la ciencia ficción y el cine argentino nunca se llevaron particularmente bien —a quien quiera esgrimir como defensa motivos presupuestarios los invito a revisar el cine de ciencia ficción soviético de los 80 o, para quedarnos en el plano local, La antena, de Esteban Sapir—. El caso de la comedia es más triste, porque supo ser un género clave en el cine argentino del período industrial y en las últimas décadas cayó en un paulatino olvido. En La vida a oscuras, el documental de Enrique Bellande sobre el incansable trabajo de Fernando Martín Peña, héroe de la preservación y difusión cinematográfica, surge al menos un momento de humor que tiene, además, potencia política. En la grabación del último episodio del programa Filmoteca del año 2015, cuando Mauricio Macri recién había asumido el poder, Peña, sospechando que probablemente no se le renovaría contrato para continuar en la Televisión Pública al año siguiente, le propone al equipo que lo ayude a hacer una humorada —que finalmente no se concretó—. Mientras él se despedía, distintas personas tenían que aparecer por los costados y llevarse todos los objetos del estudio: los cuadernos y papeles, el vaso con agua, la mesa, la silla en la que el propio Peña estaba sentado. Se trataba de poner en escena de forma brutal el futuro no solo del programa sino también de lo público bajo el gobierno macrista. Esta destrucción del vínculo entre lo público y la cultura, que adquirió modalidades complejas y ambiguas en la gestión 2015-2019, vive un momento insuperable en la actualidad. Se escucha hasta el cansancio: el gobierno de Javier Milei está dispuesto a hacer, sin ningún tipo de freno ni matiz, todas las atrocidades a las que Macri, por impericia o gradualismo, no se atrevió. Al igual que el libro de Visconti citado al inicio de este texto (léase, por ejemplo, el artículo de Emilio Bernini escrito a partir del libro, leído en su presentación platense y luego publicado en el sitio web de la revista Kilómetro 111(1)), La vida a oscuras, con su clima de transición, de cambio de era —del fílmico al digital, de los gobiernos kirchneristas al retorno de la derecha—, puede y pide ser releída a partir de los hechos políticos ocurridos tras las elecciones de 2023.



El día final del FICER, como suele ocurrir esos domingos crepusculares en los que ya no queda tanta gente y las persianas se van bajando de a poco, se proyectaron pocas películas. Una de ellas, la única anunciada de antemano en el cronograma, fue Puan, que más allá de las persianas y esas cosas, colmó la sala. La película de Alché y Naishtat —ambos estuvieron en el festival; ella para presentar, además, Cuando las nubes esconden la sombra, la nueva película del chileno José Luis Torres Leiva, que formó parte de la muestra internacional y también es un ejemplo perfecto, y perfectamente bello, de este cine de los afectos(2)— no tiene un villano sino un antagonista, que es algo bastante diferente. Para comprender la deriva del protagonista encarnado por el fantástico Marcelo Subiotto es necesario comprender las miserias —y virtudes también, caramba, no todo puede ser blanco o negro— del micromundo universitario del que forma parte. Y ahí no hay villanos. Lo que sí hay es una escena en la que cierran la facultad donde trabajan los personajes y, en medio de una clase pública, el protagonista tiene un infrecuente gesto de coraje. Si esa escena fue, y sigue siendo, particularmente recordada, tal vez no sea solo porque anticipó una imagen que durante 2024 se vería de forma recurrente en las universidades públicas argentinas, sino también porque presenta una confrontación con los auténticos enemigos, esos con los cuales no hay política de los afectos posible. Podríamos decir, retomando la expresión de Koza, que el público no solo eligió Puan, sino esa escena en particular, que parecía alocadamente ficcional en el momento de su estreno y hoy en día nos deja un extraño sabor a documental (podemos sospechar, en todo caso, que escenas similares formarán parte de documentales del futuro cercano). Para redondear: no es cuestión de pedir buenos y malos maniqueos, ni tampoco de poner a Plata dulce como un ejemplo a seguir —en películas espantosas como La furia o El Polaquito también hay personajes malvados—. Es más simple, o al menos más básico: tal vez sería deseable volver a ponerle rostro al mal.

Notas
1 En el momento en que termino de escribir este texto el sitio web de Kilómetro 111 se encuentra caído.
2 El sagaz lector ya debe haber descubierto que en este texto opté por enfocarme solo en películas argentinas.