Preludio: ¿Por qué?
El miércoles 25 de octubre se anunció la programación de la 38° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Los rumores que habían circulado acerca de su austeridad redujeron mis expectativas, aunque mi temor recaía específicamente en una sección que, en general, era la que más alegrías me había dado: la de las retrospectivas. La primera vez que disfruté conscientemente del Festival de Mar del Plata fue en la edición de 2019, especialmente gracias al foco de películas de John M. Stahl proyectado en hermosas copias en fílmico en el Teatro Colón(1). Ese año viví el despertar de una cinefilia más consciente, con ansia devoradora, donde tenían un lugar especial las películas de una época lejana, en la que parecía que no podía haber nada más grande que el cine. La pandemia fue la excusa perfecta para ponerme al día. En 2021 y 2022, también en el marco del festival, pude disfrutar de las retrospectivas dedicadas a Machiko Kyō y Kinuyo Tanaka.
La programación resultó mejor de lo que esperaba, con ausencias inevitables pero también con estrenos anticipados y focos dedicados a Adolfo Aristarain, Estebán Sapir y Ana Mariscal, además de tres películas significativas de una filmografía tan ignorada como la georgiana. También había un ciclo especial, Historia(s) del cine francés (en clara alusión a Godard), conformado por La pasión de Juana de Arco (1928, Carl Theodor Dreyer), Le Roi des Aulnes (1931, Marie-Louise Iribe), L’Atalante (1934, Jean Vigo), La gran ilusión (1937, Jean Renoir), Luz de verano (1943, Jean Grémillon), Yo, un negro (1958, Jean Rouch), Hiroshima mon amour (1959, Alain Resnais), Cleo de 5 a 7 (1962, Agnès Varda), El giro (1968, Ousmane Sembène) e India Song (1975, Marguerite Duras). Era la retrospectiva más extensa del festival. Todas las películas iban a ser proyectadas en el Soundroom de Chauvin, un espacio pequeño en comparación al resto de las salas (su capacidad apenas debe superar las cien personas) que, hace poco más de un año, se convirtió en la sede del primer espacio INCAA de la ciudad. Allí también suele realizarse una proyección mensual de cine francés gratuito, que incluye tanto clásicos como títulos recientes. Con toda esta información pude confirmar lo que más temía: no iba a haber proyecciones en fílmico.

Al momento de explorar la sección en la web y el catálogo del festival me sorprendió que no existiese un texto que justificara el criterio de selección de diez películas francesas tan disímiles. Diez películas de las que había visto siete; de las restantes, a una la conocía de nombre, de otra solo al director y la tercera se encontraba totalmente fuera de mi radar. Diez películas; una muda, tres o cuatro que se pueden vincular caprichosamente con el realismo poético, una filmada durante la ocupación, dos vinculadas a la nouvelle vague, dos acercamientos tempranos al cine de África desde Occidente, e India Song. Diez películas; siete dirigidas por hombres, tres por mujeres. Diez películas; cuatro dirigidas por parisinos, dos por franceses del interior, una por una mujer nacida en Saigón cuando era parte de la Indochina francesa, otra por una belga con alma francesa y las restantes por hombres con otra patria: un danés y un senegalés. Son llamativas las ausencias: no hay películas ni de los cinco grandes de la Cahiers ni vinculadas al impresionismo francés ni de nombres pesados como Robert Bresson o Jean-Pierre Melville. La única información que da el festival, además de una breve sinopsis de cada película, son los logos del Instituto Francés y la Embajada de Francia en Argentina, quienes organizan las proyecciones mensuales en Chauvin y seguramente hayan cedido los derechos para poder proyectarlas.
Durante los días de espera hasta el inicio del festival me pregunté por qué le daba tanta importancia a este ciclo de cine francés. Seguramente a esas diez películas las podría encontrar fácilmente “por ahí” (como suele decir Diego Lerer), por lo que no debía ser más que un capricho personal que me interesaran más que muchos estrenos más difíciles de conseguir. Para colmo, a diferencia de las retrospectivas de años pasados, de las que prácticamente no había visto ninguna película, esta vez ya conocía dos tercios de los títulos. Además, les jugaba en contra el hecho de que iban a ser proyectadas en formato digital. ¿Por qué me concentraba en lo viejo y no en lo nuevo? ¿Para qué volver? ¿Es que deseaba examinar mi memoria y ver si las impresiones que esas películas habían dejado en mi cabeza se mantenían o se caían a pedazos? Tal vez solo fuera eso: un test de memoria. Parecía un dilema digno de Resnais.


Las que había visto: memorias conflictivas
Pase lo que pase, el mundo va a seguir girando. Todos somos reemplazables, nadie es especial. Zygmunt Bauman dice que en la época actual se establece un sistema de “cacería constante” en el que cada individuo se plantea una meta y, cuando logra conseguirla, es reemplazada rápidamente por otra. La importancia no está en la consecución del objetivo, sino en el proceso que lleva a él. El objetivo es algo superfluo, no significa nada. El florecimiento constante de estímulos cada vez más pasajeros contribuye al sinsentido. Ante esa constante deshumanización, la sensibilidad entra en una crisis que suele expresarse en dos caras distintas: la depresión y la ansiedad. Ambas se vinculan a la falta de autoestima, el autodesprecio y el dolor. La primera se manifiesta como un deseo de autodestrucción, una furia contra la propia existencia que solo encuentra una solución para acabar con el sufrimiento: el fin de la vida. La otra pone al cerebro en una sensación de alerta constante, desarrollando un temor infundado hacia la muerte que no permite otra cosa que vivir asustado. La desconfianza magnifica hasta la dolencia más nimia. Incluso el acto de respirar se vuelve una tragedia. El miedo a la muerte nace del miedo a enfrentar situaciones de la vida personal que uno siente gigantes, imposibles de resolver. Yo padecí ansiedad. Cleo la sufre al menos durante dos horas. Va a una sesión de tarot buscando calmar su temor y solo logra confirmarlo. La vida en color pasa a ser en blanco y negro. Está convencida de que tiene cáncer. En pocas horas conocerá su diagnóstico. Intenta retomar su rutina. Las calles de París continúan su ritmo, nadie se detiene para compadecerse de ella. Todo es asfixiante. Ve su reflejo roto, se ve rota a ella misma. Se acerca a lo que cree importante: su amante, su amiga, su música. En un repertorio de canciones ligeras, sobresale “Sans toi”. Cada palabra la consume, exteriorizando su agonía. Un quiebre. Visita a su amiga, que se desnuda para artistas, y a su pareja. Observa la espontaneidad del vínculo, vuelve a respirar vida. Pasea por el parque mientras espera la hora para el médico. Se encuentra con un soldado de licencia que intenta conversar con ella. Reticente, cede. Hablan de sus vidas, sus gustos, sus miedos. Cleo descubre que está sobredimensionando las cosas, preocupándose de antemano por algo que aún no ha sucedido. Al fin, el médico le dice que lo suyo se curará con tratamiento. Su fe hacia la vida se ha restaurado. Ganó la batalla contra la mente. En La felicidad, también de Varda, un personaje se suicida pero nadie nota su ausencia; la vida en sociedad sigue siendo hermosa. En Cleo de 5 a 7, en cambio, nos indignamos cuando la sociedad no reacciona ante el sufrimiento de la protagonista. Cleo encuentra la salvación. Yo la encontré en aquellas personas con quienes comparto las mismas inquietudes y temores. En los tiempos que corren, la única resistencia posible es sostenernos entre nosotros.
La esencia de lo humano habita en cada fotograma de L’Atalante. La había visto por azar: en el cable anunciaban Milagro en Milán, pero pasó el tiempo y nunca empezó. Herido y estafado, terminé por mirar la película de Jean Vigo. Qué belleza, qué milagro. La copia no era la mejor, pero había algo que nunca pude olvidar. Lo llamaría su alma. De la trama recordaba poco; solamente el barco homónimo, el cómico personaje de Michel Simon, una discusión de los novios y el momento en que el marido se sumerge en el río, desolado por haberse separado de ella. Bajo el agua, su cuerpo mojado se funde con un recuerdo: las imágenes de ella vestida de novia. Es una de las sobreimpresiones más hermosas que recuerde. El viernes 3 fue la función del festival. Ni bien empezó pude confirmar que la restauración le hacía justicia. A pesar de que se anticipa al período clásico del realismo poético, forma parte del mismo. Es realista en esencia, con tendencia al naturalismo, y justamente allí reside su poesía: en la belleza de lo rutinario, lo ordinario, lo banal. Es una película hecha con amor. La trama es fácil de olvidar porque consiste en una serie de trivialidades que le suceden a una pareja de recién casados de provincias cuando emprenden su luna de miel en barco con destino a París. Su virtud recae en la ternura con que están filmadas esas trivialidades. Por ejemplo, la modestísima ceremonia de bodas o el recorrido que hace la esposa, absorta en una curiosidad inocente, casi infantil, dentro del camarote en el que Michel Simon resguarda sus recuerdos de altamar. La película es similar a Amanecer de Murnau: dos personas confirman su enamoramiento cuando emprenden un viaje hacia la gran ciudad. Pero en Vigo no hay lugar para el mal o la vileza, no hay monstruos externos que acechen a la pareja y amenacen su persistencia. La única fuerza que es capaz de matarlos es el quiebre de su amor. En Amanecer, el marido se tira al agua para buscar a su esposa pensando que ha muerto por su falta. En L’Atalante, el marido se tira al agua porque no puede aguantar más la ausencia de su esposa, con la que se había peleado por una nimiedad. Allí, con la famosa sobreimpresión, se da cuenta que ella es lo único importante en su vida.

En 2020, en Cine.Ar tenían la tradición de pasar, los domingos a la madrugada, clásicos del cine extranjero: un mes daban cine italiano de grandes directores, otro estaba dedicado a la Commedia all’italiana, otro a Henri-Georges Clouzot, otro a Jean Renoir. Allí fue que vi por primera vez La gran ilusión, estelarizada por Jean Gabin, Pierre Fresnay y Erich von Stroheim. No sé quién decía que era imposible hacer una película antibelicista, ya que al filmar la guerra involuntariamente uno termina por festejar su naturaleza. Renoir encuentra la solución: en lugar de filmar la violencia, se concentra en los momentos de aparente calma bélica, cuando las personas, olvidándose de las banderas y las clases sociales, se tratan como iguales. Como Vigo, Renoir era humanista, por lo que era lógico que fuera pacifista. Viendo la película con mayor detalle, me di cuenta que no sigue un hilo narrativo clásico: funciona como una serie de viñetas que retratan la vida cotidiana de los prisioneros de guerra franceses, que solo ansían la libertad. À nous la liberté. Hay una secuencia clave en la que los prisioneros cantan con orgullo La Marsellesa, muy similar a una de Casablanca. En la de Renoir el himno resalta al patriotismo como fuerza movilizadora de hermandad ante la absurdidad de la guerra; en la de Curtiz sirve para unir a apátridas exiliados en Marruecos, actuando como método de resistencia en una época dominada por fuerzas malignas que solo anhelan el sufrimiento ajeno. En Casablanca había villanos. En La gran ilusión, no. Al capitán prusiano que encarna Erich von Stroheim, quien a veces actúa como antagonista, le preocupa más el descenso social de la nobleza que su orgullo nacionalista. Por eso le resulta tan difícil y contradictorio dispararle al personaje de Fresnay: son de la misma naturaleza. El aristócrata Fresnay muere para sacrificarse por el plebeyo Gabin, porque entiende que todos los humanos somos parte de la misma especie. Ahí reside lo absurdo de la guerra.
El día de La gran ilusión era sábado, y todavía me quedaban dos funciones. Al poco tiempo empezaba La pasión de Juana de Arco. La había visto por primera vez en 2019, creo que en septiembre. La proyectó Carlos Müller, fundador del Cineclub Dynamo —meca de la cinefilia marplatense—, en el marco de una materia universitaria. Como justo había un paro docente programado, Müller preparó una clase distinta a las demás: propuso proyectar en 16 mm El ángel azul de Josef von Sternberg, que se vinculaba temáticamente con el contenido de la materia. Sorprendentemente hubo un cambio de programación y se proyectó La pasión de Juana de Arco con música en vivo. También hubo un cambio de sede: ante la escasa asistencia, nos mudamos al Cineclub, que en ese momento funcionaba en el Espacio Bronzini. Fue una experiencia mágica. La sensibilidad musical del pianista Axel Otarola se unió en matrimonio con la desesperación que transmitía en cada fotograma el rostro eterno de Maria Falconetti. Por momentos abandonaba su rol de instrumentista y se dejaba habitar por la película, interpretando a un coro de ángeles que ruegan por el alma de Juana. No recordaba en detalle el proceso mediante el cual los inquisidores buscaban condenarla a la hoguera. Cuando la volví a ver, no me pude concentrar en eso: me vi completamente abrumado por el poder plástico de las imágenes, capturadas a través de una película pancromática que le imprimía un hiperrealismo asfixiante a la película. ¿Podían ser humanas esas bestias que torturaban y humillaban a Juana en nombre de Dios, para que por la fuerza confesase una herejía que le era ajena? ¿Por qué ninguno de esos hombres podía sentir un ápice de compasión ante la expresividad del rostro de Falconetti, inundado de lágrimas, cuya desazón solo era superada por el tamaño de su fe? ¿Para qué quería Dreyer contar la historia de Jesucristo, si ya había hecho la de Juana?




De Luz de verano no recordaba demasiado. La primera vez que la vi hubo un inconveniente que convirtió su visionado en una experiencia frustrante: la copia tenía subtítulos incrustados en inglés, sobre los cuales se ubicaba la traducción al español. No me acuerdo si terminé por verla con el texto en inglés, pero pienso que haber estado tan concentrado en la línea de los subtítulos puede haber hecho que me desentendiera completamente de lo que sucedía en la película. Pasaba algo en un hotel y había un conflicto de intereses amorosos. ¿Una metáfora sobre la ocupación? La película resultó ser mucho más grande de lo que recordaba. A la hora de los títulos iniciales, un dato me agarró desprevenido. Guion: Jacques Prévert. Poeta, socio de Marcel Carné y uno de los pocos guionistas con un sello autoral fuerte en el cine francés de la época. Inicia el film. Un hotel alejado, entre las montañas. Una suerte de pentágono amoroso. Cuestiones de clase, cuestiones de dinero, cuestiones de apariencia, cuestiones de poder. Una mina, espacio de trabajo obrero inundado de escombros amenazantes. Personajes que dicen más con el silencio que con la palabra. El amor altruista contra el amor egoísta. Imágenes iluminadas con tanta delicadeza que la historia parece transcurrir en un lugar olímpico e inexistente. Una exquisita secuencia de mascarada, en la que los involucrados nunca se sacan su disfraz y así dejan ver su verdadera naturaleza. Y un final chocante, en el que se da muerte a la nostalgia para permitir el florecimiento de una idea renovada del amor, vinculada a la resistencia y la juventud. ¿Una metáfora sobre la ocupación?
El domingo a las 13 tenía cita con Hiroshima mon amour. Siempre me gustó el cine de Alain Resnais, sobre todo su etapa más desvalorizada: la posterior al Mayo Francés, la de películas como Stavisky, Mi tío de América o Mélo. Originalmente, Resnais era montajista. Más adelante comenzó a dirigir cortometrajes documentales. Conocía a Varda, quien aparece en Toda la memoria del mundo. Con Noche y niebla, su gran quiebre, desnudó la herida de toda una generación. La consagración llegó con El año pasado en Marienbad. Delphine Seyrig. Alain Robbe-Grillet. ¿Una adaptación libre de Adolfo Bioy Casares? Juegos de cerillas. Espejos. Personajes que son solo letras, símbolos. Repeticiones que no llevan a ningún lado. La memoria que es olvido. Antes, una película bisagra: Hiroshima mon amour. No recordaba la trama, el motor dramático. No soy tan idiota para olvidar que transcurría en Hiroshima, con la llaga atómica aún sangrante, ni para omitir el romance entre una mujer francesa y un hombre japonés. Ella, Emmanuelle Riva; él, Eiji Okada. Básicamente nada: la información con que se arma una mala sinopsis. La recordaba difícil, compleja, disruptiva, igual que Marienbad. Mi memoria me desilusionó. Al desnudarla de nuevo la reconocí como discursiva y narrativamente mucho más sencilla. Inicia con un recurso que Resnais solía usar en sus documentales: una narración que reflexiona sobre distintos temas alrededor de un factor común. En este caso, claro, Hiroshima. Después aparece la ficción. La mujer francesa es una actriz que viaja a Japón para interpretar el rol de una enfermera en una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Del hombre japonés no me viene a la mente su ocupación específica, pero intuyo que es un ejecutivo. Ambos casados e infieles. Ambos conscientes de que lo suyo tiene fecha de vencimiento. A Marguerite Duras, responsable del guion, le gustaban los affaires intercontinentales, único escape posible ante el horror del colonialismo —aspecto que profundizará en su obra como directora—. De a poco, un relato paralelo se intercala entre los adúlteros. Por medio de su amante, ella puede evocar su primer amor, que es también su primer trauma. Como su amor, Francia está ocupada. Cuando lo pierde, también pierde su inocencia. El trauma de la guerra en ambos países es algo demasiado espantoso como para que sea digno de permanecer en la mente. Ante ellos, actos y conmemoraciones que se realizan en la ciudad con el fin de que no se ausente la memoria. Finalizan el romance, el trauma y el olvido. También mi recuerdo, al que voy a suprimir por aquel otro más grato de la primera vez que la vi. Al menos hasta que mi camino me encuentre de nuevo en Hiroshima y, con el tiempo, quizás la experiencia vuelva a mutar. Es mejor que algunas cosas queden en la memoria.


Las que no había visto: nuevas memorias
Mis expectativas en relación a las tres películas que iba a ver por primera vez eran muy diferentes. A Le Roi des Aulnes ni la registraba. La información que hay en internet es muy acotada. Me valgo de Google para aseverar que se trata de una adaptación de un poema de Goethe, El rey de los alisos. A más de un mes de la función, en mi cabeza la trama se vuelve difusa. Transcurre el medioevo; un padre cabalga junto a su hijo, que está por morir. Asustados, se alojan dentro de una casona. Pero al otro día continúan su marcha, cruzando un bosque inundado de peligros donde seres divinos intentan llevarse al niño, cuyo rostro manifiesta terror ante la muerte. Finalmente llegan al pueblo donde podían salvarle la vida, pero ya es demasiado tarde. Argumentalmente es una película simple y lineal, con poca profundidad psicológica y por momentos repetitiva. Pero hay algo valioso en ella: una búsqueda formal que se basa en la recuperación de un cine de trucajes, sobreimpresiones y desapariciones. Un cine basado en la magia, cuyo mayor exponente fue Georges Méliès. Gracias a estos recursos el cine sedujo al mundo entero y demostró su enorme poder de persuasión. Sin embargo, con la conquista del lenguaje narrativo este tipo de películas perdieron valor y terminaron en el olvido. Me invadió una extraña sensación de melancolía durante la secuencia de la huida por el bosque, cuando un hombre con disfraz de rana aterroriza al niño moribundo. Sus ojos horrorizados destilan una mirada ingenua, capaz de creer en cualquier cosa que se le ponga enfrente. Un espectador.
El único documental del ciclo no podía no ser de Jean Rouch, padre del cinéma-vérité gracias a Crónica de un verano (codirigida con Edgar Morin), que vi hace poco y me pareció una revelación. También vi un cortometraje que realizó para la película colectiva París visto por…(2). Era la mejor de las seis ficciones, un retrato seco sobre la alienante vida en la capital francesa, con final abrupto y shockeante. Años antes había viajado a Costa de Marfil para filmar Yo, un negro, documento que atestigua la vida en un país del Tercer Mundo. La película sigue el día a día de tres jóvenes que adoptan alter egos cinematográficos: Eddie Constantine, Edward G. Robinson y Dorothy Lamour. Son inmigrantes sin hogar. Buscan vivir y establecerse en la sociedad, compitiendo ferozmente con quienes ya están establecidos. Sus deseos no son muy distintos a los de los demás varones de todo el mundo: conseguir dinero para beber alcohol y tratar de tener sexo. De hecho, Robinson intenta todo el tiempo meterse entre las sábanas de Lamour, pero es rechazado reiteradamente a favor de los hombres locales. Una narración de tono humorístico y despreocupado acompaña sus desventuras. Rouch era antropólogo. En su retrato de la juventud africana no los condena ni los celebra. Sin embargo, queda una duda: ¿cuánto hay de realidad y cuántas situaciones son reconstruidas? ¿Se habrá inspirado en las anécdotas de los jóvenes, intentando ilustrarlas de la manera más fiel posible? Una música alegre resuena en la película y en mi mente. Debe haber sido la primera vez que desde Occidente se pensaba a África como un sujeto cinematográfico contemporáneo digno de ser explorado. Un testimonio de voces ignoradas, con preocupaciones típicas de su generación, pero mayores barreras para atravesarlas.


Pasaron días y funciones. La última película que fui a ver en el marco del ciclo de cine francés fue El giro. ¿Es verdaderamente francesa? Quizá por el origen de su financiamiento, pero no por su identidad. El senegalés Ousmane Sembène fue el primer cineasta africano que ganó fama internacional, gracias a La negra de…, en la que adopta las técnicas de la nouvelle vague para denunciar el racismo casi esclavista con que el pueblo francés subyugaba a los inmigrantes de las antiguas colonias. En El giro se aleja de la tragedia y cuenta con mayores dosis de humor las dificultades de un senegalés analfabeto para cobrar un giro postal. Solo al principio se ve París: el giro proviene de un sobrino que le envía algo del dinero que ganó allí. Le recuerda a su tío el esfuerzo que ha hecho para conseguirlo, dirigiendo un reproche para los emigrantes que no quieren trabajar y hacen quedar mal a los que sí. Tras la noticia sobreviene una odisea burocrática; odisea de la desconsideración, de la ley de la selva. El hombre, cargado de deudas y con varias esposas para alimentar, se jacta ante sus conocidos del dinero que va a percibir. Se volverá un hombre rico. Pero no puede retirarlo porque no tiene documentos. Alguien se ofrece a agilizar el trámite y conseguirle los papeles, pero lo hace a cambio de dinero. Luego le falta conseguir una imagen suya. Un fotógrafo le promete tenerla para el otro día, pero cobra caro y, en lugar de sacarle una foto, lo estafa. Desesperanzado, el hombre deposita su fe en otro sobrino, que aparenta ser un hombre recto: viste traje, maneja un auto, vive en una casa. Le propone cobrar el giro postal a su nombre. Solo debe expedir una nota que lo autorice. El hombre se cree salvado gracias a la generosidad de su sobrino. El giro es cobrado, pero nunca llega a sus manos. He visto pocas películas que muestren de manera tan explícita el rol del dinero dentro de la sociedad como motor de una fuerza esclavizante. Me sorprende que en un lugar que parece tan ajeno florezcan las mismas vilezas a la hora de tomar ventaja de la inocencia de las personas. Aprovecharse de los demás es un mal universal. Lo que es propio de Senegal es el retraso edilicio y educativo. Por eso a la ingenuidad se le suma otro ingrediente, que facilita el afloramiento de parásitos: la ignorancia impuesta por Europa, que con años de sometimiento social y económico impidió el desarrollo de un continente entero. El ciclo de cine francés termina con la película que critica más explícitamente el rol de Francia ante los ojos del mundo.

Coda: la que ya había visto, pero no vi
Vuelvo a Delphine Seyrig, vuelvo a Marguerite Duras. India Song tuvo una sola función, el miércoles 8 a las 17. No pude ir. De todas formas, la recordaba bien. Habrá pasado poco más de un año desde que la vi en el Teatro Estudio. El estilo personal de Duras me cautivó por completo; nunca había visto nada parecido. Su cine es estrictamente literario, pero en un sentido distinto al que se suele asociar a esa idea. Impone su base literaria desde el sonido. Una narración oral expone auditivamente lo que en un texto se define mediante la palabra escrita. Las imágenes cinematográficas cumplen la misma función que las ilustraciones de un libro: completar y hacer prevalecer el punto de vista del autor en la historia que elige contar. Sus películas no se reducen a ilustrar lo que relata en el texto, sino que selecciona meticulosamente secuencias visuales que encierran conceptos generales del mismo. Esto provoca que todo suceda a un ritmo lento y reiterado. Es un cine que invita al tedio y a la dispersión. La historia es la de una mujer casada con un diplomático francés que trabaja en India, donde ambos viven. El único escape que encuentra al hastío de la vida cotidiana son los amoríos esporádicos. Solo se niega ante un impulsivo e irascible traficante de marfil, quien anteriormente había montado un escándalo en un evento social. El traficante es encarnado por Michael Lonsdale, que en la vida real también sentía un amor no correspondido por Seyrig. Al final, el marido se enfrenta cara a cara con los engaños de su esposa y ambos se suicidan. Colonialismo, aburrimiento, sexo, sumisión, muerte. Una melodía de piano se repite durante la película, impertérrita ante las imágenes que acompaña. Una cadena de acciones encaradas sin otro fin que combatir la pesadez de la existencia y que, sin embargo, la acrecientan. India Song retrata el tedio de manera formal y discursiva. Esto la convierte en una experiencia fascinante y única: al sumergirse en el aburrimiento, Duras logra encontrar y desnudar su esencia.


Postludio: ¿Para qué?
La idea para este texto se me ocurrió en los últimos días del festival, pero lo empecé un mes después. Mis recuerdos serían más lúcidos si hubiese comenzado antes. Cada función del ciclo fue una experiencia colectiva compartida con las personas que concurrieron a las funciones. La relación de cada uno de ellos con estas películas es completamente distinta. Se vincula con varias cosas: su bagaje cinematográfico, su emocionalidad, su gusto personal. Me pregunto si en el impacto que una película produce en uno no pesa más el momento y la condición en que uno la vio que la película en sí.
Me sentí conflictuado a la hora de recordar cada una de las películas del ciclo. ¿Qué era específicamente lo que se me venía a la mente al pensar en ellas? ¿Podía brindar más detalles sobre las condiciones que rodeaban su visionado que sobre ellas mismas? ¿Por qué mi memoria retraía ciertos segmentos e ignoraba otros? ¿Por su potencia cinematográfica o por cuestiones subjetivas? ¿O era solo el azar? A las que ya había visto, las pude revisar con más claridad, rellenando los huecos que la memoria tiende a dejar vacíos. En algunos casos pude dejar de lado el hilo dramático y poner el ojo en aspectos estilísticos que suelen perderse en la inocencia de la primera vez. Ocurrió lo contrario con las que no había visto: debo esforzarme más para recordarlas.
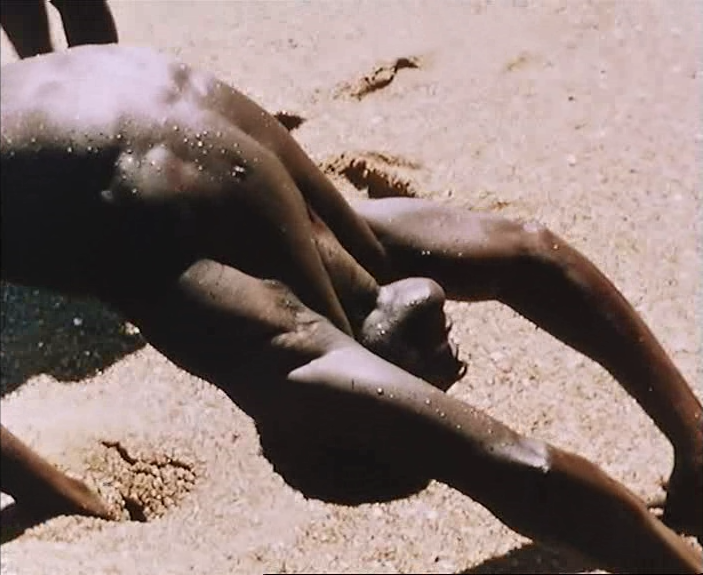


De todos los estrenos del festival, el que más disfruté fue Hojas de otoño, la nueva película de Aki Kaurismäki. Es una obra que toma consciencia del lenguaje cinematográfico sin olvidar que el cine debe ser una herramienta de salvación humana que redobla su valor en tiempos en los que necesitamos alimentarnos de esperanza. El cine puede sanar. En la actualidad existe una tendencia altiva, sádica, misándrica, que plantea abiertamente una pérdida de la fe en la humanidad. También se suele dar excesiva importancia a la forma y los simbolismos, prefiriendo lo intelectual por encima de lo espontáneo. Se trata de un error, porque es en la espontaneidad donde reside la naturaleza poética de la vida. Viendo el ciclo de cine francés me parece irreal que se hayan hecho películas tan distintas hace solo medio siglo. Ahora entiendo mejor por qué prefiero ver películas viejas: antes se tenía bien en claro para qué se quería narrar una historia y por qué se lo hacía de determinada manera, priorizando el enriquecimiento de la experiencia cinematográfica para el espectador. Predominaba una idea que hoy es una rara avis: cine hecho para el cine por personas que aman el cine.
Las diez películas del ciclo me permiten reconectar con mi pasado, pero también con un pasado que nunca habité. Me permiten comprender mejor la magnitud de asuntos que me resultan ajenos o distantes. El cine es, entre otras cosas, un documento de época. Francia es un país que le da una importancia especial a su legado cultural, con un trabajo de preservación ejemplar y políticas de difusión de sus obras a lo largo del mundo. ¿Quién no se sentiría orgulloso de que se celebrasen ciclos similares sobre cine argentino en otros festivales, con el fin de enriquecer el panorama cinéfilo mundial? Hoy parece algo utópico. No solo no existe una Cinemateca Nacional que se encargue de la preservación de nuestra memoria; a nadie ajeno a nuestro ambiente parece importarle. Esta desidia vuelve imposible reconstruir de manera completa la historia del cine argentino, que es también la historia de Argentina. Un pueblo sin memoria está destinado a olvidar su pasado.

Notas
1 Siempre permanecerá en mi memoria la función de Que el cielo la juzgue. En la sala no cabía un alfiler. Luego de la oscuridad, una bellísima copia de 35 mm con subtítulos incrustados en francés inundó mis ojos con el Technicolor más bello que recuerde, belleza solo equiparable a la del rostro de Gene Tierney y que contrastaba fuertemente con la vileza y frialdad de su personaje.
2 Los otros fragmentos son de Éric Rohmer, Jean-Luc Godard, Jean Douchet, Claude Chabrol y Jean-Daniel Pollet.