Vengo de un país muy pobre y soy pobre. Tengo que entretener a la gente cada segundo.
Nam June Paik1
Una escena reciente: el desprecio de los cinéfilos más puritanos por Homo Argentum (2025), película de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella. Un contraplano que exaltó aún más a los eruditos: Carlos Pirovano, presidente del INCAA, comentando en un programa de TN que no pudo ir a la función privada —a la “inauguración”, en sus palabras— de la película pero que la vio a través de recortes en TikTok. Dos eventos que, por fuera de la (falta de) novedad sobre la ignorancia del economista o las carencias estilísticas del dúo de tilingos, permiten vislumbrar parte del camino que se está gestando en la producción actual argentina.
Una retórica del catastrofismo ridiculizado rodea las dieciséis historias de Homo Argentum con un profetismo que a la sazón advierte que ahora vienen por todo. Catastrofismo que explica otros desvaríos recurrentes: la crisis en tanto oportunidad aparece siempre como la experiencia de una pérdida, como una queja amarga ante el destino que escurre en las manos de nuestro protagonista picaresco (en singular porque es uno solo: no hay variedad ni un ad infinitum en los prototipos del “ser nacional” representado). Frente a la crisis de la decadencia social, el enfrentamiento individual del personaje, quien demuestra que su misión sacrificial no oficia de último eslabón del lazo comunitario al que recurrir cuando el destino parece extraviarse2. En verdad, no hay comunidad ni lazos o destino más que el de una picardía que encarna la fórmula del choque-reacción. ¿Ahora vienen por todo? Yo llegué antes, ¡y voy por más!, podría haber dicho Francella en cualquier momento.

Resulta que Cohn y Duprat toman un riesgo notable, que sin embargo no puede entenderse como uno plástico. La particularidad de Homo Argentum radica en su montaje de hipervínculos3 no fragmentado en episodios dependientes (caso opuesto a lo que sucede en series como Menem o Coppola) sino en historias autónomas de corta duración, sin arcos narrativos, pero que al ser vistas en conjunto conforman un único sentido. Facilitada por el reciclaje del actor, la liviandad en cada uno de los cortos no forma un total ininteligible u olvidable (como el efecto producido al ver muchos reels seguidos) sino sintético y claro, al igual que un spot de propaganda. La película toma un “riesgo” porque se apropia de la lógica de los videominuto de internet; su intento es un fracaso porque se nutre de los rasgos más putativos del video (aquellos que le imposibilitan emanciparse de su padre, la televisión), en vez de transfigurarlos. Un montaje de hipervínculos abre más de un salto posible para quien está dispuesto a experimentar. Y para eso hay que ser un visionario: no quien intuye lo que va a suceder antes de que suceda, sino quien ve los indicios de lo que está sucediendo tal como si ya fueran evidencias sensibles para todos.
La estética latinoamericanista de la que habla Goyo Anchou4 no es una utopía sino una verdadera posibilidad en el contexto actual. Que Homo Argentum cuente con un conjunto de imperfecciones hegemónicas —propias de un cine colonial de manierismos extremados— demuestra el grado cero de ¿originalidad? ¿inteligencia? ¿cinematografía? en el que se encuentra la producción industrial local. Vale preguntarse si los noventa y ocho minutos de loglines de expresiones reaccionarias irritaron a alguien más por fuera de los moralistas de salón. Y basta con hacer la pregunta para entonces notar que dentro de ese cuarto también estaban los cineastas contemporáneos, preocupados por sus formas, alejados, antes que de un presente socioeconómico, de uno técnico.


Sustrato diario de los dispositivos que nos atraviesan, precariedad en un medio precario, en cuyo interior se juega la supervivencia misma de las imágenes, el video es el desafío permanente a todos los límites. Pero el rancio puritanismo respecto al quehacer cinematográfico ha tanto segregado de la historia a los pioneros del videoarte argentino como polarizado supuestos contenidos estéticos y políticos al punto que hoy cine y video sean dos binomios opuestos. Lo incomprensible es esto: las películas se filman, en una mayoría de casos, con cámaras de video, y se posproducen con softwares, en computadoras, pero tanto el cineasta proletario como el alto burgués aspiran a la calidad técnica y al peso físico sobre la cámara para luego copiar ciertas lógicas del video vertical y bautizar a su trabajo como cine, independientemente de si el estreno sea en una sala o en una plataforma de streaming.
Las preguntas en torno a las diferencias entre el cine y el video (al igual que la pregunta sobre la muerte del cine, que este texto no pretende atender) sirven para señalar un problema más que para encontrarle una solución. Precisamente, los problemas que enfrentamos no tienen una solución inscripta en su enunciado. Se trata más bien de preguntar para hacer ver y no de preguntar para encontrar una guía inmediata para la acción: esta es imposible si todavía no se sabe cómo armar una perspectiva incluyente de las cualidades de la imagen digital y los variados dispositivos y soportes. Que un rumbo de la precariedad sea parte de películas como Homo Argentum debería incitar a construir otro, o a desear, por lo menos, un mejor enemigo.
La financiación de videominutos tiktokizados se vuelve un proceso irreversible, las determinantes culturales del consumo de videos son demasiado estructurantes y la práctica, a esta altura, reprime más de lo que libera. Concursos como el INCAA IMPULSA5 o el Hack FIC.UBA6, ambos realizados junto a Málaga Procultura7, con foco en descubrir y potenciar a “jóvenes creadores digitales”, son un simple ejemplo. La imagen en 9:16 o la duración de un reel, claro está, no son limitantes8. El criterio de los jurados, sí. Porque nadie busca impulsar un cine —o video— como el de Claudio Caldini, Jacques Perconte, Shana Moulton o Francis Alÿs, sino contenido pedagógicamente creativo.

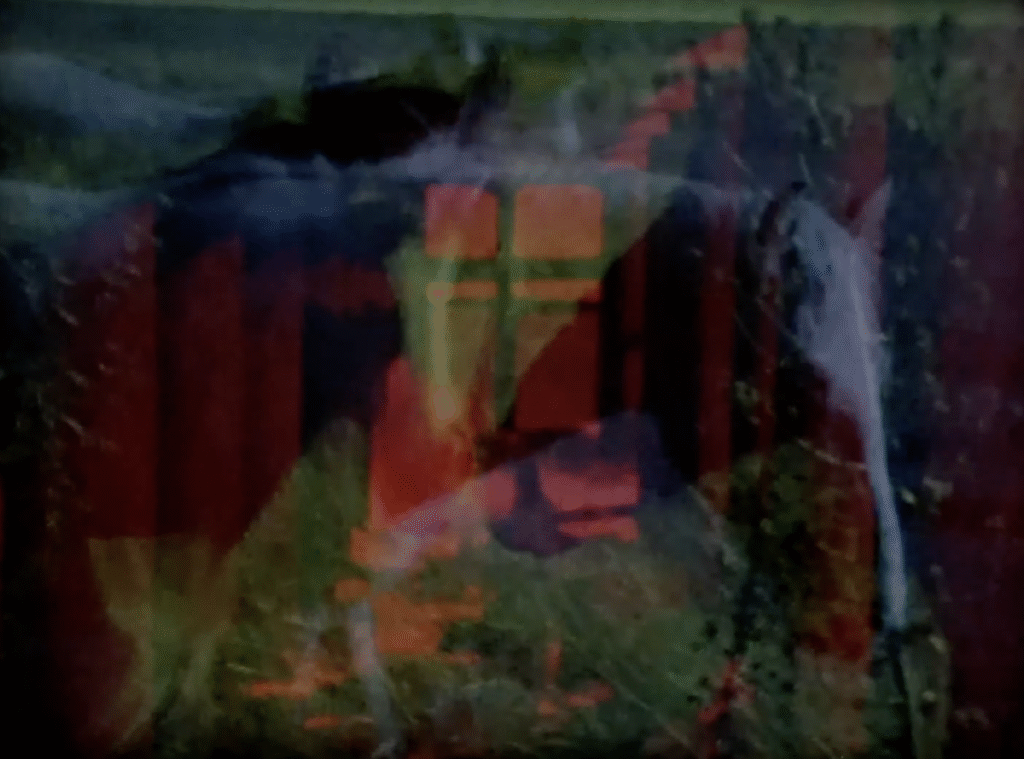


Paradox of Praxis (Alÿs) / Whispering Pines 10 (Shana Moulton, Nick Hallett)
Los nuevos trabajos —piedras angulares del reciente cine comercial argentino— no representan el empleo de la clase media y baja, sino el anhelo de triunfo en empresas de marketing como vía de escape hacia un exterior idealizado; son los mismos que se están profesionalizando en una industria audiovisual cada vez más precarizada. Como le ocurre al empleado de radio en El fin del amor (Leticia Dolera, Daniel Barone, Constanza Novick/Amazon Prime, 2022), despedido por no adaptarse a las nuevas formas de trabajo, o a Sbaraglia en El gerente (Ariel Winograd, 2022), que tiene ideas anticuadas para resolver cuestiones publicitarias y es desestabilizado por Carla Peterson, mucho mejor usuaria de la tecnología actual9, el destino de los cineastas (desde los más jóvenes hasta los Veteranos del Cine) es el de amoldarse a la creación y realización de contenido audiovisual porque el propio medio lo exige, directa o indirectamente, incluso a través de su Instituto de cine.
La actual gestión del INCAA ha patentado como ninguna otra antes al video. Ha observado la aparición de las imágenes generativas (el invento) y la ha legitimado a través de spots de festivales y placas publicitarias. El camino que traza la ENERC —cuya Sede Regional del NEA peligra si no se renueva el contrato de trabajadores y convenio para el 202610— es el de una no-industria, o el de una completamente acontemporánea. El día de mañana, cuando los burócratas del ajuste como Gabriel Rojze avancen, en el peor de los escenarios, con el nuevo régimen de asignación de carga horaria para docentes de la Escuela11, ¿cuántos tutores de tesis habrá? Y entonces: ¿qué tipos de tesis? La eliminación del aguinaldo, vacaciones y adicional por antigüedad a los instructores de la ENERC no creará otra industria más que una que produzca películas efectivamente consumibles en TikTok (o Vimeo, YouTube, canales de Telegram y Discord), no tanto por su forma sino por la imposibilidad de los directores de encontrar un espacio donde compartirlas y visibilizarlas (es decir: un espacio en el que dar con una audiencia). Una Escuela Nacional de la no-Experimentación y Realización Cinematográfica, dependiente de un no-Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en un presente en el que, como le explicaba Pirovano a Pablo Manzotti “cuando vos ves mucho tiktok, ves casi toda la película”.

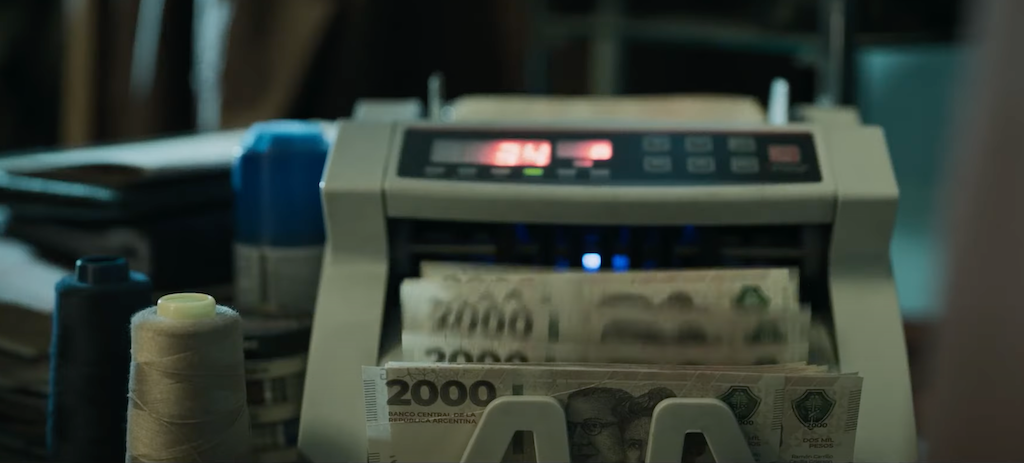
Evidentemente, ya no alcanza con preguntarse sobre el video en el cine (alcanzó hasta principios de siglo); hay que intentar discernir sobre los tipos de videos, y para eso los cineastas tienen que aprender a hablar (pensar, escuchar, mirar, jugar: se trata de juegos, primero hay que saber responder) otra vez. Para que una industria recupere (o funde) su estructura, hay que pensar formas veladas pero visibles en que las instituciones diagramen los límites y las formas de producción. Más allá, están las múltiples máscaras que actúan en la gestión del espacio público: ¿quiénes representan ahí lo común? ¿Quiénes caben en ese espacio que representan? En suma, ¿a quién protegen, a quién deben proteger, los firmes muros del edificio estatal?12 La Historia de la aparición del invento es tanto la de su copia y patentamiento como la de su fuga y evolución, esa que logró volver dureza (¿imagen?) aquello que antes escapaba al nombre.
Al oscilar entre la justificación de financiamiento por un a priori y la explicación de supuestos resultados alcanzables, el cine argentino contemporáneo ha mostrado hasta qué punto ya no puede penetrar en una realidad que se ha convertido, por atemporal en sus mediaciones, en el pan de cada día de los profesionales del media content. Quien crea en las imágenes, en cada píxel y correr de los fotogramas por segundo, no puede entregarse sin más al audiovisual putativo: el que empíricamente logra un mayor alcance (aunque fugaz y scrolleable) con la menor cantidad de recursos. Quien quiera un cine que no se cierre sobre sí mismo no puede postular ningún a priori. Quien sueñe con un cine compartido no puede fundar nuevos nichos sobre los viejos escombros. En medio de esta disyuntiva, en la que la espera no debería ser mesiánica, se piensa hoy al cine argentino, que no ha renacido porque, incapacitado de girar por fuera de su alrededor, no sabe cuándo escapar del salón, qué ficha mover, cómo agarrar la piedra y pecar de iconoclasta, inquisidor, visionario o parricida.
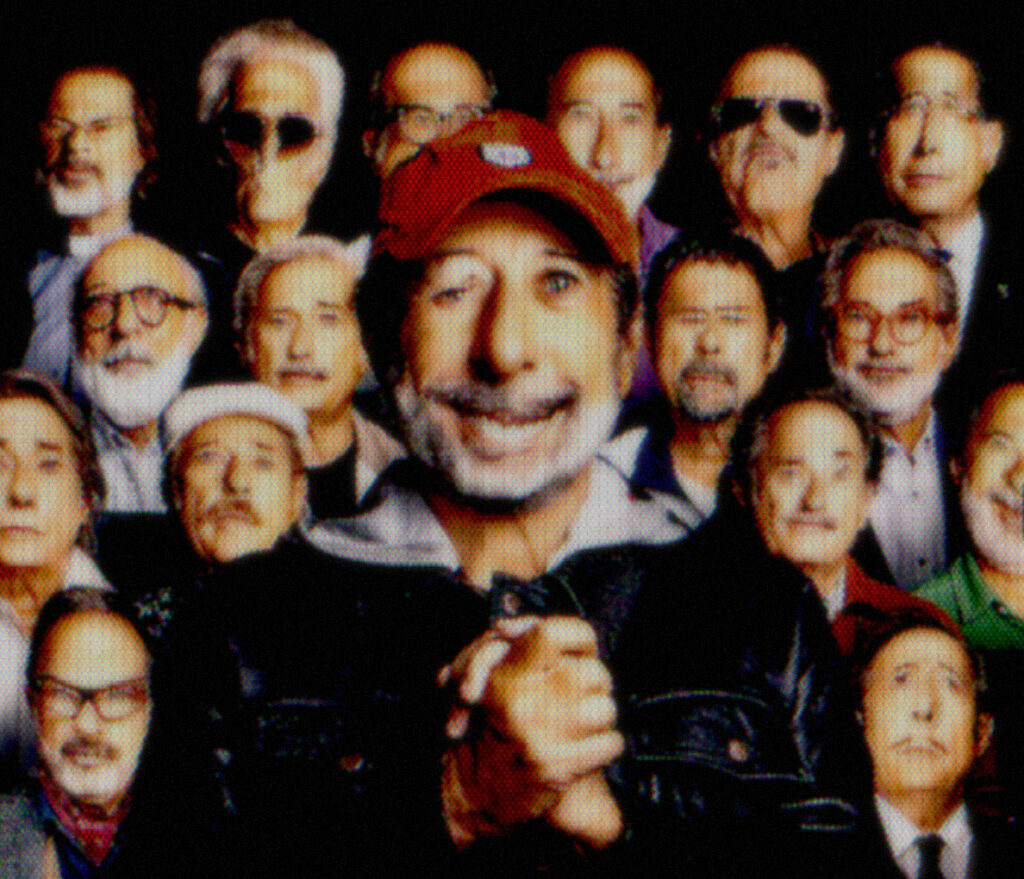
Notas:
- Martin Pops, “Nam June Paik: Ales and Cake”, en Bennington Review, n° 14, 29-30. Nutley, New Jersey, Estados Unidos, invierno de 1982. ↩︎
- El río sin orillas nº 2 (texto editorial), Buenos Aires, 2008, p.10. En el original: “Hay una segunda figura a la que también somos muy afectos: la que menta la crisis como fin, en el sentido de final, de crisis terminal. Una retórica del catastrofismo la circunda hasta hacerla suya con un profetismo que a la sazón advierte que ahora vienen por todo. Catastrofismo que explica otros desvaríos recurrentes: porque la crisis como oportunidad, tercera figura que apuntamos en este diccionario, aparece siempre como la experiencia de una pérdida, como una queja amarga ante el destino que escurre en nuestras manos”. ↩︎
- Tomo este concepto del texto “Vais con Menem y su estrella”, de Agustín Durruty, publicado en Taipei en agosto de 2025. ↩︎
- En “Decolonización del cine argentino. Perspectiva histórica y propuestas de salida”, En la otra isla. Revista de audiovisual latinoamericano nº 12, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, julio de 2025. Republicado en Con los ojos abiertos, septiembre de 2025. ↩︎
- Ver: www.incaa.gob.ar/concurso-incaa-impulsa-2025/ ↩︎
- Ver: www.ficuba.com/es/hack-fic-uba ↩︎
- Empresa pública que surgió de la fusión de las sociedades Teatro Cervantes de Málaga y el Festival de cine de Málaga e iniciativas audiovisuales. ↩︎
- Un ejemplo es Todas las estrellas están muertas (Rodrigo Melendez Aquino y Gonzalo Moiguer, 2025), primera película argentina filmada en formato vertical (9:16), hasta la fecha proyectada como WIP en el Palacio de la Libertad y el Centro Hipermediático Experimental Latinoamericano (cheLA), en el marco de una edición del Club de Algo. Lejos de ser limitado por su relación de aspecto, el film dialoga activamente con el encuadre, evitando caer en una estética asociada al net cinema. ↩︎
- Francisco Guerrero, “Intelectuales, burgueses y deprimidos. Sobre el cine industrial argentino contemporáneo” (primera parte). Taipei, abril de 2025. ↩︎
- “Alerta por el inminente cierre de ENERC NEA”, Clase V, 17 de octubre de 2025. ↩︎
- “Estudiantes de la ENERC en lucha contra el ajuste y el nuevo régimen del INCAA”, La izquierda diario, 7 de octubre de 2025. ↩︎
- El río sin orillas nº 2 (texto editorial), Buenos Aires, 2008. ↩︎