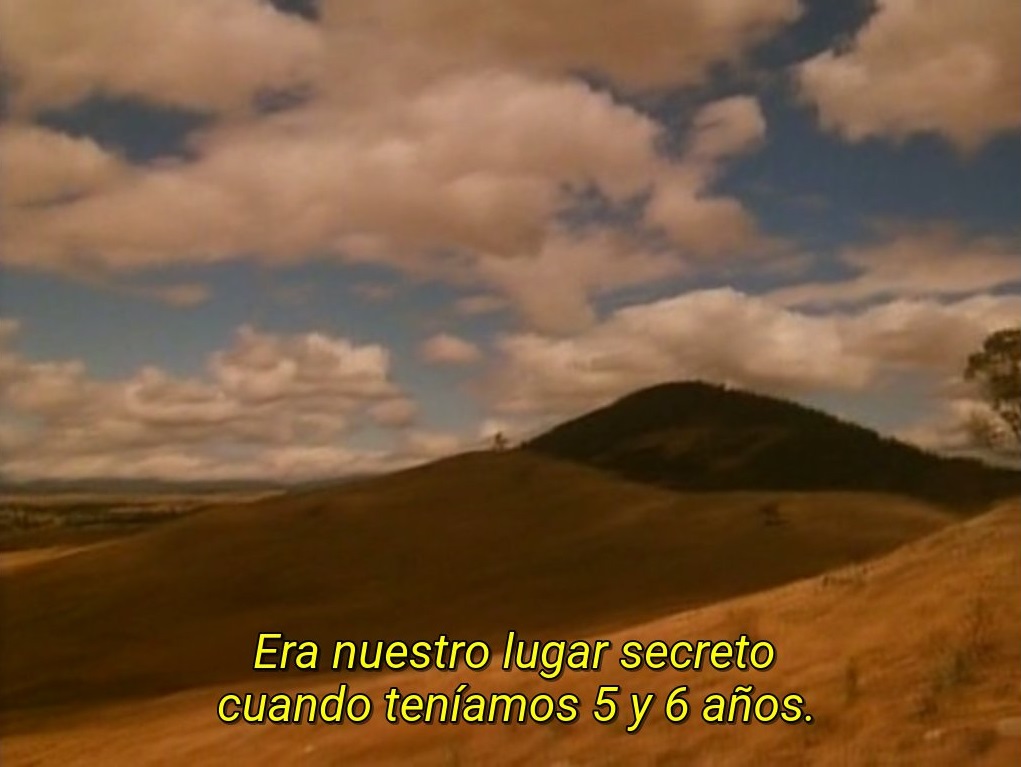Esta vez el calor se me pegó en el cuerpo y me puso a divagar. En vez de encontrar una estructura a la que aplicarme y construir, no puedo más que asumir disparadores en busca de un sentido. Como el cuerpo, el cerebro también funciona a fallas y es difícil quedarse sentado en la computadora más tiempo del que dura un párrafo. Tal vez exagero, o justifico este texto compuesto de minitextos incapaces de mantener el pulso. Pero de eso se trata.
Empiezo por Australia, porque por algún lado hay que empezar; mientras haya romance y cámara, el resto se inventa solo. The Year My Voice Broke es el arranque de una trilogía sobre los amores tempranos que se quedó en díptico. Adornado como melodrama que se precia de tal, y con el calor de un pasado nostálgico, le saca unas veinte cabezas al Summer of 42 de Robert Mulligan, porque no hace estudio sino poesía, y la escribe con la tinta que le sobra al mondongo. Ahí donde una recorta los bordes y cuida los detalles, la otra mete pedazos de leña que sobresalen de la parrilla. Dale a Duigan corazones lozanos, una montaña silenciosa y una casa con fantasmas y se te mete en la cama con medias y todo. Flirting, que es la continuación, no está tan buena, aunque tiene a Nicole Kidman y a Naomi Watts en su segundo papel acreditado. No está tan buena porque le sobra un poco de guita y compra adornos innecesarios. The Year My Voice Broke tiene mejor título, representa una etapa de la vida humana menos repelente y baila con la más fea. No lo digo por Loene Carmen, belleza silvestre del outback australiano, sino por la tragedia que ronda al pueblo, recuperada en Flirting recién sobre el final. Dicho de otro modo: Flirting es más parecida a Hollywood y The Year My Voice Broke al cine australiano de los 70: un energúmeno extraño con sed de poesía arrebatada y hormonal.
John Huston es uno de los grandes directores de la transpiración que dio Hollywood, no sé cómo no se me ocurrió antes. The Misfits y The Night of the Iguana a la cabeza. Nadie que haya visto bailar a Ava Gardner a contraluz de la noche mexicana puede dormir sin revolcarse dos noches seguidas, así como nadie que haya sudado con Marilyn en el desierto puede considerarse libre de pecado. Hay, por lo menos, dos ejemplos más: The African Queen, Fat City. La primera sirve para abrir todo un paréntesis que incluye elefantes y a Clint Eastwood, y la segunda para abrir otro archivo y empezar a hablar de películas sobre boxeo. Vamos con el paréntesis.
Paréntesis: dos años antes de gritarle al mundo que muerto está quien se deja engatusar por el horizonte en Unforgiven, Clint agarró la novela de Peter Viertel y con un equipo heterogéneo de guionistas (Burt Kennedy, James Bridges y el mismo Viertel) hizo la adaptación cinematográfica del detrás de escena de The African Queen. La historia es conocida: al viejo loco de Huston le importaba más cazar un elefante que hacer una película pero, como fue uno de los grandes, igual hizo una obra maestra. La de Clint (White Hunter, Black Heart) adapta la novela de Viertel (guionista, dicho sea de paso, de The African Queen) que se inspira un poco libremente en aquella experiencia traumática para cualquier productor de paso. Acá Huston se llama Wilson y el que pone la cara, obvio, es Clint. Sin terminar de sacarle el jugo a lo sudoroso de la materia (que es lo que nos importa acá, aunque nos esforcemos por divagar), la película planea sobre la figura de este Huston ficcional elevado a su condición de mito. Empieza con una voz en off que dice: “John Wilson. Un hombre violento aficionado a la vida violenta. Dicen que su vida salvaje se debe a su atracción por la autodestrucción. Esas opiniones siempre me han parecido inexactas. Por eso tenía que escribir esto sobre John. Un brillante cineasta con mal carácter que violaba las leyes no escritas pero tenía la mágica y casi divina habilidad de salir siempre airoso.” Eastwood, entonces, dedicará las casi dos horas de película a materializar cinematográficamente esta primera descripción. De todo este desglosamiento me interesan particularmente los diálogos (el más notable es el que va sobre Hollywood y su corazón negro, la industria y sus putas que te obligan a levantar la bandera de la derrota) y el aura de leyenda mundana, tan ajustado a Huston que no te queda otra cosa que orar por su alma.
Pero si hay que pensar en una de Clint que transpire la gota gorda, esa película es High Plains Drifter. El cartel lo dice sin vueltas: Hell.

La venganza del muerto, como se tituló muy desatinadamente por acá, se lleva puesto a todos los westerns de la venganza porque, como a su protagonista, parece chuparle un huevo todo. Llega al pueblo y cambia los roles a su antojo. Ofende al poderoso y empodera al inferior. Pero la mano que levanta no es arbitraria, aunque lo parezca: es la mano de la justicia de los hombres que desconfían de las palabras. No será Dirty Harry, pero se le parece. Claro que después Clint dota a su película (y a su protagonista) de un sentido poético-casi-metafísico que pone en entredicho la dimensión en la que se desarrolla la historia. Es decir, en el apoteósico tramo final no hay certeza sobre la que pararse. El único que sabe de dónde viene y hacia dónde va es el fantasma de Eastwood.
Clint, entonces y también, otro gran director de la transpiración: desde las arriba citadas hasta el sudor belicoso de sus ejercicios de género, pasando por su arquetipo gruñón resquebrajado bajo el sol en Gran Torino o su cantante tuberculoso de Honkytonk Man.
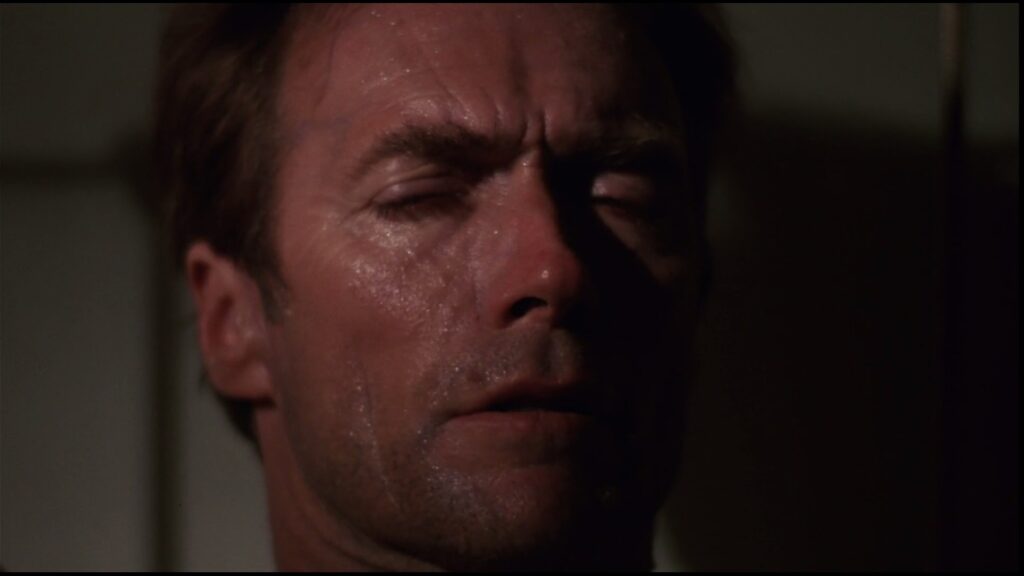
En Suddenly, Last Summer, Mankiewicz no se detiene a pensar en cómo vender teatro en tiempos de cine: nos desborda y es desbordado por el texto de Tennessee Williams, amén de una Elizabeth Taylor extraordinaria. Lo de transpiración acá queda un poco de lado, o en puro título. Más que verano es infierno y más que transpiración acá hay traumas, pesadillas y fantasmas. Mankiewicz saca provecho a todo esto porque tenía especial talento para los menesteres de la puesta en escena y una noción de lo formal que a películas como estas le caían como anillo al dedo. ¿Cómo se explica sino la capacidad de cada plano para sostener los códigos literarios en consonancia visual y sin volverlos obvios? Puesta en escena, ojo afilado. Mankiewicz domina el caos de su película como cada personaje cree dominar el suyo propio y, como la ausencia de este caos (sinónimo de locura, para el caso) es imposible, no puede desaparecer, pero sí puede mutar y contagiarse. Muerto el perro, dispersa la rabia.

¿Existe una banda sonora más espesa y calurosa que la que Ry Cooder hizo para Paris, Texas? Seguramente. Pero qué grande es Cooder. Y qué grande Harry Dean Stanton, homenajeado en luz final en aquella pequeña obra maestra de título Lucky, y que viene al caso por sus litros de transpiración tan bien derramados por su cuerpo mitológico.

Como las manos de Cedrón, las de Harry Dean Stanton están llenas de esa vida plebeya que lo engrandece todo. Y en el Travis de Paris, Texas (Wim Wenders, 1984), estas manos que señalan, se entrelazan y apuntan, representan una forma de contacto con el mundo resquebrajado que hasta entonces solo podía contemplar. En Lucky, si se quiere, pasa algo similar. En efecto, el contacto inmediato con el mundo está en las manos pero, en vez de asentarse en él, tocan para confirmar que aún siguen acá. En 1987 Federico Moura cantaba “las cosas se alejan de mí, y es difícil poder tocarlas”. Harry, como Federico, se estaba muriendo, y de eso va Lucky. En Paris, Texas eludía la muerte y buscaba reintegrarse a la vida a través de una road movie de asfalto caliente en busca del sentido, que es a lo que toda película de género debe aspirar, no como fórmula aprehendida sino como camino inequívoco para dar pelea a los monstruos.
En el párrafo sobre Huston me olvidé a propósito de Under the Volcano, porque quería dedicarle uno entero. A él y Lowry y a lo que aparezca en el camino, claro está.
Under the Volcano es, antes que nada, una crónica de la autodestrucción y, después de todo, una mirada a los ojos del destino. Como Saint Jack, Under the Volcano tiene alcohol, exiliados y gente que no sabe a dónde va. La diferencia con Saint Jack y con el libro es que la de Huston no es una obra maestra, e incluso puede señalarse como una película irregular. Pero es en esa irregularidad donde aparece la sustancia de la película, donde ese calor vital del México que retrata se abre paso ahí donde Huston parece flaquear. ¿Por qué sucede esto muchas veces en el cine que, todavía moderno, podemos forzar a entrar en el clasicismo? Pienso diferentes cosas, y de eso se trata este párrafo. Por un lado, en la relación tironeante que hubo siempre en el cine entre mito/fantasía y realidad/credibilidad. Da la sensación de que hubo un tiempo en que el cine no intentaba cubrir a su mito de tierra sino que lo dejaba respirar sin temor. Hasta que se instaló la idea de realismo y la poesía quedó relegada a ser leída solamente ahí donde el cartel indica “Poesía”. Por otro lado, el contraste es de prioridades: ¿Qué es lo que de verdad importa? El resolutismo de escuela no está —ni estará— a la altura del valor dramático dictado por la intuición hija del talento. Lo que el mundo proyecta para que la cámara lo absorba no es siempre igual de trascendente. Mejor dicho: puede o no serlo, según quién filme.

Este apartado cinematográfico anda herido de muerte: ahí donde el CGI vino a poner fin a las imposibilidades, algo se rompió. Ahora que todo puede ser simulado y que la fe se cambió por certeza, el asunto carece de emoción. Estoy abusando de la generalidad y poniendo mis opiniones personales demasiado adelante. Trataré de ser más claro.
Bazin señala en “Ontología de la imagen fotográfica” que lo que hizo la fotografía, secundada por el cine, es poner en entredicho la credibilidad de la imagen. Si no recuerdo mal, Bazin habla de “potencia de credibilidad”. El digital, con sus trucos de computadora y demás, proyecta —y ya hizo realidad— un nuevo cambio en el ojo del espectador. La potencia de credibilidad de Bazin se transforma en su opuesto: incredibilidad. Se da por hecho que ese monstruo imposible o ese paisaje infernal no existen, que la cámara nunca pudo haber fotografiado eso. Por eso decía —a título personal, pero creo que sin caer en un divague de viejo vinagre— que la emoción es menos profunda. Cuando yo era chico —y de eso hace relativamente poco: nací en 1994— todavía se sostenía una sorpresa entre los espectadores del cine: “¿Viste eso?, ¿cómo lo hicieron?”. Por una cuestión temporal, seguramente esas frases escuchadas durante mi infancia correspondan ya al periodo digital, pero a los primeros pasos, que todavía no habían terminado de pinchar la piñata. Antes debió haber sido todavía más radical. Pienso en el arranque de Rebecca (Alfred Hitchcock, 1940), pero ejemplos hay para mermelada. ¿Cómo hizo esa cámara para pasar entre las rejas? Hoy esa sorpresa es simplemente imposible. Incluso aunque el director a cargo se valga de piruetas físicas propias del circo. El espectador ya da por hecho que toda acrobacia está “hecha en la computadora” y más que sorprenderse se relame —cuando es el caso— por una imagen imposible. Por eso el cine ha perdido relieve físico, cosa que Under the Volcano tiene en primer plano —vieron que me fui lejos pero volví— y que termina por tener valor propio aun cuando tenga falencias. Porque el cine se juega también en las costuras, en la carne y en las manchas. Y será por eso que me gusta tanto la melancolía veraniega cinematográfica que no rinde pleitesía a la realidad y dice grúa donde el antagónico dice drone.
Melancolía veraniega: desde el Michele de Nanni Moretti hasta la Sharon Tate de Margot Robbie, y sin olvidarnos de la fuente que es el corazón del pueblo en Call Me By Your Name. Ecce bombo: I vitelloni baraja y da de nuevo; esta vez es una mano más absurda todavía, y los cuatro muchachos de Moretti lucen y encarnan la desolación. La de Guadagnino es menos absurda en la superficie, pero en el fondo es una historia de amor y —cualquier enamorado lo sabe— pocas cosas hay más absurdas por explorar en esta vida. Las tardes a orilla de la pileta, las noches colmadas de grillos, la fuente de la plaza en la que la cámara sienta las bases: todo en Call Me By Your Name es melancolía veraniega. Como todo flashback, pone la luz donde se le antoja y oscurece incluso donde sobra sombra. La Sharon de Margot no se queda atrás, y Tarantino lo subraya con la única voz en off de la película. Esta es una melancolía rabiosa inmersa en una película rabiosa. Porque a Tarantino no le sale ser galante ni cordial. En Once Upon a Time in Hollywood, el parlamento de la voz en off funciona como inhalación final. Queda el último tramo y lo va a transitar entre porro y escabio, mientras en nuestra cabeza sigue sonando la voz de José Feliciano entonando las estrofas de ese himno universal que es “California Dreamin'”.
Melancolía veraniega Bis o Juventud Divino Tesoro. ¿O es nostalgia? Estate Violenta tiene la fuerza de todas las citadas en el párrafo anterior, porque es un melodrama de la escuela de Raffaello Matarazzo con implicancia social (unas gotitas de neorrealismo) y no esquiva la bala del absurdo.
La primera gran película de la acotada carrera de Valerio Zurlini es puro lenguaje cinematográfico: planos-contraplanos subrayados de forma deliberada, fueras de campo desoladores, gestualidad desbordada, movimientos de cámara sutiles, iluminación sugerente, acción en la profundidad del campo, racord orientado por el sentido narrativo. Y la música ahí, en primer plano, presta a moldear la emoción de su presente.
El amor de verano de este Zurlini modelo ’59 está atravesado por la guerra, los conflictos ideológicos, los estratos sociales y las realidades de las partes implicadas. Él es un joven arquetipo de la Italia en guerra, que esquiva su obligación civil gracias a los contactos de un padre de estirpe —y fisonomía— mussoliniana, y ella una treintañera viuda por culpa de la guerra con una hija a cuestas. Un amor signado por la imposibilidad de los tiempos que, sin embargo, se las arregla para abrirse camino con la fuerza —y la fugacidad— del viento.

Arranqué por Australia y terminaré ahí: Sunday Too Far Away, película de la transpiración desde el minuto cero. Un play que venía postergando porque el anglo de estos australianos es más duro que su desierto y no hay subtítulos en español bajo ninguna piedra. Me conformo con unos en inglés que, si bien echan luz, no iluminan: entiendo una de cada dos palabras y el resto es buscar o decantar o resignarse. Lo importante es la película, el cine: una Wake in Fright que en vez de cazadores tiene esquiladores y en el que la cerveza es reemplazada por muchas botellas de algo que parece —pero claro que no es— Hesperidina.
Tengo entendido que el corte original de Sunday Too Far Away era de casi tres horas y que lo que sobrevivió es la primera mitad. Cosa grande se tenía entre manos el director de Summerfield, y la intriga se dispara hasta el cielo, porque con el volumen planeado no sé qué clase de oración le haría justicia a semejante mastodonte fílmico.
Hannam filma un drama peronista duro y pesado en medio del outback australiano. El calor impregna la pantalla desde el primer plano y corroe el celuloide hasta volverlo fantasma. La cosa va de un grupo de esquiladores al servicio de unos patrones que, amparados en un estado flojo de papeles, buscan explotar hasta lo absurdo la obra de mano barata. El grupo, liderado por Jack Thompson y con las cicatrices de la vida en diferentes formas, le hace frente a los zánganos poderosos porque ya se sabe que el pueblo unido jamás será vencido. Hannam filma este manifiesto sin concesiones ni grandilocuencia. Lo suyo no es el gesto político mediano que señala anticipando el elogio. Para él, primero está la imagen. Será por eso que se queda en el gesto mínimo que habla por sí solo en tono de épica, en vez de realizar la operación inversa: una película épica que conquiste los gestos mínimos. Se queda con sus personajes subidos de tono en el plano corto, sus hormonas calientes como el virus dentro del plano y sus ganas de cambiar futuro por presente en la materialidad histórica de la película. Como en Wake in Fright, paradigma todo de esta serie de textos: “la va de lumpen y capanga / la pasa mal y jamás tira la manga”. Y se transpira, como atestiguan los siguientes fotogramas.