En el cuento “Animales” de M. John Harrison, incluido en Deberías venir conmigo ahora, Susan, una mujer que está de vacaciones, se detiene y abre un libro que habla sobre la deriva litoral:
“Cuando las olas rompen en diagonal a una playa”, leyó, “el material arrastrado por el mar es empujado a ambos lados por la espuma, y cuando el agua se retira fluye hacia abajo en una serie de movimientos en forma de dientes de sierra llamados ‘deriva litoral’. La escollera —símbolo de la playa en que se bañaba la clase media victoriana— atrapa y estabiliza la arena. Si se la deja a su suerte, queda a la deriva y se pierde lentamente por la línea que ofrezca menor resistencia, para, según los dictados del principio de placer, delinear esas extrañas y delgadas figuras en forma de ganchos y curvas que decoran la costa más abajo”.
Me gusta la imagen de la escollera para pensar el mecanismo de defensa que le pone un freno a los problemas en lugar de ver en ellos posibilidades narrativas. Es interesante que Harrison le dé al concepto, además, un matiz de clase: hay un lazo entre poder adquisitivo y demanda de orden que da cuenta de un poder sobre la organización del espacio. Eso si entiendo el concepto de manera literal. En su acepción metafórica, intuyo que no hay deriva litoral, en muchas películas financiadas por Netflix, por nombrar una plataforma donde circulan grandes capitales, porque la escollera es demasiado fuerte: la audiencia necesita que las estéticas se estabilicen. Pero también hay escollera, entendida como autocensura, en producciones más modestas. Esta semana leí dos ensayos que ponen sobre la mesa dos problemas del arte contemporáneo: la crisis de la textura y la crisis de la imaginación(1). Imagino un cine guiado por el principio de placer, que atiende a los movimientos del proceso. Películas desatadas, desreguladas, que avanzan en zig zag sobre la orilla del sentido, sin la pretensión de atraparlo. Harrison sigue:
“Mapeadas a intervalos de un año, estas estructuras delicadas varían y cambian de forma pero no se mueven. Si uno fuese a realizar una animación ilustrando su desarrollo, se verían como un remolino, como hilos de humo en una corriente de aire”.
Me llevé el libro de Harrison al Festival Internacional de Cine de Entre Ríos porque me lo había prestado un amigo que lo necesitaba de vuelta para dar un taller. En la combi de ida leí cuento tras cuento perpleja y exasperada. Durante el festival caminaba la Mitre del cine al hotel, donde las barrancas parquizadas en la zona de la costanera, todo a lo largo de la avenida, copiaban los surcos del río, como bajo un efecto parecido a la deriva litoral, y pensaba en su manera de amoldarse, tan distinta a una ciudad como La Plata, en la que paso tanto tiempo últimamente, planificada hasta la última calle.
Es evidente que al FICER le preocupa el cine local, el “Cine por entrerrianxs” que le da nombre a una de las secciones, ese que enfoca las particularidades de una provincia y una región que tal vez no sean las primeras que vienen a la mente cuando se habla de cine argentino. Pero vadeaba la costanera y me preguntaba qué películas de la programación tendrían no ya la imagen sino la forma de la ciudad. Una forma inestable, maleable, como a merced de un cuerpo de agua.


Las que filman el Paraná
Pocos cineastas miran el río como Gustavo Fontán. Los ríos (2024) se lee como una afrenta: si viniste a la provincia a encerrarte en una sala de cine, no voy a dejar que te vayas sin haber mirado el Paraná. Pero no vas a mirar solo su superficie. Vas a atender a los caprichos de su movimiento, manifiestos en un montaje que desorganiza las cadenas de causa y consecuencia en destellos de comprensión que se pierden tan pronto como llegan (en eso recuerda a una poética cara al cineasta como la de Juan L. Ortiz, recuperada explícitamente en citas de versos tan escuetas como significativas).
Yasujiro Ozu alguna vez dijo que sus películas nuevas siempre nacían de un elemento latente en la última película que había hecho. Entendía que cada una estaba incompleta, pero con la siguiente no cerraba el camino del sentido; dejaba otro hilo que continuar. Hay un elogio de lo incompleto en el cine de Fontán que acá se manifiesta en la apropiación del material que había usado doce años antes en El rostro (2012). Ahí, el Paraná era contexto de oficios, reuniones y rituales. Acá, en Los ríos, lo que vuelve es la voz de un pescador “que contaba su experiencia durante un tornado” pero que “finalmente quedó afuera del montaje” y una serie de planos en blanco y negro como recuerdos de todos los ríos que hay en el río. Porque acá el Paraná es en plural: en video, Super 8 y 16 mm.; nítido, borroso, pixelado, sobreimpreso, en plano detalle o general; en poemas de Ortiz, Viel Temperley, Calveyra o Baker, dispersos en intertítulos que interrumpen el flujo de la imagen y proponen claves de lectura. Entre tanto florecen las recurrencias. Animales que escapan de lugares. Centelleos de la luz en los árboles. El relato de un encuentro fortuito (“un hombre golpea mi puerta…”). Oleadas de signos que le dan firmeza al conjunto, donde la atención hace pie, donde el ojo encuentra a qué aferrarse.

Es pertinente que Los ríos comparta catálogo este año con un foco de la cineasta y poeta santafesina Marilyn Contardi, de una obra fílmica no por breve menos importante, compuesta de cortometrajes y mediometrajes documentales donde el territorio no es solo escenario, sino también poética. En una sala llena del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, con la presencia de la cineasta, Fernando Martín Peña proyectó en 16 mm. La vieja ciudad (1970), Un film sobre Juan L. Ortiz (1971), Zenón Pereyra, un pueblo de la colonización (1991) y Jardín de infantes (1974).
Aún siendo casi desconocido, es llamativo que Un film…, que en otro texto consideré inhallable (y acaso perdido para siempre(2)), haya servido de material de archivo para dos películas posteriores: La orilla que se abisma (2008), de Gustavo Fontán; y Homenaje a Juan L. Ortiz (1994), de la propia Contardi. Resulta que los registros fílmicos del poeta escasean, y tienen un valor casi diría de patrimonio. La excusa para entrevistarlo había sido la publicación de sus obras completas: según la cineasta, el cortometraje se proyectaba en cada presentación de los tres tomos de En el aura del sauce. Vale decir, sin embargo, que excede su función de apéndice del libro, y si lo hace es por la sensibilidad de la mirada de Contardi, que lo acompaña en largas caminatas a la orilla del río donde los árboles tiemblan como en los poemas de Juanele.


Las que no filman el Paraná, pero se le parecen
Breve nota al pie sobre el FICER. En la constelación que forman entre sí las películas (Los ríos con El rostro con La orilla que se abisma con Un film sobre Juan L. Ortiz con Homenaje a Juan L. Ortiz) hay una cantidad de guiños cruzados que le dan al programa un carácter de conspiración. Fernando Martín Peña, que proyectó las películas de Contardi, horas después se descubría protagonista de otro documental, La vida a oscuras (2023), proyectado en la planta baja del CPC. María Alché, invitada para presentar la última película de Torres Leiva donde se desempeña como actriz, Cuando las nubes esconden la sombra (2024), nos daba cita un día después a su codirección con Benjamín Naishtat en Puan.
En esta línea, la resonancia que más me impresionó la conformaron una película y un evento multidisciplinario —porque el FICER entiende el cine como una pieza más en la familia de todas las artes, y lo expresa en charlas sobre escritura y actuación, conciertos, lecturas de poesía, instalaciones, cuadros y hasta murales—. El viernes a la tarde vi Los espejos de la naturaleza (2024), un documental no sobre, sino desde, una instalación del músico Ernesto Romeo. Esa misma noche en la Sala Grande de la Usina los paisajes sonoros de Romeo acompañaron una lectura de Selva Almada, Belén Zavallo, Imanol Hammurabi y Mara Rodríguez. La continuidad película-evento convirtió, al menos para mí, el mero discurrir entre salas del festival en una experiencia estética. Hablo de conspiración por la paranoia que disparaban los cruces, en un desborde y trasvasamiento de obra en obra que recuerda a los dientes de sierra de las olas en la deriva litoral.
Creo que ningún otro festival me produce esta sensación de oleaje.


Quiero permanecer un instante más en Los espejos de la naturaleza. El documental de Gabriel Zaragoza ya se había estrenado en el BAFICI, pero pasó injustamente desapercibido. Aunque no tenga nada que ver con el río, de toda la programación me parece la película que mejor atiende el principio de placer del que hablaba Harrison, y por eso me tomo la licencia de pensarla en clave fluvial. En la primera parte, digámosle nacimiento o torrente, Ernesto Romeo imagina una instalación sonora que interactúe con la naturaleza. El clímax de la secuencia es una conversación extensa entre Romeo y su madre, personaje inolvidable si los hay, donde discuten sobre el orden de lo lúdico en el arte, sin dejar en ningún momento de traccionar ideas sobre sí mismos y sobre su vínculo. Texto y subtexto, como si estuviera guionado, pero se trata de un documental. En un momento la madre le dice, palabras más palabras menos: no intentes transformar la naturaleza, intentá que la naturaleza te transforme a vos. Entonces una correntada interrumpe el curso de los eventos. La madre se enferma, Romeo detiene la producción para cuidarla, y Zaragoza se queda sin película. A partir de este punto, el curso de Los espejos de la naturaleza estalla en afluentes. Mediante la utilización de intertítulos y una década de material de su archivo personal, Zaragoza cuenta otras tres películas inconclusas que tiene en su haber. En todo momento lo acompasa la música de Ernesto Romeo. Acá las ideas expuestas en la conversación inicial persisten en la caja de resonancia de los documentales fallidos, atravesados por la naturaleza en todas sus manifestaciones, a veces más explícitas, a veces apenas insinuadas. La terquedad de hacer una película sobre el fracaso de todas tus películas encuentra su medida cinematográfica en ese castillo de espejos, ecos y rimas cruzadas donde el proyecto de instalación sonora cumple su cometido y parece susceptible al impacto de la imagen: tanto Zaragoza como Romeo dejan que la naturaleza —de sus obras, pero también del mundo— los transforme. Un documental así de vulnerable, donde la vulnerabilidad es fuerza, me parece un hallazgo.
Para terminar pienso de nuevo en Harrison porque nunca no estoy pensando en Harrison. Hace un tiempo resumió en un tuit el principio constructivo de su narrativa: “Escribí ficción donde nada sucede porque es el otro lado de todo lo que ha sucedido pero la ficción no te dice mucho sobre qué fue exactamente”. Una ars poetica semejante condensa muy bien el último largometraje de José Luis Torres Leiva, Cuando las nubes esconden la sombra. Es necesario un tacto inmenso para insinuar los indicios de una catástrofe cuando la tormenta ya pasó. La catástrofe es el duelo; la tormenta, el fallecimiento de una amiga de María, la protagonista interpretada con sutileza por María Alché. Hay, también, una tormenta literal, esa que impide que el equipo de filmación llegue a Puerto Williams, donde María queda varada a la espera de que se reanude el rodaje que la tiene de actriz. Aunque la película sea chilena, la incluyo en el conjunto caprichoso de películas de agua porque en la ciudad más austral del mundo el mar es un fantasma omnipresente que signa las vidas de los habitantes. La acción es entonces el lento desmadejarse de una pérdida, que María elabora justamente porque se permite habitar la interrupción de la rutina de trabajo y permanece abierta al contacto con los desconocidos y lo desconocido. Sin una escollera que detenga la apertura al encuentro, así también atiende Torres Leiva las posibilidades narrativas del tiempo de la pausa, y acude ahí donde otros piensan que no hay nada digno de ser filmado.
Ahí lo fluvial; ahí también, si me permiten el atrevimiento, lo litoral y lo paranaense.
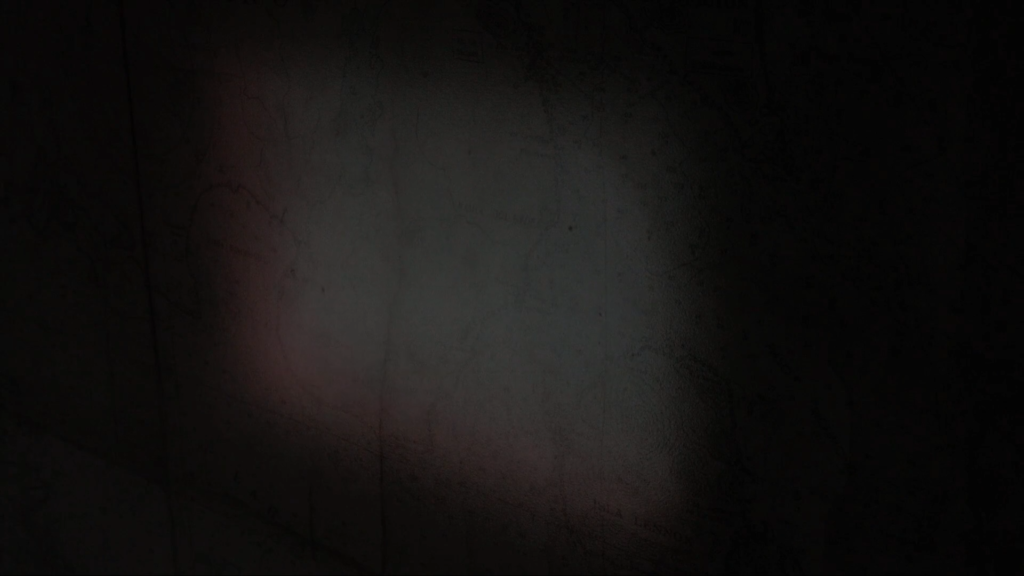
Notas
1 Los ensayos son de Manuel Cantón y Sofía de la Vega y forman parte del primer número de la revista Los años 20.
2 Aprovecho la ocasión para desdecirme de la vez que lo llamé inconseguible en este texto.