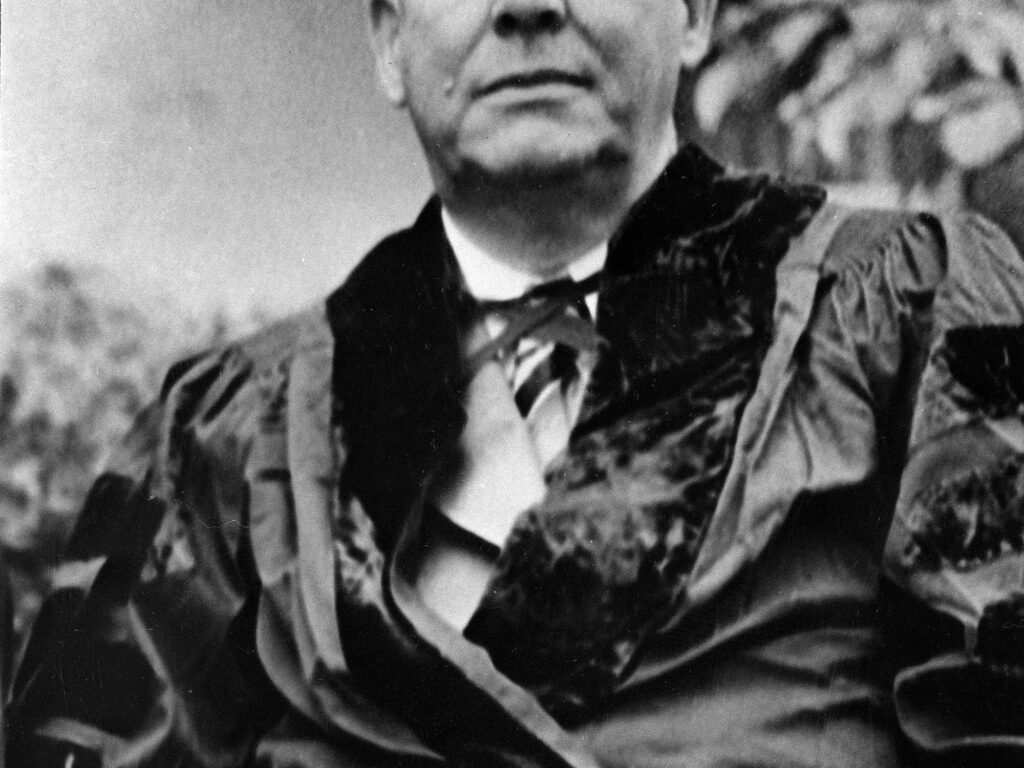Hay una canción en el último disco de Yo La Tengo que no para de darme vueltas en la cabeza. Más precisamente una estrofa. Traduzco: “Sabemos, no dudamos / Confiados de que las boludeces que decimos son verdad / Hasta que te pasen a vos”. Toda la canción, llamada “Until It Happens”, orbita alrededor de la misma idea: las cosas son de una forma hasta que pasan. Hasta que le pasan, a esa hipotética persona a la cual está dirigida la letra. ¿Qué es lo que cambia de los hechos a partir de que estos pasan? Como si la experiencia modificase la veracidad de los acontecimientos. O, mejor dicho, como si la experiencia ratificase si algo es verdad o no. “Vivir para contarlo”, dice una frase remanida que resuena con lo que dije hasta ahora. También está la célebre frase del general: “La única verdad es la realidad”. Aunque ahí habría que agregar: “La única verdad es la realidad vivenciada”.
Abel Posadas en el ensayo alrededor de la obra de Torre Nilsson que está en El cine argentino se fue sin decir adiós le da con un palo constantemente señalando que la vida no es como Babsy la muestra en sus películas. Este argumento resuena sobre todo cuando habla de La Tigra, película que sucede en gran parte en los arrabales de la zona portuaria de la ciudad. Uno de los conflictos centrales de la película es justamente la diferencia de clase entre la Tigra y el joven chico bien estudiante de Bellas Artes porteño. La película focaliza en el muchacho y en cómo ingresa a un mundo desconocido para él. Posadas señala que la caracterización de los personajes y la ambientación de esos bajofondos están construidos a partir de la mistificación producto del desconocimiento y la tocada de oído de Torre Nilsson respecto a ellos. Ahí es donde esgrime “en realidad no es así” y descarta el valor de la película. Me sorprende mucho la osadía de pararse sobre la certeza de la experiencia para desestimar las representaciones. Es muy claro el argumento: “No sabés de qué estás hablando, no lo viviste y se nota”. Muchas veces no estoy de acuerdo con lo planteado por Posadas, pero aun así me fascina la imposición de la vivencia en relación a su apreciación cinematográfica.
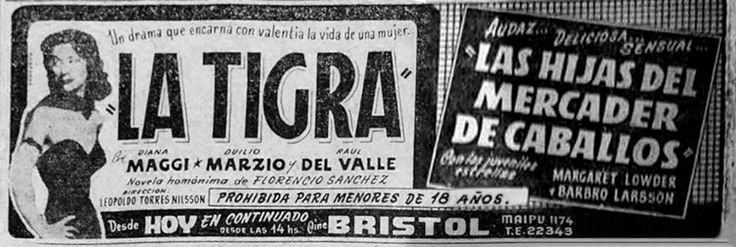
Piglia, parafraseando “El narrador” de Benjamin en Crítica y ficción, dice algo así como que el narrador es quien viaja y regresa para narrar el viaje o quien se quedó demasiado tiempo y puede narrar lo allí vivido. En ambos casos, la experiencia y el movimiento: el movimiento espacial en el caso del viajero y el movimiento temporal en el caso del habitante. Ambos comparten la importancia del registro, la sensibilidad del mirar para luego narrar aquello que se vivió. Es decir, la atención de la mirada para luego traducirla en las palabras que compartirán narración mediante. Y para que haya atención debe haber cierta apertura, ¿no? Cierta predisposición al detalle, a aquello que vuelve singular un momento.
Recuerdo mientras escribo esto una anécdota de viaje que Serge Daney le cuenta a Toubiana en la entrevista de Perseverancia. Es lo que más recuerdo del libro: Daney baja de un tren en un pueblo desconocido y sigue la fila involuntaria de trabajadores volviendo a sus hogares que se bajaron de ese mismo tren con él. Él va detrás de todos y va viendo cómo llegan a sus casas mientras la fila se hace cada vez más corta hasta dejar de existir. Me parece un momento precioso en donde Daney logró retener una belleza del orden de lo cotidiano. Una coreografía involuntaria hacia el descanso al interior de esos hogares. Hay ahí, creo, algo de esa apertura que permite registrar el detalle para luego narrarlo. No se trata de obtener una novedad, pero sí de retener la frescura de lo cercano no palpable hasta el momento mismo en que se registra. Hay algo de magia en esa actividad, en esa atención. Wallace Stevens en Adagia dice que “la realidad no es lo que es”, sino que “está formada por las muchas realidades en que puede convertirse”. ¿Cómo puede acontecer esa conversión? Mirando diferente. Aproximándose a las cosas como un alfil: a través de diagonales, cercando a la vez que se rodea.
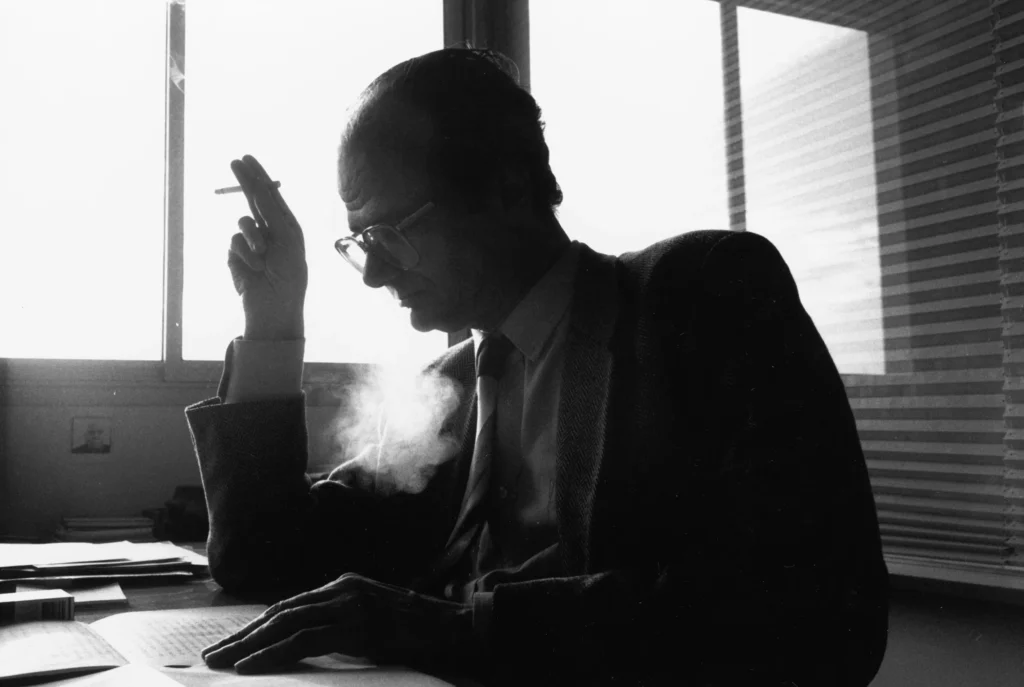
Stevens, también en ese libro, dice que “la realidad es el verdadero centro del espíritu” y que hay que “encontrar lo espiritual en la realidad”. Como si en lo real hubiese cierta metafísica, cierto sarro mágico ectoplasmático que hay que saber ver. O quizás se trata, en verdad, de aprender a verlo. Stevens es categórico cuando sentencia que “el realismo es la corrupción de la realidad”. ¿Existe algo así como el extractivismo de la realidad? Se me viene a la cabeza el concepto de la pornomiseria. Como si esta fuese el regocijo de la realidad o el enriquecimiento narrativo miseria mediante. Como si hubiese algo loable en chapotear el barro de lo disfuncional, de lo roto, de lo injusto. Acá resuena también cierta esencia del pensamiento de Posadas. Es decir, si alguien decide introducirse en el charco de barro es porque en un primer lugar no se encuentra ahí. Si estuviese ahí dentro, otro sería el encare de este tipo de relatos.
Heaven Knows What (2014) de los hermanos Safdie recorre el borde de la pornomiseria sin terminar de caer en él. Hay una escena, más bien un corte de planos, que un amigo me señaló y que a mí se me había pasado de largo. Me cuesta terminar de entender si lo que tanto me impresionó está en la película o en la mirada de mi amigo sobre ella. El novio abusivo de la protagonista revolea un celular por el aire y, por corte directo, este se vuelve un fuego artificial que estalla en una flor de esquirlas brillantes. Mi amigo dice que ese corte muestra el amor que siente la protagonista por su novio a pesar de todo: a pesar del maltrato, a pesar de la heroína. Ahí, en el celular en el aire estallando, está lo que la mantiene enamorada a él: el arrojo, el impulso, la entrega. Es una lectura compleja porque se trata de un vínculo abusivo, pero no creo que ese gesto justifique la dinámica sino que intenta comprender, o hacernos entender a nosotros como espectadores, qué es lo que vio en él, qué es lo que la enamoró en un principio antes del infierno que vino después. En ese corte de planos hay una magia a disposición en donde se revela una veta oculta de la realidad. Es decir, se descubre algo. Y es con imágenes, ya que es difícil (como se ve en mi intento durante este párrafo) terminar de explicar qué es lo que sucede ahí. Al ponerlo en palabras rebajo la complejidad de lo que se logra al vincular estas dos imágenes: un celular en el aire y un fuego de artificio.




Prefiero el anticuado “fuego de artificio” por sobre “fuego artificial”. Lo coloca más cerca del truco de magia, del gesto que busca convocar la atención. Hay un cuadro de Valentín Thibon de Libian en la colección Fortabat que se llama justamente así: Fuegos de artificio. En él se ve una escena de plaza de pueblo al anochecer. Distintos grupos de personas socializan en situación de plaza colmada. La luz de la noche es azul oscura, de cielo despejado. Y entre los árboles, sobre la superficie de la noche, líneas amarillas breves y claras contrastan sobre ese fondo. No se termina de entender qué es lo que vuelve evento esa noche representada: si el fuego de artificio o la acumulación de gente ahí reunida. ¿Será Navidad? ¿Será año nuevo? No hay indicios de fiesta más allá del fuego de artificio en sí y la multitud. Pero tampoco es que la gente esté observando los fuegos estallar, sino que una coexiste con la otra, reunidas en el capricho del lienzo. Al ver el cuadro en la computadora no se aprecia, pero si se lo observa en el museo se distingue cómo el fuego de artificio está rayado sobre el lienzo. Casi como si Thibon de Libian hubiera terminado el cuadro sin él y hubiera decidido sumarlo a último momento remojando en amarillo una moneda y rayándola en el cuadro. Como si el fuego de artificio fuera un plus a la realidad necesario para volver esa noche de pueblo un evento.
Quizás en eso consiste la magia de la narración: en volver la realidad un evento.
Hace unas semanas vi Frankie & Johnny (1991) de Garry Marshall. La escena de su primer beso sucede en un mercado de flores pasada la madrugada. No se entiende bien por qué, pero una luz atraviesa los pasillos y puestos, impregna de amarillo el ambiente. Ahí están ellos, Frankie y Johnny, trasnochados. Se van acercando cada vez más hasta que finalmente se besan. El fondo de la situación es una reja gris de depósito cerrado. En el instante exacto en que comienzan a besarse aparece alguien, un trabajador del mercado, que levanta la reja y revela un cuarto repleto de rosas radiantes que modifican lo que entendíamos por el entorno. Inevitablemente, el fondo transmite la emoción del beso y se imprime sobre su memoria. Otro plus a la realidad: un fuego de artificio sobre el evento. Una mano mágica apelando al timing de los acontecimientos permite ese momento mágico, cinematográfico. De la misma forma que sucede con el amarillo raspado en el cuadro de Thibon de Libian, acá la mano fuerza los límites, los alcances, de la realidad. Sería el opuesto contrario a lo que Stevens entiende por su corrupción, más bien su “ensalzamiento”: una forma de condimentarla con casualidades, brillos y colores que funcionan como el aderezo necesario para que acontezca aquello que desborda el vaso contenedor de realidad. Aunque lo cierto, si se me permite, es que el romance vuelve evento cada instante.