Lo sabemos todos: el timonazo criminal al que fue sometido el Festival de Mar del Plata y el estancamiento del BAFICI obligan a los espectadores curiosos a buscar el pulso cinéfilo en otros festivales y muestras. De un tiempo a esta parte, el Doc Buenos Aires, la Semana Mundial de la Cinefilia, el FICIC, Contracampo/Fuera de Campo o el Festifreak —que no tuvo edición 2025, o al menos no en formato clásico de festival— se convirtieron en espacios de referencia para cualquiera que esté interesado en descubrir películas valiosas, formarse una mirada amplia del presente del cine argentino y respirar el clima amistoso, incluso comunitario, que se espera de los buenos festivales. En ese universo el FICER (Festival Internacional de Cine de Entre Ríos) tiene un lugar privilegiado. No solo crece de forma ostensible año a año, sino que además, al ser un festival provincial, tiene la necesidad de buscar una conexión con audiencias más amplias que las que, a priori, pueden estar interesadas en ver los últimos largometrajes de Alejandro Fernández Mouján o Milagros Mumenthaler. Así, el espíritu del FICER se consolida en la oscilación entre, al menos, tres patas fuertes: una programación ecléctica, que va desde el último film de Jem Cohen hasta episodios de Las aventuras de Hijitus; un trabajo activo en el rescate de la memoria fílmica de la zona del litoral; y un vínculo con la comunidad entrerriana que incluye, por ejemplo, actividades cinematográficas enfocadas al público infantil y la proyección de cortometrajes regionales. A siete años del inicio del festival y cuatro de la primera gestión de Eduardo Crespo, el actual director artístico, es razonable preguntarse: ¿en cuáles de estas estrategias de interconexión el festival es exitoso y en cuáles no? Sobre todo considerando, como señala Ale Tevez, que posiblemente se trate del último año de Crespo en dicho rol.

Foto: Prensa FICER
Antes del balance, se puede señalar sobre el FICER algo evidente para cualquiera que haya asistido: en un país acostumbrado a festivales desarrollados entre avenidas, shoppings multisalas y la cacofonía del tráfico metropolitano, el paisaje paranaense y la calidez del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina ofrecen a la oscuridad de las salas un contrapunto que se siente como un abrazo. Ya escribí en otra ocasión sobre la belleza natural y urbana que rodea al FICER, así que no voy a detenerme demasiado en eso, pero se trata de un factor que contribuye a la personalidad del festival. Y conviene comprender que, más allá de aspectos económicos, de estructura, organizativos o de programación, parte de la potencia de un festival reside en su capacidad para distinguirse de los demás, para ocupar un espacio antes vacío —en ciertos casos, incluso, generando la necesidad de ese espacio, es decir, construyendo el propio vacío—. En otras palabras: reside en su singularidad. Y qué más singular, acaso, que un festival capaz de llevar público de un film local con Osvaldo Laport a la última maravilla de Kelly Reichardt —como narró con detalle Juan Francisco Gacitúa en su artículo “Intimidades monumentales de Paraná”— o empecinado en programar los cortometrajes regionales en competencia junto a largos nacionales o internacionales, y no, como cabría esperar, en bloques específicos. Esta última decisión, que parece tener como objetivo que los espectadores que se acercan a ver un corto, ya sea por puro deseo o por cercanía con algún involucrado en su realización, luego se queden a descubrir una película tal vez desconocida, a veces choca con la falta de curiosidad: no es raro que, apenas finalizado el corto, decenas de espectadores huyan despavoridos. Un problema similar ocurre con la poca disponibilidad de salas y horarios, que lleva a que se programen films que se podrían sospechar multitudinarios, como La virgen de la tosquera, en una sala que no es la de mayor aforo (la sala 4 del Multicine Las Tipas deja mucho que desear en términos de prolijidad: las luces encendidas al inicio de las proyecciones y apagadas mucho después de terminada la función, y la ausencia total de micrófonos —algo problemático en un festival que siempre cuenta con esmeradas presentaciones por parte del equipo y, muchas veces, con Q&A posteriores—, son señales de cierto desgano por parte del cine, que contrasta de forma brutal con la buena organización del FICER en su conjunto). A favor del festival, hay que decir que no parece una tarea sencilla organizar una grilla con tantas películas en tan pocos días, y que es, en parte, resultado de una decisión que demuestra conocimiento de las costumbres regionales: la programación adquiere un carácter mínimo entre el mediodía y la media tarde, durante lo que se suele denominar la hora de la siesta.
La mañana es el momento de las charlas, los paneles y los espacios de formación. La clase magistral de Ignacio Agüero, gran invitado del festival, de quien también se proyectaron cuatro películas, fue particularmente bella, en gran medida porque el propio Agüero no pareció aceptar en ningún momento estar ofreciendo una clase magistral. Su militancia por la paciencia y por el encuentro singular con los otros, es decir, su defensa del cine como una herramienta para profundizar el diálogo entre los seres humanos, pareció encontrar en el festival entrerriano un espacio natural. Y aunque la idea de tomarse el tiempo, tan bellamente expresada por Agüero en relación a la creación cinematográfica, podría entenderse como un chiste de mal gusto en el contexto de un festival de cine que requiere que decenas de trabajadores pongan el cuerpo minuto a minuto durante casi una semana para que todo salga a la perfección, lo cierto es que la distancia entre la euforia inevitable de la coordinación y el clima pacífico que se respira en el festival exige una gran destreza. Es, a su modo, una forma de puesta en escena. Una de las tantas ideas sugeridas por el cineasta chileno sirve para entender el espíritu del FICER, y tal vez también el de buena parte del cine argentino independiente que, en una situación tan complicada como la actual, parece encontrar en el festival un espacio de contención: Agüero propuso que, cuando otro cineasta le pregunta a uno en qué está trabajando, es muy importante, más allá de que no se esté trabajando activamente en nada, o más allá de que no se tenga un peso, no responder de forma negativa o desesperanzada, sino contar una idea. Una idea tal vez simple, que bien puede ser vieja, o lo último que se le pasó a uno por la cabeza, casi al azar: “Estoy trabajando en esto”. Esa frase tiene la doble virtud de contagiar entusiasmo y de permitirle a uno sostener ese proyecto en la cabeza un tiempo más, al punto de que posiblemente, de tanto darle vueltas, finalmente se termine concretando.
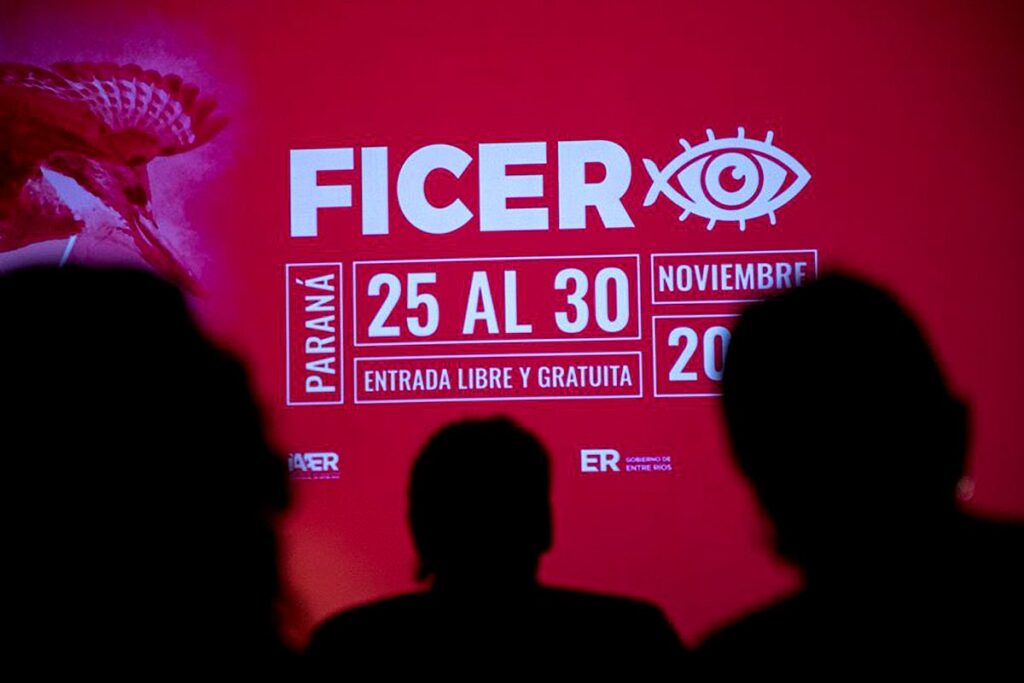

El entusiasmo, tal vez, sea la clave de todo esto. Y en una época en la que, por distintas razones, resulta difícil encontrar aquel viejo entusiasmo por descubrir colectivamente grandes películas, que fue fundamental para sostener a los festivales internacionales como una pieza clave de la comunidad cinéfila durante la primera década y media del siglo, el FICER parece entender que proyectos de este tipo son capaces de mantener vivas esas emociones. Por otro lado, si parte del entusiasmo que generan los espectáculos consiste en la intensidad de ser testigos de algo que puede fallar, podemos encontrar otro vector de emocionalidad en el evento de cierre del festival, ocurrido el sábado 29 de noviembre por la noche: la triple proyección de films amateurs en Super 8 aportados por la flamante Cinemateca de Entre Ríos, en diálogo con un cruce de músicas de diversos géneros y tradiciones, entre copleros del litoral y la banda de dream pop Anajunno, ofreció un riesgo doble, a la vez conceptual y práctico, que también puede leerse como un eco de la versatilidad cinematográfica del festival. Lo cierto es que todo salió bien, y luego de ver, por ejemplo, a numerosos practicantes de artes marciales destrozando ladrillos en una filmación que parecía datar de los 60 o 70 —y que demostraba, por cierto, un dominio envidiable del arte de encuadrar— al ritmo de una copla sobre los deseos de un padre campesino para el futuro de su hijo o de un cover notable de “Río Paraná” de Suárez, varios de los allí presentes, que no éramos pocos, fuimos conscientes de estar presenciando el fin de una edición que, para usar una expresión desconsiderada con el enorme trabajo de todos los involucrados, pareció tocada por la varita mágica.
Hubo varias charlas, además de la de Agüero. En una de ellas se encontraron seis cineastas que formaron parte del festival —cinco presentando películas y una como jurado—: Laura Casabé, Laura Citarella, Iván Fund, Lucas Gallo, Cecilia Kang y Ramiro Sonzini. Bajo el nombre Un cine del futuro IV1, los realizadores dialogaron sobre el presente del cine argentino, las dificultades bien conocidas por todos, y la sensación de que en pocos años los miembros del panel, junto a muchas personas más que le dedican su vida al cine, se han convertido, azuzados por el gobierno de turno —y en menor medida, agregaría, por el de Mauricio Macri— en un enemigo público. En ese intercambio se perfilaron dos formas distintas de leer el panorama actual. Según una de ellas, existe un público potencial muy amplio que si no llega a las películas es solo por problemas de difusión y distribución —que cada vez son peores, si bien se arrastran desde hace ya demasiado tiempo—, y la razón central de que el cine independiente esté siendo atacado por el gobierno es un miedo a la capacidad del arte de decir verdades incómodas. Según la otra, convendría comenzar por la hipótesis contraria: tal vez el INCAA, y el mundo del cine en su conjunto, hayan cometido errores serios, y para comenzar a pensar un nuevo futuro del cine argentino sea necesario comprenderlos, discutirlos, analizarlos a fondo. En todo caso, el primer paso sería aceptarlos. Y aceptar también que, con la excepción de uno o dos tanquecitos anuales, el lazo entre las grandes audiencias y el cine argentino pende de un hilo. Por razones de tiempo y espacio, generalizo y simplifico ambas posturas, que si tienen un punto en común es que parten de la certeza de estar atravesando una crisis. Lo indudable es que en el panel la primera posición contaba con muchos más adeptos que la segunda, y eso nos lleva a algunas preguntas: ¿cómo se pueden analizar las películas argentinas proyectadas en el FICER en relación a los debates que impulsa la coyuntura? ¿El cine argentino se está pensando a sí mismo a partir de su relación con el público, o los films existen en una dimensión independiente, llamémosla la dimensión libre de la creación artística, y en todo caso depende de productores y distribuidores imaginar las estrategias que permitan que cada una encuentre a su vasto público perdido? ¿Se puede ver en las propias películas una reacción a la crisis, que por otra parte, según mencionó Citarella, tiene un agravante en el hecho de que los fondos europeos cada vez miran más hacia adentro de sus respectivos países y menos hacia el exterior, incluida Latinoamérica? ¿Cómo se hace cargo el cine argentino contemporáneo, si es que lo hace, de su subsistencia en el marco de un gobierno de ultraderecha que supuestamente vino a destruir al Estado? Son misterios que intentaremos dilucidar dentro de algunos días, en una segunda y última entrega.

Nota:
- El número hace referencia a que es la cuarta charla que el FICER realiza bajo este nombre. Las tres anteriores se llevaron a cabo en las 4°, 5° y 6° ediciones del festival. ↩︎