En este último texto de nuestra cobertura del Doc Buenos Aires, que podría pensarse como un díptico sobre estética y política, Miguel Savransky recorre la sección de homenaje a Jean-Louis Comolli, donde se cuentan cuatro películas pero también una conversación al respecto de su cine (disponible online), y se detiene, como para cerrar el círculo, en la película de apertura de la muestra: La noche oscura – Las hojas silvestres (Los ardientes, los obstinados), de Sylvain George.
22º DOC BUENOS AIRES: HOMENAJE A JEAN-LOUIS COMOLLI + PELÍCULA DE APERTURA
“La información de base de una puesta en escena de lo real es cómo atravesar los diez metros que
Johan van der Keuken
me separan del otro, cómo llegar a estar en un mismo espacio. […] Si estoy a una distancia en la que
me pueden golpear, la gente está en una situación de igual poder. Si estoy alejado, puedo tomar la
imagen y salvarme. […] Por principio, filmo a una distancia que me permita tocar y ser tocado.”
“A aquellos que nada tienen, excepto el sol y el mar, debe serles restituida
Thom Andersen
la tierra entera. A aquellos que nada tienen debe serles restituido el cine.”
Jean-Louis Comolli murió el pasado mes de mayo. Si su figura como crítico, cineasta y teórico es relativamente conocida en Argentina, ello se debe sin lugar a dudas a la feliz conjunción de la publicación de varios de sus libros traducidos al castellano por distintas editoriales, la exhibición regular de sus películas en el Doc Buenos Aires y sus reiterados viajes al país, ocasiones en las que muchos pudimos constatar el ejercicio de un tercer tipo de práctica que integraba las facetas de la docencia y la discusión pública, el dictado de clases y la pronunciación de discursos ante auditorios de distinto tipo y número. Esta serie de iniciativas fueron orquestadas en buena medida por personas como Eduardo Russo, Jorge La Ferla, Gerardo Yoel, Carmen Guarini, Marcelo Céspedes, Luciano Monteagudo, entre otros. Esa trayectoria compartida volvía urgente que la muestra del Doc le rindiera homenaje de alguna manera en su nueva edición. Lo que sigue es un recorrido por aquellas películas que fueron parte de esta pequeña muestra conmemorativa, empezando por una que no lo tiene como realizador sino como sujeto retratado.

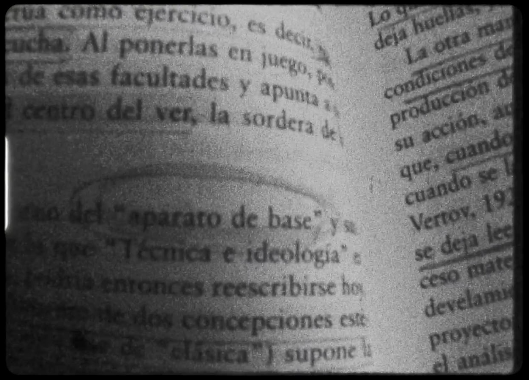
El corto de Ernesto Baca y Cecilia Fiel Comolli 8 (2022) fue la pieza que antecedió en la función de apertura al último largometraje de Sylvain George (al que me voy a referir más adelante). Su ubicación allí era de índole programática: en sus breves cuatro minutos, la voz del propio Comolli condensa una serie de posicionamientos sobre cuestiones que atañen al estado actual del cine y el mundo y a la conexión entre las imágenes, los mecanismos del capitalismo global contemporáneo y la guerra; un conjunto de reflexiones que podemos cifrar perfectamente en la defensa de una manera de entender y practicar el cine —y especialmente el cine documental— como acto de resistencia, una premisa que compendia de alguna manera la línea de programación transversal del DocBsAs. El plano sonoro del corto consiste en fragmentos de una conversación entre Comolli y Cecilia Fiel; ella formula algunas preguntas, él responde con su habitual tono de disertación jovial y una traductora media la comunicación entre ambos —y con el público espectador hispanohablante—. Comolli sostiene que las imágenes en el capitalismo contemporáneo constituyen un frente de batalla decisivo, en la medida en que la lógica del mercado tiende a la manipulación política y a la transmisión de la ilusoria presunción positivista de que es posible verlo todo; en oposición a esto, el cine puede mostrar los agujeros de lo visible y los límites del ver, de modo que la política de la imagen se juega en el reparto polémico de modos distintos de componer e hilvanar lo visible y lo invisible, los cuerpos y la palabra.
A nivel visual, primero hay una secuencia de imágenes en blanco y negro: una nota publicada en la revista Ñ a propósito de la llegada de Comolli a Buenos Aires (en ese momento se publicaba la traducción de su libro Cine contra espectáculo. Seguido de Técnica e ideología), unos dedos que escriben ágilmente en la computadora, libros y páginas donde se desploman letras y palabras escritas, pasajes subrayados; luego, en un juego de tonalidades azules, naranjas y blancas muy característico del Super-8 en color, vemos al propio Comolli sentado en la mesa de un café porteño hablando junto con Fiel, mientras la luz del sol —por momentos sobreexpuesta— se filtra por la ventana y la gente camina por la calle alrededor. Finalmente, irrumpe un flujo de imágenes filmadas en Mar del Plata en las que la cámara gira en un rápido movimiento que sigue a la distancia la línea aérea imaginaria de altura de los edificios al lado de la costa, mientras el invisible grano de la voz de Comolli denuncia la tendencia general a la aceleración, y particularmente, su impacto en la temporalidad de las imágenes, en el uso de planos cada vez más breves en el cine mainstream y espectacular, como formas de aplanamiento de la subjetividad inseparables de los mecanismos de modulación de las expectativas y el ansia de novedad del mercado. Esta curiosa disyunción entre palabra e imagen resulta precisamente paradójica, porque formalmente el cortometraje mismo está acelerado y ese efecto se intensifica notoriamente en este tramo final.
Comolli, como buen hijo de Bazin y de los Cahiers du cinéma, nunca tuvo un verdadero interés por la tradición del cine experimental —ha declarado su distancia cinéfila respecto de aquellas vías de exploración más formalistas en las que ningún tipo de narración está en juego— con la que de algún modo Baca tiene ostensibles líneas de filiación, aquí con estas tomas tan artesanales, simples y hermosas robadas en apenas unos momentos espontáneos de filmación. En este punto, podría emerger una objeción ramplona a Comolli: efectivamente, hay cineastas que se sirven de procedimientos como la aceleración y/o emplean planos de breve duración, de quienes sin embargo no podemos decir que sus películas son moduladas por la lógica del mercado; de manera que señalamientos tales como que en la duración del plano se juega algo político, o que la aceleración se encuentra más bien del lado de la ofensiva depredatoria enemiga del mercado, resultan demasiado generales como conceptos, y por consiguiente, no tienen valor alguno. Pero que haya contraejemplos y excepciones numerosas no quita que el enunciado de Comolli sea razonable como señalamiento de una tendencia general del régimen digital de imágenes contemporáneo, ni que su lucidez radique precisamente en saber leer en simultáneo las tendencias hegemónicas y las líneas de fuga en las mutaciones históricas de los fenómenos.
Si es muy difícil pensar una sociedad en la que el poder político no produzca algún tipo de imagen de sí mismo a modo de emblema, justificación o estrategia de movilización afectiva, en esta actualidad en la que la emergencia de las tecnologías digitales, sumada a su generalización y uso masivo, reconfiguran la alianza entre capital e imágenes, este fenómeno adquiere una extensión e importancia inusitadas. Un vigoroso proceso de aceleración es impulsado a la vez por el mercado, el espectáculo y la informatización de la comunicación; desde la obsolescencia programada hasta la renovación de los productos y la creación constante de nuevas necesidades y deseos. El cine que resiste es aquel que deniega, de alguna manera, la condición de mercancía. Lo que se juega en todos los casos es la libertad de los sujetos, su capacidad crítica. Para tener emociones y reflexionar sobre ellas, la subjetividad necesita tiempo, necesita de la duración; cuando la aceleración engulle el tiempo en planos cortos, como un efecto de parpadeo y shock prolongado, la mirada ya no es posible; la excitación toma su lugar. El mentado contrapunto que propone el cortometraje es perspicaz y franco, en la medida en que le da una vuelta a los enunciados del propio Comolli, los pone en tensión con las propias prácticas como cineasta de Baca, sin por eso volverlos falsos o vaciarlos de toda relevancia.

La película Nicolas Philibert, azar y necesidad (2020) es esencialmente un diálogo entre los dos cineastas, aunque la alusión algo remanida a la mayéutica socrática resulta aquí poco pertinente. Comolli fundamentalmente escucha; cada tanto habla, interviene, comenta o articula una idea, pero más generalmente es el propio Philibert quien discurre acerca de sus procesos creativos, sus métodos de trabajo, su iniciación como cinéfilo de la mano del padre y los desafíos que cada una de sus películas le planteó como realizador documental a lo largo de su derrotero. El encuentro entre ambos desborda cinefilia, lucidez y camaradería alrededor de una mesa en medio de un enorme y retirado jardín. La cámara se mueve apenas lo necesario para seguir o acentuar tal o cual aspecto de la interacción verbal en ciertas ocasiones. La despojada puesta en escena prescinde a consciencia del habitual recurso al plano y contraplano como forma estandarizada de filmar una conversación. Aquí Comolli oficia más como crítico que como teórico, en tanto se trata ante todo de pensar la obra y la poética de otro cineasta, sus nudos principales, y recién a partir de allí se plantean a veces algunos problemas más generales que el cine documental debe afrontar.
Las secuencias de diálogos se alternan de manera pertinente con fragmentos de cada una de las películas comentadas de Philibert: en Nénette (2010) se trata de la otredad animal del chimpancé, de su cautividad y encierro tributarios de la mirada humana (incluida la operación de encuadrar en el cine); en Les pays des sourds (1992), de la enseñanza y expresividad particular del lenguaje de señas y de la gestualidad corporal en la comunicación de un grupo de personas sordas de distintas edades; en La moindre des choses (1997), de una práctica psiquiátrica en una institución clínica al aire libre en los bosques que incluye un proceso de representación teatral colectivo entre los internos y el personal médico; en La Maison de la radio (2013), del fenómeno invisible de la palabra y el descubrimiento de la imprevista dimensión cinematográfica de la radio; en Être et avoir (2002), de prácticas de enseñanza y aprendizaje de un grupo de chicos de entre cuatro y trece años en una escuela rural; en La ville Louvre (1990), de aquello que habitualmente permanece en fuera de campo en las imágenes de los museos, esto es, sus trabajadores y la trastienda de sus depósitos heteróclitos; en Un animal, des animaux (1994), de los procesos de taxidermia, reparación y estilización de animales disecados en el marco de la galería de un museo de historia natural; y, en Retour en Normandie (2007), del regreso, treinta años después, al lugar donde fue filmada Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… (1976) de René Allio —una recreación ficcional basada en la homónima investigación y compilación de archivos que realizó Michel Foucault sobre un caso de homicidio familiar múltiple en la campiña normanda en la primera mitad del siglo XIX, que no sólo fue la primera experiencia importante de Philibert como asistente de dirección en un set de filmación, sino una película que lo marcó hondamente en su propio recorrido ulterior— para interrogar las marcas de ese rodaje en el cuerpo y la memoria de los propios campesinos que interpretaron personajes de su misma extracción social sin ser actores profesionales.


Los fantasmas de mayo del 68 (Jean-Louis Comolli, Jacques Kebadian, Ginette Lavigne, 2018), por su parte, es fundamentalmente un trabajo de montaje de fragmentos de materiales de archivo —extraídos de Le droit a la parole (Jacques Kebadian, Michel Andrieu, 1968) y otras películas e imágenes televisivas de la época, aunque también hay algunas fotografías— y de una constelación de textos leídos en off por dos voces distintas: la del cineasta y actor Saguenail, a cargo de los escritos del propio Comolli —que fue parte de esa generación que vivió los acontecimientos de mayo y fue marcado a fuego por ellos—, y la de Ginette Lavigne, que pronuncia una selección de pasajes de La comunidad inconfesable de Maurice Blanchot (pensador muchas veces considerado “oscuro”, mucho más conocido por su faceta literario-filosófica de inquisiciones sobre literatura, lenguaje y ontología que por sus escritos sobre política y la experiencia comunitaria del mayo francés), Una lenta impaciencia de Daniel Bensaïd (militante e intelectual trotskista que participó como dirigente estudiantil en las acciones de mayo y tuvo una trayectoria importante como referente político anticapitalista francés de la Cuarta Internacional conocida como “Secretariado Unificado” —alguien que, a diferencia del mediático Daniel Cohn-Bendit, nunca cedió al transformismo socialdemócrata ni a su reconversión neoliberal—), y Un árbol en mayo de Jean-Christophe Bailly (un relato de carácter autobiográfico sobre su participación en el levantamiento como estudiante de Nanterre, en un acto de conjura de la memoria personal cincuenta años después).
La película condensa un tejido de reflexiones sobre mayo del 68 de gran vitalidad, en las antípodas de No intenso agora (2017) de João Moreira Salles, que despliega una mirada analítica hiper-crítica de algunos aspectos problemáticos usualmente dejados de lado en los relatos más extendidos sobre la aplastada sublevación de una manera muy cínica y escéptica, ejerciendo una crítica destructiva que desemboca en la incredulidad, la inacción y la pérdida total de cualquier inquietud ligada a una agenda política relevante para el presente, desde una posición enunciativa de comodidad de clase, desencantada y melancólica, que parece concluir que el deseo de revolución fue un exceso lírico de juventud del que hay que desprenderse y hacer el duelo porque ya no es posible y está fuera de nuestro horizonte. El trío Comolli-Kebadian-Lavigne hace aquí todo lo contrario: articula una lectura de los sucesos de mayo que “no se arrepiente de nada” y recupera —siguiendo una senda muy característica de la izquierda francesa— lo más poderoso y potente de la revuelta, relanzando la continuidad de la memoria de las formas de lucha hacia adelante y extrayendo de allí enunciados teóricos y políticos que conservan su vigencia y relevancia para los conflictos del presente y del futuro. Esta vía elegida va completamente a contramano también de aquellos análisis historiográficos y políticos que tienden a resaltar en el ciclo de manifestaciones la supuesta preeminencia de un conjunto de reivindicaciones juveniles anti-autoritarias pasibles de ser articuladas en términos de una ampliación de derechos y libertades individuales, a costa de un descuido u olvido del problema de la desigualdad social y económica, un amplio malestar que muy rápidamente la gubernamentalidad neoliberal logró captar, integrar y refuncionalizar en la lógica axiomática del capital mediante una serie de intervenciones —ya no de índole fundamentalmente disciplinaria, homogeneizante y normalizadora— que apuntan a la autorregulación del mercado, la optimización de los sistemas de diferencias y la tolerancia con las prácticas minoritarias; un mecanismo de neutralización eficaz para quitarle a determinadas prácticas su potencial contestatario y ofrecerles a cambio un nicho de mercado específico como instancia para la satisfacción de sus demandas particulares (la sustitución del homo politicus por el homo oeconomicus).
En cambio, la película defiende que la expansión del campo de la práctica política que supuso mayo del 68 de ninguna manera implicó la renuncia o el abandono del antagonismo de clase; muy por el contrario, el estallido es una escena caliente de lucha de clases que desborda en un proceso de sublevación y revuelta generalizadas del que vale la pena reivindicar un montón de atributos singulares: la inventiva popular en las formas de organización, la ocupación del espacio público, la lucha callejera, el enfrentamiento con las fuerzas del aparato represivo, la alianza entre sectores sociales heterogéneos —especialmente, entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero—, la adopción de la toma de fábricas y la huelga general como métodos de lucha, la dimensión internacionalista y la solidaridad transnacional de alzamientos más o menos en en simultáneo en puntos geográficos distantes (Praga, Hungría, Berlín, Nueva York, Berkeley, México, Turín, Tokyo), la efervescencia irruptiva de la imaginación política por fuera de todo posibilismo y realismo que interrumpe el curso normal de los acontecimientos e inventa nuevos posibles hic et nunc, las prácticas prefigurativas a nivel micro y cotidiano, la celebración del encuentro azaroso con el otro y el placer de la experiencia vivida y compartida (“Los gases más ácidos no arruinaron la dulzura de vivir en Mayo”).

Se trata también de un film sobre los muertos vivos, los fantasmas como revenants, la memoria histórica y sus usos, la reactivación del pasado en el presente de cara al futuro y la reivindicación de los sucesos de mayo como un chispazo utópico —de alguna manera intemporal— del deseo de revolución, en su última gran encarnación popular y masiva en Francia. Finalmente, un conjunto de pasajes de los textos hablan acerca de la naturaleza del dispositivo: la imagen cinematográfica como rastro o huella de algo que hubo alguna vez (encuentro singular entre cámara y cuerpos), a su vez sometida al paso del tiempo y al proceso de erosión material propio del celuloide; los gestos convertidos en imágenes, la detención del movimiento en los fotogramas suspendidos que aún implica movimiento, el doble juego de análisis (el fotograma como elemento de la película) y síntesis (la ilusión de movimiento en la proyección). Otra vez: en la figuratividad a la vez singular y general de sus gestos de furia insurreccional, mayo del 68 está delante de nosotros, no detrás.



Finalmente, Una cierta tendencia del cine documental (Ginette Lavigne, J.B. Delpias, 2021) es una conversación sostenida entre Jacques Lemière y Jean-Louis Comolli a propósito de la publicación de su último libro homónimo, terminado en pandemia, sin traducción al castellano por ahora. Lo que inicialmente fue concebido como un encuentro en la Universidad de Lille dentro del marco de un ámbito de trabajo académico, debido a la frágil salud e imposibilidad de Comolli para desplazarse hasta allí, se convirtió en el registro de este intercambio entre ambos sentados alrededor de la mesa en la casa del propio Comolli (la barra de la cocina hacia atrás en el costado derecho, en el medio un mueble lleno de copas y hacia el fondo, en el otro costado, una puerta entreabierta por donde apenas se vislumbra una parte de lo que debe ser la amplísima biblioteca). Escuchando en YouTube la charla entre Russo, La Ferla y Yoel en el marco del homenaje del DocBsAs, supe que Comolli también cultivaba prácticas culinarias con fruición y refinamiento; suena perfectamente consistente entonces que invite a un amigo a conversar sobre cine a la cocina, lugar fundamental de una casa para el encuentro con el prójimo (por otra parte, es notoria la creciente presencia e importancia escénica que adquiere el pasaje de su cuerpo al campo visible a lo largo del derrotero de su filmografía).
Comolli nunca renunció a practicar el cine como espacio de resistencia frente a la sujeción servil del espectáculo, ni a reflexionar y teorizar sobre él con un sutil sentido histórico atento tanto a las continuidades como a las mutaciones del entramado de fuerzas tecnológicas, culturales, sociales, políticas y formales que lo recorren. Tampoco elude la tarea de pensar el presente de la propia coyuntura, signada por una ofensiva voraz sobre la experiencia del cine en sala por parte de las plataformas de streaming, que copan cada vez más el mercado y el sistema de exhibición y circulación de películas. La tendencia es por supuesto previa a la emergencia sanitaria y sus confinamientos forzosos, pero dicho momento histórico constituye un punto de inflexión a partir del cual ese vector se radicaliza en forma inédita y las salas se vuelven cada vez más marginales, sin desaparecer por completo. ¿Hay aquí una suerte de idea de aura de la experiencia en sala? Desde el punto de vista de la fenomenología del espectador no son experiencias idénticas: las dimensiones de la pantalla y la oscuridad nunca son equiparables en el ámbito doméstico; tampoco es del mismo tenor el estado de suspensión del ego del propio espectador en el espacio privado que en el espacio compartido colectivamente con otros, conocidos o desconocidos. Las relaciones de fuerza en uno y otro caso no son las mismas. Tampoco son las mismas las relaciones de fuerza entre el sujeto que filma y el sujeto filmado en el cine documental. Dada esa asimetría constitutiva entre el cineasta y la persona-personaje que hace de sí, la pregunta por el respeto y la dignidad del otro —el sujeto filmado— siempre comporta una dimensión ética irreductible.
La película analizada antes sobre Nicolas Philibert no fue aceptada en el festival Cinéma du réel y ese rechazo motivó en parte el texto, una suerte de breve manifiesto: una defensa de la palabra en el cine y del diálogo como acción, en contra de la descalificación de la filmación de la palabra y la colonización del cine de acción entendido como acción física de un cuerpo sordo. Los enunciados del cine pueden permitir efectuar un reparto polémico, una separación en el debate entre puntos de vista antagonistas. Al problema contemporáneo de una suerte de fobia al cuerpo debida en parte al avance acelerado por la informatización de lo virtual sobre lo real, debemos oponer la obstinación del encuentro entre los cuerpos y las miradas, tanto en las actividades de enseñanza y aprendizaje como en las salas de cine como espectadores, porque allí hay algo del orden de lo real irreductible a lo virtual que también es la materia propia del cine, y, especialmente, del cine documental. Hacia el final, volviendo sobre la discusión de la famosa tesis XI de Marx sobre Feuerbach, Comolli afirma que más que transformar el mundo, lo que el cine procura es repararlo del deterioro y el daño acaecidos; salvar de la desaparición, constituirse como archivo y memoria y permitir la repetición, la recreación, la reaparición. Eso nos toca hacer a nosotros precisamente ahora con el fantasma de Jean-Louis Comolli. Al frecuentar su cine y sus escritos, él está delante nuestro, partícipe indispensable de una conversación interrumpida.

El nuevo largometraje monumental de Sylvain George, Noche oscura – Hojas salvajes (Los ardientes, los obstinados) [Nuit obscure – Feuillets sauvages (Les brûlants, les obstinés)] (2022), es un mojón más en su singular derrotero como cineasta al margen de la industria y de la política consensualista de las imágenes que muchas veces adoptan las películas en el tratamiento de personas pobres, oprimidas y racializadas. Su cine sella las bodas entre vanguardia artística y vanguardia política a través de una reconfiguración poética arrebatada a la vez por la energía e inventiva de las formas de resistencia, supervivencia y lucha populares, así como por el misterio material de la belleza sensible y la exploración de las cualidades formales y plásticas del arte de las imágenes en movimiento provistas de sonidos y palabras.
Durante sus casi cuatro horas y media de duración, la película retrata distintos grupos exclusivamente masculinos de jóvenes árabes pobres (también hay algunos niños) en la ciudad de Melilla, actual colonia española en Marruecos; un lugar estratégico, debido a su cercanía marítima con el continente europeo, para intentar cruzar la frontera arriesgando la propia vida. Signadas por condiciones de existencia precarias, múltiples violencias estructurales, historias familiares desgarradas y un doloroso espesor existencial a cuestas, estas comunidades provisorias de “harragas” —palabra marroquí que significa “los que arden”, usada para referirse a los migrantes ilegales que destruyen su documentación para entorpecer cualquier eventual tentativa de deportación— procuran huir del destino intolerable y la ausencia de un horizonte futuro en sus propios lugares de origen, aventurándose en la peligrosa e incierta vía de la migración con la esperanza de alcanzar una vida mejor del otro lado del Mediterráneo.
George no hace sociología, ciencia política ni economía-política en sus películas; no articula un discurso externo acerca de esos sujetos, no expone las razones de la dominación a las que están sometidos, no intenta desgarrar ningún velo ideológico; ni siquiera les hace preguntas: se limita a darles la palabra, toma sus voces como lugar de enunciación colectiva de la propia película, los acompaña, comparte el transcurso de sus días y convive con ellos en esas zonas liminares e inhóspitas de la periferia urbana al costado del brillo de la ciudad oficial, intersticios marginales fuera de la cuadrícula catastral donde los jóvenes se asientan temporalmente entre cartones, plásticos, colchones y recovecos que les permiten guarecerse de la intemperie, no-lugares perdidos entre la costa pedregosa y las orillas del mar, praderas descampadas cubiertas con capas sedimentadas de desechos y objetos residuales, conductos erosionados y fuera de uso que sirven como refugio.


Este universo de imágenes y sonidos no está al servicio de disciplinas sociales que aborden la problemática migrante ni del formateo audiovisual televisivo y mediático dominante que oscila cínicamente entre la estigmatización y el sensacionalismo que subraya y exacerba lo patético. No es que este tipo de personas no hayan sido previamente filmadas, fotografiadas o traspuestas en imágenes de una u otra manera. Pero la mayoría de las veces esto fue hecho siguiendo una gramática espectacular y extractivista que explota toda una serie de tópicos y representaciones habituales de estos hombres y los reduce al rango de material sensible apto para suscitar indignación y/o reforzar un enunciado político acuñado previamente. Mucho más raras son las ocasiones en las que quienes asumimos el rol de espectadores de cine aprendemos un montón de cosas de estos seres singulares de carne y hueso, con anhelos y miedos, ansias de superación, destrezas físicas, saberes y técnicas plebeyas para trampear los controles policiales y territoriales, lazos de solidaridad y fraternidad que los unen como parias y un ocio recreativo consagrado a conversaciones, caminatas y rancheadas. Incluso si están atravesados por violencias económicas, raciales, biopolíticas y estatales, incluso si algunas situaciones en las que los vemos y oímos comportan momentos de dramatismo y tensión, incluso si les suceden cosas nefastas, su existencia no se reduce a eso; hay también un lado alegre, un discreto erotismo de los cuerpos, un agonismo lúdico, una liturgia propia, un hacer colectivo que gobierna tanto las labores comunes de subsistencia como el despliegue de toda un variedad de ilegalismos populares necesarios para eludir los controles territoriales, lanzarse al mar y entrar clandestinamente a un barco (acción a la que aluden como “tomar el riesgo”).
Los sujetos nunca están reificados, pasivizados, vueltos meras víctimas. Tampoco se oculta la violencia estructural sobre sus cuerpos y existencias. Se los trata como lo que son: seres humanos tan capaces como cualquier otro, a quienes el peligro al que sus vidas están habitualmente expuestas los acicatea para desarrollar modos de ser inimaginables para un individuo burgués con la vida más o menos resuelta. No hay un discurso que sobrevuele la experiencia, sino una cámara que permanece al ras de la experiencia. Modos de compartir y reinventar la propia existencia en condiciones sumamente hostiles se afirman en el simple hecho de estar juntos, cantar canciones, compartir un refugio, un lecho, un fuego, una olla, una comida, un baño en el mar, una caminata por los peñascos. Si el cine documental puede colaborar en algo a reparar el mal del mundo, debe volcarse hacia la singularidad y ser respetuoso de ella. Por supuesto, el cineasta no les confiere a sus retratados una dignidad humana que no tuvieran antes sino una dignidad cinematográfica suplementaria: captura ese mundo sensible en común —a la vez social y natural— y lo transfigura en planos de gran belleza y enorme inventiva poética donde forma y contenido resultan indisociables.
El problema político de los inmigrantes ilegales —sujetos descartables para el orden social biopolítico europeo y su racismo estructural— constituye una de las tragedias más abominables de nuestra contemporaneidad, y el cineasta francés vislumbró en esta encrucijada una tarea documental virtualmente ilimitada, de manera que todas las películas suyas que vuelven sobre estas cuestiones forman parte de una gran cartografía de los condenados de la tierra del presente en constante evolución y reescritura. Una película como ésta es el fruto de un largo proceso de años de gente y trabajo. George tiene calle y pone el cuerpo como pocos cineastas. Aquí permanece en fuera de campo total (ni siquiera oímos su voz, aunque la inequívoca cámara en mano lo delata continuamente), pero la cercanía física y la intimidad grupal y espiritual de la que somos testigos supone un grado altísimo de confianza, aceptación y amistad, un vínculo humano de entrega recíproca. George ama a las personas que filma y esa proximidad afectiva entre los sujetos retratados y el punto de vista que la película articula se siente en la manera de encuadrar y esculpir los cuerpos en cada toma. La cámara oscila entre pasajes estáticos y reposados y momentos de dinamismo y movilidad en los que acompaña a los sujetos en sus desplazamientos; la escala es variable —desde planos detalle de lo infraordinario hasta planos generales donde priman las relaciones entre figura y paisaje— pero nunca encarna un punto de vista exterior y furtivo, sino que es parte de la escena. Como contrapartida, en la secuencia del desfile militar, la distancia es otra: la cámara no está oculta pero carece de la complicidad que una conexión previa posibilita y simplemente aprovecha la ocasión del acto público para filmar la propia puesta en escena del poder colonial, el despliegue pomposo de su orden disciplinario y su imaginería masculina de dominación.

El blanco y negro es una constante cromática en la mayoría de las películas de George. Sin ir a fondo en un análisis de sus distintas connotaciones, es innegable que esa decisión contribuye al distanciamiento y la exploración autoconsciente de la cámara digital como dispositivo de registro y la materialidad de sus imágenes. El tratamiento de las cualidades visuales rompe por momentos la ilusión de continuidad y contraría la mímesis figurativa mediante el uso del ralentí, la aceleración, el alto contraste intensivo entre las luces y la oscuridad, la escasa iluminación que rompe el píxel y obliga al ojo a reforzar el ejercicio de la mirada, los pasajes de fuga hacia una abstracción basada en patrones rítmicos. Mediante todos estos procedimientos compositivos, de alguna manera las imágenes se sustraen de la ubicación espacio-temporal exacta y de la flecha del tiempo de la cronología y se precipitan hacia una zona de indeterminación suspendida en la que pasado, presente y futuro se confunden, los problemas persisten y los actos cotidianos se repiten, como si todo el peso de esa obstinada resistencia se extendiese a lo largo de una gran noche oscura, anónima e interminable. Sólo hay un único plano al inicio que no es en blanco y negro donde late fugazmente una tonalidad roja no figurativa. (¿El fondo del aire es rojo?). George retoma inquietudes cinemáticas puras del cine de vanguardia en toda una serie de derivas donde el trabajo con determinados elementos (los destellos de luz, las olas y reflejos del mar, el follaje azotado por el viento, el fulgor de las luces de la ciudad en fuera de foco a la distancia, las llamas de fuego ardientes, toda la parafernalia de rejas, cercos y alambrados, las texturas irregulares de las piedras filmadas desde cerca) tiende hacia una abstracción lírica que des-solidifica lo visible, lo pone en ebullición y subyuga nuestra mirada con una efervescencia de movimientos intensivos irreconocibles (ya en los años 20, en Francia, Germaine Dulac y Jean Epstein encarnaron dos grandes figuras de esa tradición, y George es un cineasta interesado en la historia del cine).
Cada uno de los núcleos de sentido del extenso título (George acostumbra dar nombres largos a sus películas mediante frases poéticas) constituye una presencia muy tangible y material en el universo que la película retrata, a la vez que adquiere una fuerza tropológica metafórica: la noche oscura es el escenario habitual de estos sin techo, las hojas salvajes sacudidas por las ráfagas de viento son un motivo recurrente, el fuego nocturno que ilumina las rondas compartidas es una manera no simbólica del mencionado arder, y la invisible obstinación sostiene ubicuamente tanto la praxis cotidiana de estos grupos de jóvenes, que lidian con lo intolerable y asumen el desafío de eludir los controles y traspasar la frontera, como la ética y estética mismas de la propia película. Es un cine predominantemente poético donde no importan tanto la trama, la concatenación entre acciones y eventos, la identificación de los individuos ni la comprensión clara y distinta del contexto en el que estamos insertos; secuencias narrativas autónomas de situaciones cotidianas banales que se suceden las unas a las otras sin continuidad se entreveran con pasajes puramente descriptivos que exploran el espacio circundante, conformando una madeja de fragmentos que deja en buena medida indeterminadas las relaciones temporales y las conexiones causales entre los distintos acontecimientos, grupos y momentos, sin un marco explicativo o contextual que nos permita inteligir de inmediato qué sucede.
La comprensión es lenta e incompleta, implica una obstinada paciencia y un ahondamiento en la situación. Hacia la mitad del largometraje, hay una larga secuencia en la que vemos centenas de personas de distintas edades —incluidas mujeres— transportando manualmente grandes paquetes a lo largo de una pasarela transitable rodeada a los costados por un alto alambrado que impide el paso. La escena es sumamente desconcertante, en la medida en que no sabemos de dónde vienen esos cargamentos, hacia dónde van, quiénes son sus propietarios, qué contienen ni cuál es el estatus legal de este modo de circulación. Eventualmente, entendemos que se trata de mano de obra barata para un trabajo físicamente demandante. Más adelante, un grupo reducido de hombres ciñe paquetes sobre su propio cuerpo, los embala con cinta y los oculta bajo la ropa, preparándose para ensayar algún tipo de práctica de tráfico ilegal de mercancías. En diversas secuencias que conllevan grados de riesgo e intensidad emotiva variables, los jóvenes trepan por lugares estrechos, saltan rejas, esquivan alambres, bajan con sogas hacia el puerto, corren escondiéndose de la guardia civil o aguardan el momento oportuno para arrojarse al agua.
Hay dos momentos en los que unos pibes jalan un líquido que los da vuelta para insuflarse ánimos y coraje antes de lanzarse al mar y arriesgar la vida para cruzar. La primera vez, al menos uno de los dos muchachos se aventura efectivamente, mientras la cámara permanece a distancia en planos sostenidos que extraen del drama de lo real una gran tensión y suspense: no sabemos cuáles son los pasos necesarios para cruzar, y en la lejanía no alcanzamos a ver bien si logra engancharse a la pasarela y pasar al otro lado, o sea, si la tentativa es exitosa o no. La segunda vez, uno de los dos muchachos llora desconsolado y cuenta su desgarro por haber abandonado a la abuela que lo crió y acompañó toda la vida, oficiando de madre sustituta ante el rechazo de la hija a hacerse cargo. Probablemente, tanto la presencia de la cámara como la sustancia inhalada sobreimprimen a la veracidad y franqueza fundamentales de ese relato en primera persona una euforia histriónica particular que lo convierten en un acto de exorcismo de los propios fantasmas. Elidir esos momentos, sustraerlos u ocultarlos supondría una actitud completamente careta y falseadora de la vida de esos jóvenes. La película no los juzga, no los moraliza, no los estigmatiza, no los condena; está ahí, comparte ese mundo sensible con ellos y con nosotros, los espectadores. Primero hay que escuchar, intentar entender y ser respetuoso cuando una singularidad se subleva. En esos tramos, la liturgia y la espiritualidad musulmanas permean con mayor fuerza la escena, mediante la repetición de una serie de fórmulas, oraciones y palabras de invocación. El pensamiento eurocéntrico moderno secular, que considera la religión como una alienación que desvía de la materialidad de las condiciones de vida, resulta absolutamente contrariado por un gesto radical de apertura al otro en tanto otro y un proceso de verificación igualitaria a través del cine en el que ese otro es a la vez un prójimo. No es negando, enmascarando o diluyendo las diferencias reales de clase, raza, cultura y nación entre George y ellos (en el cine documental hay una irreductible relación de poder asimétrica entre sujeto que filma y sujeto filmado, en la medida en que constituyen dos roles bien diferenciados) o entre ellos y nosotros, sino asumiéndolas como tales que la comunidad puede tener lugar.


En efecto, el cine de George “estetiza la pobreza” —eso que muchas veces aparece en la boca de ciertos críticos blandido como una espantosa objeción—, pero a condición de entender bien de qué hablamos. No se trata de pornomiseria ni de abyección. No se busca hacer del pobre o marginal una figura angelical o un buen salvaje, ni tampoco de manipular su drama real para suscitar en el espectador un golpe bajo o dictaminar sus emociones con énfasis patéticos. Fundamentalmente, podemos hablar de estetización en el sentido del esmero artesanal en la composición del encuadre, la atención dispuesta hacia las líneas que reparten el espacio visible, los ángulos inusuales, el cuidado de los movimientos de cámara, la exploración de las potencias plásticas, la fotogenia de los rostros y las naturalezas muertas del entorno. El espacio-tiempo real en el que viven transitoriamente estos muchachos deviene la escena de una experiencia estética inútil; su existencia se transfigura en planos cinematográficos con un trabajo figurativo muy elaborado y un tono poético a la vez sobrio y rabioso, que moviliza una tonalidad afectiva de bronca, enojo, ira, enfado y descontento ante las injusticias estructurales del mundo en el que vivimos. El motivo recurrente del tupido paisaje de alambres de púa es la encarnación material del racismo estructural y los mecanismos de control migracional fronterizo, pero a la vez desprende potencias plásticas asignificantes que pueden ser objeto de un proceso de abstracción sensorial. Lo cinematográficamente relevante de las películas de George no es su “contenido” o “temática” —el hecho de filmar migrantes pobres racializados—, sino su obstinación en hacerlo con medios muy modestos y una gran sofisticación formal capaz para extraer percepciones gloriosas de un modo de ser en el mundo que resiste y se reinventa en la solidaridad del deseo compartido de emigrar. El cine de George es una forma de arte contrariada: a la vez una denuncia de lo intolerable y un gesto de exceso inútil que reivindica la capacidad de redistribución de lo sensible. Lo que es otro modo de decir que lo político está en la forma, el reparto de lo sensible que encarna o hace posible, su eficacia como imaginación disidente puesta en acto.
George filma siempre desde el punto de vista de lo que resiste al poder, un contrapoder con una dinámica y una inventiva propias e irreductibles. Al orden geopolítico militar y biopolítico de las fronteras estatales, opone la fraternidad en la adversidad de los desclasados, sus iniciativas y tentativas de cruzar la frontera, alimentadas de esperanzas de progreso. George es consciente de que él no puede resolver esos problemas, ni lograr que migren exitosamente o que no sean maltratados o deportados si consiguen hacerlo. En todo caso, no es en tanto cineasta que George puede ayudarlos concretamente en esa situación específica. Si logran eso o no, dependerá de ellos, y en el mejor de los casos, de la alianza con fuerzas colectivas organizadas desde abajo en torno a la agenda y acción política de los migrantes racializados en Europa. ¿Esas esperanzas parecen demasiado cándidas a los desencantados ojos occidentales progresistas conscientes del racismo estructural de esos países? ¿Deberíamos advertirles: “no se molesten en ir a Europa, que la van a pasar igual de mal o peor”? ¿No sería mejor escucharlos primero y evitar la indignidad de hablar por otros? Mientras tanto, ellos se abren paso a tropezones firmes. Y puesto que George los acompaña, también nosotros habitamos ese mundo sensible durante cuatro horas. Esa duración, que inmediatamente solemos calificar como “larga” según las convenciones en vigor de la lógica mercantil y el formateo audiovisual institucionalizado, resulta sin embargo indispensable para el proceso de inmersión y comprensión de la experiencia de los otros que la película nos ofrece, puesto que la serialidad documental y la dilatación de los tiempos permiten ahondar en la descripción materialista de los espacios, los objetos y los cuerpos de las personas como presencias de ese mundo otro en las que algo del orden de lo real resiste contra la representación.
