Antes, mucho antes de su vida en el cielo, las nubes caminan la Tierra. Adoptando formas dispares —niebla, vapor, humo o polvareda—, se pasean con la ligereza de quien ya se sabe lejano. Son nubes del más acá, protectoras y dañinas. Cuando se disfrazan de niebla, sus máculas diminutas, ni muy livianas ni tan pesadas —ni nube ni garúa—, perviven en el entre como agua en constante evaporación. Vueltas vapor, danzan verticales y húmedas de transparencia, bullen a borbotones de las cosas a presión. El humo les ofrece varios colores: cuerpos blancos, grises o negros; detalles rojos de incendio o azulados de combustión. Otras veces prefieren volar como polvareda, tierra desprendida del suelo e impulsada hacia las alturas siguiendo el vaivén horizontal del soplido. Son nubes entrecanas o atardecidas que de arriba apenas caen y de abajo apenas remontan. Nubes de otra índole, más finas, palpables, inestables; más débiles, porque están a nuestro nivel y, en ciertas ocasiones, podemos hacerles frente.
Al ser tan bajas, al estar tan aferradas a la humanidad, las nubes del más acá nos entorpecen el futuro. «Podría haber hecho tantas cosas», se lamenta Joni Mitchell en «Both Sides, Now», «pero las nubes se interpusieron en mi camino». El contrafáctico es doloroso. Duelen los pasados sin pisar, el presente sin devolución, los proyectos inconclusos. Para no terminar azulados hay que aprender a despejarse, pero cómo saber hacia dónde ir si las señales se escriben en lenguas desconocidas. Una bifurcación: caminar o filmar. O adentrarnos en el espacio incierto y manotear, en esa asfixia visual, un poco de luz —cargando los ojos y los pies de belleza indescifrable para luego volcarla en el paño blanco—, o aquietarse, dejar fluir el tiempo y registrar, mientras la contingencia del clima nos salva de la ceguera, la respiración solitaria del paisaje. Larry Gottheim, cineasta de vanguardia estadounidense, opta por el camino de la detención. Se mueve en la espera, otorgando, con Fog Line (1970), un voto de confianza a la diligencia de la niebla.
Un único plano le alcanza para condensar el arte del tiempo cinematográfico. La voluntad del cineasta y el desinterés de las nubes coinciden en lo alto de una colina. También coincide la cámara, que se posa inmóvil apuntando a la lejanía para dejarnos ver que no hay, en un primer momento, lo que se dice nada. Solo un gran lienzo blanco con variaciones de verdes que aparecen esporádicas, manchas abstractas que se revelan como un test de Rorschach contra la opacidad de la neblina. La línea del horizonte es inexistente. Algunas líneas cruzan el plano, pero el cruce es tangencial y no hace a la división de dos mundos. No hay suelo ni cielo: hay desconcierto.

El borrador de mundo que se entinta en los primeros minutos del metraje le otorga rienda suelta a nuestra imaginación. Un sol negro por encima de los cables —¿cables, cuerdas, raíles?— ilumina con sombras la figura antropomórfica que acapara el centro del cuadro: el monstruo asomando la cabeza en el Lago Ness; Godzilla emergiendo de las nubes de Japón. Se perfilan, por detrás, montañas titánicas de bordes curvos, con bases y picos inciertos y, por delante, formaciones decoloradas en gradientes cristalinos. La fantasía dura lo que la sorpresa —poco y nada—, pero las dudas persisten. Lo que ahora, después de unos minutos de completa borrosidad, comienza a dejarse ver, ¿es producto de la cámara que se aleja o es el cielo el que se desprende del vapor con un resoplido incesante?
Despacio, como si el destierro —o el desaire— fuese inevitable, la niebla va mermando. Lo condensado se llueve invisible. La expansión desde su interior ubicuo, sin centro, debilita la unión entre las gotas y deshilacha la tensión que las mantenía unidas: ya no pueden abrazarse. Si supiesen cómo, si tuviesen la altura necesaria, se dejarían caer en lluvia, particularizando la despedida. Pero todavía inmadura, la niebla se esfuma a la no existencia: se deja abrasar por la luz del sol. La profundidad de campo —zona de nitidez por delante y detrás del punto de foco— se escabulle hasta penetrar la bidimensionalidad aparente del telón blanco y vuelve a cargar de fondo el límite horizontal. En su medida justa, la niebla remanente comulga con la cámara y se vuelve recurso ideal para exaltar las distancias entre los elementos que componen el plano. Los humos pálidos suavizan detalles y apagan colores poniendo en perspectiva aquello que se dibuja en los confines de la imagen. Al terminar de disiparse, sin premura y sin ayuda externa, la niebla revela poco a poco lo que ocultó en su blanco cuerpo. Hay piso, camino y una mancha negra en el lente. Hay colinas onduladas y en pendiente que sostienen árboles frondosos, desparejos e inofensivos. Hay quienes ven caballos pastar en la llanura.



Al finalizar el cortometraje sabemos un poco más que al comienzo, pero acaso en el fondo siempre supimos lo que suponíamos no saber. ¿Qué otra cosa hubiese podido esconderse detrás de la niebla que no fuera el mundo? No sabemos del color de los árboles ni de su movimiento, pero ya sabemos de pigmentos y de azar; creemos ver —queremos ver— caballos salvajes alimentándose entre los pastizales para darle vida al cuadro, pero incluso en la indeterminación animamos luz negra y monstruos imposibles. En su intención de ocultar el mundo, la niebla abre un portal hacia un otro lado fantástico desde el cual acechan, reprimidos, los miedos y deseos de quien se abisma a su cauce.
Ocasionalmente, el quiebre entre este mundo y el mundo otro es abrupto, como sucede en Kiri (The Fog) (Takahiko Iimura, 1970), reverso nipón del cortometraje yanqui. El mismo incordio, la misma borrosidad que en Fog Line negaba la llanura, resurge para devorarse árboles, cielo y montañas. Ya duchos en la fenomenología de la niebla, esperamos el esclarecimiento del paisaje de forma paulatina. Pero el asombro no cesa. La niebla se esparce, sí, pero de sopetón, como si el cielo se practicara un harakiri con un arma blanca de nubes. Iimura, eligiendo la senda de la acción certera, del caminar obstinado, desgarra con poder monádico el velo opaco que nubla la vista: le impone el tiempo de la revelación. La claridad dura solo un instante, porque los dos árboles renegridos que se abren paso entre la niebla, tan pronto como se dejan ver, desparecen.
Iimura y Gottheim nos muestran que las cosas que no veíamos estaban ahí y que siempre lo estuvieron. Dejando que el viento pase o forzando el corrimiento de la ficción, nos alivianan la presión de tener que imaginar un mundo nuevo, para atrás y para adelante, una y otra vez, con las facultades limitadas del condenado a la cercanía, sabiendo que no será ni por asomo el mejor de los mundos posibles. No hay que desesperar: queda tiempo para que el tiempo haga lo suyo. Pero la espera es agotadora.
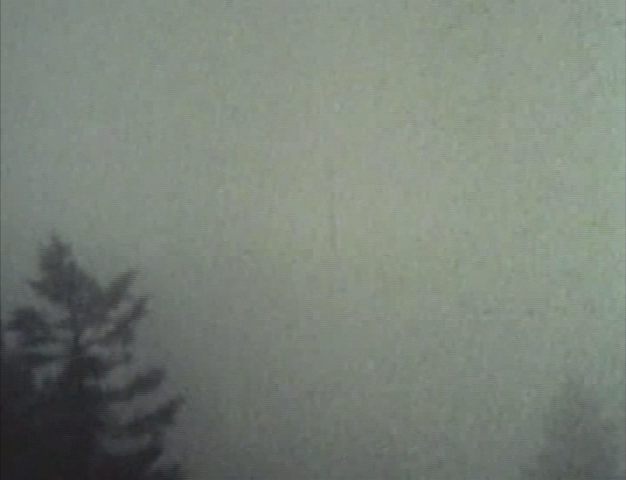
*
La niebla espesa, rural, se traslada a la ciudad y desembarca en Senza Mostra (Jean-Claude Rousseau, 2011) para ocultar lo que hay detrás: una Venecia fría, quieta, abrigada de turistas. Si para no mostrar algo es necesario mostrar aquello que oculta lo que no quiere ser visto, el empaste blanco, pegajoso y húmedo que tizna pasillos y góndolas se ofrece como recurso a la situación. Con las manos detrás del cuerpo y un sobretodo gris por encima, Rousseau se para de cara al limbo para dejarse borrar bajo la bruma. Sigue la recomendación de Cristina Peri Rossi y:
Deja que el gris
difumine los contornos
y con tinieblas
envuelva todas las cosas:
en los vapores de humedad
flotan los rostros
las casas
los recibos de la luz(1)
La niebla lo engulle todo. Se está y no se está en lo que dura un llamado telefónico; en lo que dura un adiós. Se manduca personas, se zampa luz. La densidad palpable, su tristeza cenicienta, agrisa el paisaje veneciano. Solo al comienzo —y en los segundos finales, acompañado de una melodía silbada con aroma a «La vie en rose»— hay noticias del sol. Parados en el centro de la estela, los colores pierden su gracia y la espera se hace eterna: no hay paisaje pintoresco que distraiga la atención del hecho de que todo, más allá de los alrededores del cuerpo, sea exactamente igual. Frente a la cámara, bajo la niebla, la identidad le cede lugar a la equivalencia. De espaldas a cámara, adentrándose en la niebla invariable, los amantes siluetados, los ennegrecidos solitarios, los hijos abrigados y padres apurados le dan juego a la percepción: ya no parecieran alejarse hacia otra calle, hacia otra locación, continuando, folleto en mano, el itinerario de visita, sino que parecen, involuntariamente, desmarcarse. La niebla vuelve a negarle a la cámara la profundidad de campo y hace del alejamiento un eterno caminar en el lugar, reduciendo el tamaño de quien camina hasta desatomizarlo en un fundido a blanco.
La niebla no actúa con violencia, como la tormenta, castigando, a veces pedregosa, con la gravedad de su lado, sino que advierte. Es arena movediza horizontal que renueva el desengaño y tiende a la inestabilidad. Quien se atreve a cruzarla se va para no volver. Aquél que vuelve —si lo hace— siempre es otro y lo hace goteando alteridad. Por eso nos cuesta reconocerlo. Permanece la sorpresa, el impacto de presenciar la mutación de la niebla en silueta y de silueta en remembranza, sin poder sortear el camino correcto para dar con el recuerdo de lo que se nos presenta; permanece, también, el dolor de no haber tenido la fortaleza suficiente para detener la partida inicial. Esto parece mostrarnos Rousseau: que la niebla y el olvido se sientan a la misma mesa. Masaoka Shiki escribe:
Al volver la vista,
aquel con quien me crucé
envuelto en niebla(2)


Todos los que en la niebla se alejan de nosotros, todos aquellos a quienes ya no les queda nada, nadie más por perder, y parten por cuenta propia, lo hacen para siempre. Y aquellos que no lo hacen, aquellos como el poeta que vuelve sobre sus hombros a observar el pasado, aquellos que no podemos sacudirnos los bordes y desaparecer en el silencio, los que todavía seguimos en pie, seremos alcanzados, tarde o temprano —más tarde que temprano, pero alcanzados al fin—, como en un sueño, suave, imperceptible y hasta deseable al comienzo; dócil, omnipresente e inevitable al final, por la niebla, la misma niebla que recorre el mundo, incansable, recolectando los rostros ajados, como de nadie, y ajenos, ya irrecuperables, de la humanidad.
Ya es tarde. Hubo tiempo, el tiempo de Iimura y Gottheim, pero cuánto más se puede sostener la incertidumbre. Cuánto más es posible restringir el deseo. No queda más que dejarse ir, junto con los residuos de la esperanza, del otro lado del telón. Aquellos que en Senza Mostra hacen tiempo en la terminal de ferry San Zaccaria Pietà —aquellos que intentan hacer algo útil con el tiempo que les resta— tal vez esperen un transbordo inusual. Una góndola fantasmagórica, un ferry destartalado, un bote chamuscado: alguna embarcación con destino al olvido.
y, de vez en cuando,
se deslizan –sin ser vistos–
los fantasmas
de las cosas que deseamos
sin osar decir su nombre.(3)
La niebla no solo se traga la visibilidad del lugar, sino también algunos timbres del paisaje sonoro. Reiteradas campanadas de iglesia inundan la plaza central; los bocinazos de alerta del ferry sobrevuelan el puerto y dan aviso a quienes corresponda; Rousseau, entre silbidos desprevenidos, pone monedas en una cabina telefónica, no marca, espera, escucha un bocinazo, cuelga y se va; el rumor del viento y del oleaje, fundidos entre los ronroneos de los motores, ambientan la espera marítima. La imagen salva estas puntualidades sonoras del silencio porque no solo contribuyen a poblar el vacío, sino que también permiten transicionar entre los planos y los bloques negros que los mantienen aislados. Los murmullos de los transeúntes, sus chácharas pasajeras, conforman un flujo sonoro ininterrumpido que se despega de la referencialidad de la imagen en los momentos en los que parecería ser más acorde. Al encontrar puntos de sincronismo fortuitos, ojos y oídos no vuelven al estado ingenuo de asincronía: esperan continuar por la senda de la concordancia. Buscan los momentos precisos donde la masa amorfa de sonido y la masa informe de imagen se recortan juntas, suturando la herida e impidiendo que una se desborde por sobre la otra. A veces suenan más turistas de los que hay, a veces menos. A veces sus bocas se mueven al hablar, a veces hablan sus pensamientos. Rousseau prefiere captarlos de lejos, de espaldas, callados. Aunque parezca redundante, solo hablan desde el sonido.
Pero aún más que esas voces en diferentes lenguas, fuera de tiempo, son los pasos los que resuenan con mayor bravura en la disociación. Parecieran ser pasos de doblaje, de foley, de cine clásico y moderno, con la reverberancia característica de galpón vacío. Pasos aislados para su resincronización, para sazonar de sentido el patear las calles, como si el micrófono estuviese direccionado al suelo inmediato. Rousseau intensifica la presencia del caminar porque es de lo único que tenemos certezas entre la niebla: más allá de los límites de nuestra silueta está el vacío. La opacidad nos impide ver en el otro un rostro reconocible. Solo tenemos noticias del andar, de un taconeo desprevenido, de una frenada en seco: el material de la fantasía. Los pasos actúan como huellas sonoras amplificadas por la neblina, caja de resonancia que dispersa los rebotes de luz y concentra la sonoridad del ambiente. Estamos cerca, a un paso de la bruma, a un abrazo de distancia, aunque nuestros ojos crean en la falsa lejanía que la niebla y la cámara imaginan.

Como Rodolfo Fogwill, que escribía para no ser escrito, en Fog Line, Kiri (The Fog) y Senza Mostra la niebla se inscribe en el plano a fuerza de voluntad, evitando ser descrita como algo accesorio. Adquiere tonalidades dispares, se vuelve máscara de lo de atrás. Se vuelve patina descarada que enceguece el hábito; velo de humedad condensada que aleja cercanías. Se vuelve murmullo de una despedida eterna, de un alejamiento entre dos singularidades mediadas por palabras tardías y un cielo que delega la claridad al viento.
*
Viento y agua corroen el recuerdo y sedimentan el olvido. En ocasiones, los restos se agitan y se elevan, volviéndose polvareda. Las nubes, también, son nubes de polvo. Actúan como la niebla, deglutiendo las siluetas que intentan atravesarla, cegando a los transeúntes que se enfrentan al paisaje, desmarcando fronteras y demarcando incertidumbre. Lo vemos en Nubes (Jorge Honik, 1969): dos siluetas resisten el polvo que les pega de costado; las hojas de palmera se mecen por la bravura del viento; las hierbas mínimas del desierto, amarronadas y enraizadas con fuerza al suelo resquebrajado, resisten la polvareda que cruza la calle sin mirar a los costados. Entre lo anaranjado desértico, entre el calor interregno del atardecer despejado, Honik incluye al polvo dentro del campo semántico de lo nublado, porque ha visto cómo aquello que provoca la niebla lo replica el polvo y cómo ambos se disputan la permanencia en el campo de batalla sobre nuestras cabezas.
Si la niebla nos ciega limitando nuestro horizonte de visión, de forma pasiva, actuando sobre el mundo, la polvareda lo hace hiriendo nuestros ojos sin mediaciones. La niebla de polvo nos sume en tinieblas de irritación que nos afectan porque, aunque seamos barro, somos menos tierra que agua. Y aún así, aún el barro primordial y las autopistas de sangre, aún las lágrimas de sal y los ríos azulados, nuestra piel tersa y sus poros, si desenfocados, pueden volverse material de polvareda: pueden volverse parte de aquello que nos hiere. Esa capacidad innata de morir, de ser heridos por migas de los otros que fuimos —herencia y resabio de una divinidad segada—, ese ser-para-el-polvo se vuelve la base de Desert (Stan Brakhage, 1976). Invitado a California («Oh California i’m coming home»(4)), Brakhage mentaliza un cortometraje que nace errado. Imagina que viajará a un amplio desierto, del cual podrá derivar múltiples filmaciones, pero solo encuentra, al llegar, un suburbio desértico. Expectativa y realidad no comulgan. Desilusionado pero sin renunciar a su idea, desempolva el ingenio y lustra una tesis: el páramo está en nuestro interior. Para alimentar su desierto casero desmaterializa los objetos de una habitación de hotel: una mesa agrietada, un tablón de madera, un piso astillado, una cortina de lino; elementos que bajo el desenfoque se espejan en el curso del tiempo y se vuelven residuo yermo, granos de arena que pueblan la materialidad de la imagen rugosa. La cámara pareciera presentificar no solo el pasado sino también el futuro. Pareciera saber que todo lo que está dejará de estar como está; que todo lo que es dejará de ser como es y será otra cosa. Que la substancia perderá su forma y se volverá médano y duna, carbón y ceniza. Ve con claridad el mañana de las cosas y repite hasta la sed el mismo mantra: pues polvo eres, y al polvo volverás.



Las texturas pardas del interior y los paisajes solitarios del exterior se amalgaman en el fuera de foco. Más bien, lo hacen bajo la uniformidad que genera la puesta en foco en algún punto irrisorio entre los objetos con identidad definida. Porque así como ocultar es mostrar lo que oculta lo ocultado, desenfocar también es poner el foco en otra cosa: en el horizonte, o en una hoja presurosa, o en una mota de polvo del tamaño de un haluro de plata. La pérdida de foco en extrema proximidad a los objetos hace que estos ingresen al campo de lo microscópico. Accedemos a las configuraciones moleculares, a la atomicidad misma para reordenar las estructuras y accidentar la sustancia. Los objetos se funden en una mismidad que es pura potencia para surgir renovados, restituidos.
Existen muchas formas de perder el foco. Brakhage aprovecha no solo la distorsión física de la cercanía, sino también las variaciones lúdicas de las fuentes lumínicas. Combinando lentes, superficies y energía, la óptica devuelve formas caleidoscópicas que varían junto al anillo de enfoque. Las aberraciones geométricas en el eje horizontal y vertical redefinen los contornos y los patrones gráficos de las luminarias; las aberraciones cromáticas de haces que no convergen colorean rebarbas imprevistas en los sujetos. Los resultados carecen de la redondez de las nubes: tienen bordes definidos, geometrías sin curvas, y responden a movimientos espasmódicos y brutos. En su informidad abstracta —como lo prefieren los cineastas que apuntan al ojo de la mente— nos invitan a buscar parecidos no solo en las nubes, sino también en los propios haces desfigurados.


En Desert atardece con latencia, con la moderada tardanza de un día que ya se sabe perdido. La brisa naranja unifica el paisaje, dejando lugar a breves claros verde-azulados que se abren en la imagen como cielos transitivos: mediodías sin nublar y suelos fríos que contrastan con la calidez diurna. El sol cae en parábola, carbonizando las palmeras solitarias que se bambolean con el viento, chamuscando las matas de pasto seco que esconden ojos amarillos. Tal vez el dueño de estos ojos, un curioso gato negro, sea el único ser con sangre caliente en el desierto; las pocas formas que podríamos identificar como personas aparecen esporádicas y distorsivas, sin poder competir contra el desdibujamiento que el foco hace pesar sobre sus cuerpos. A lo lejos, autos miniatura, como de juego eléctrico, aceleran intempestiva e impredeciblemente para detenerse y volver a empezar, levantando nubes de polvo a ras del suelo. También negras, las nubes empolvadas avanzan, se arman y desarman en velocidades inusuales. Desertan el mundo terrenal y se elevan a los cielos invitándonos, ahora sí, a mirar hacia arriba, a observar la glotonería del sol hinchado de luz, las contorsiones del astro pinchado y chorreante por la precisión del foco.
La luz edénica se filtra por las arrugas de las nubes, por sus cicatrices, su resquebrajada piel de algodón, dispersando los restos del día en pequeñas soledades. Entre la calma diurna, un último plano nos acerca al extremo: el sol, desdibujado por el foco, adopta la forma de la infancia —estrella puntiaguda en una esquina de la hoja blanca— y amaga a irse por el horizonte. Pero como los caminantes fijos en Senza Mostra, el sol-cruz roza tangencial la recta paralela sin nunca llegar a cruzarla. Nos deja con la vista puesta en el límite, en el entre, en lo que rasga la eternidad y la divide en dos: cielo y tierra.
*
Ya sabemos del atardecer y sin embargo seguimos levantando la vista. Seguimos esperando algo distinto, lo que en su novedad alivie nuestros pesares. Gusta tanto el quiebre, el deslinde, que en esa espera olvidamos qué es aquello que, sin modificarse, nos colma de deseo para seguir mirando. No es la paleta de colores que se pinta aleatoria en el carbón de la tarde, sino el poder: la posibilidad de lamer del tarro de la divinidad y sentir el gotear del tiempo en el rostro. En esos minutos de percepción sensibilizada, somos capaces de entender cómo las cosas cambian de estado frente a nuestros ojos. Cómo el atardecer, tajo horizontal que desangra al día, lo deja muerto para que nazca la noche; cómo el calor del amanecer cicatriza la herida y se guarda las estrellas en el bolsillo. Cómo el sol, al irse, emite rayos verdes, y cómo, a veces, hay luna donde no debería. Cómo la luz se derrite al ocultarse y las nubes, atentas a ese acto, acompañan el teatro perdiendo color, difuminándose como humo negro de incendio voraz; cómo se enfurecen, ellas, nubes, poniéndose por delante, ya negras, no cubriendo el cielo, sino ocultando que detrás suyo no hay, ni siquiera para la cámara, nada. Cómo todo es una cuestión de límites. Y cómo, también, las cosas no son como pensábamos: el cielo no nos contiene, es la extensión del frío del universo pero coloreado con nubes armoniosas que nos distraen de una idea: que si el universo nos muestra un poco, solo un poco, es porque necesita ocultarnos el resto.

Notas:
1 Peri Rossi, C. (2021). Detente, instante, eres tan bello. Poesía reunida. Córdoba: Caballo Negro Editora.
2 Haya, V. (2007). Haiku-dô. El haiku como camino espiritual. Barcelona: Kairós.
3 Ibid 1.
4 Mitchell, J. (Compositor). (1971). “California”. [J. Mitchell, Intérprete] Hollywood, California, Estados Unidos.
Nubes del más acá que guardan pensamientos y sentimientos del más allá…a veces desdibujados y sin forma, a veces coloridos – o desteñidos-; pero siempre presentes…
Gracias por tan lindo texto!
” No queda más que dejarse ir, junto con los residuos de la esperanza, del otro lado del telón” Hermoso!
Gracias por el comentario y por leer 🙂
Hola!! Quería saber dónde podrá conseguirse el libro de Pasiajes Opacos. Gracias!
Hola, Belén. ¿Cómo estás? El libro se podrá conseguir en las presentaciones, en librerías de distintos puntos del país (ya anunciaremos en nuestras redes dónde se encuentra) y también realizaremos envíos tanto dentro del país como en el exterior. Por favor pasanos un mail así te mantenemos al tanto, o seguinos en nuestras redes sociales.
Te mando un saludo,
Á
Disfruté mucho la frase final, por un momento el cielo me pareció otra cosa
Hermoso comentario. Gracias por leer 🙂