Esta entrevista al compositor y videoartista surcoreano Nam June Paik fue realizada por Jean-Paul Fargier, Jean-Paul Cassagnac y Sylvia van der Stegen, y publicada en el número 299 de Cahiers du cinéma, en abril de 1979. El texto introductorio de Fargier, titulado originalmente “Paikologie”, y también disponible en Internet Archive, invita a adentrarse en la vasta obra de Paik.
Traducción: Juana Tenenbaum
Paikología
Por Jean-Paul Fargier
No somos ratas.
Pierre Legendre
Todo está en el juego.
Judy Garland
ÁLBUM. Paik de pie sobre un piano, Paik pegándole a un piano, Paik tirando un piano (sobre los espectadores), Paik destrozando un piano, Paik salpicándose cerca de un piano, Paik tocando el piano en ropa interior, con la ropa desparramada por el escenario alrededor del piano, Paik tirando desde la cola de un piano, Paik catapultando un violín (¿haciéndolo morir?), Paik de rodillas tocando el violonchelo para Charlotte Moorman (la Juana de Arco de la música moderna, según Edgar Varèse), Paik cortando la corbata de un amante de la música y la campera de otro, Paik tumbado boca abajo terminando de trazar una larga mancha con la cabeza empapada de pintura de su pincel, Paik comandando su robot electrónico (que sabe tocar el piano) en la calle: fotografías. Fotografías que ilustran, en libros sobre Nam June Paik, su período musical-dadaísta.
FEED-BACK. Otra foto de Paik, pero esta vez en Cahiers (n° 292) y mucho más reciente: el TV Garden expuesto en Beaubourg1 la primavera pasada.
Nam June Paik diseña estos trabajos a pedido de museos y galerías. De Exposition of Music: Electronic Television (Alemania, 1963) hasta el gran parterre de Beaubourg (ya realizado en Nueva York, Colonia y Ámsterdam), Paik se las ingenia para asociar el televisor con diversos objetos cotidianos (cama, silla, acuario, plantas verdes), culturales (Buda, el Pensador de Rodin, violonchelo) o simbólicos (luna, horas). Descentramiento, desorientación, perversión, sublimación, gadgetización, crítica: se puede bordar. Por mi parte, no siendo un asiduo del Mercado del Arte, diría que estos “conceptos” de Paik son siempre divertidos, a menudo hermosos, a veces sublimes. Cualquiera que haya visto, en el Museo de Arte Moderno de París, Moon is the Oldest TV (10 o 12 televisores, inmersos en la noche de una vasta sala, cada uno mostrando una fase de la luna) sabrá de qué hablo.
JUANA DE ARCO. Paik en el piano, Charlotte Moorman en el violonchelo con una máscara de gas (Variations on a Theme by Saint-Saëns, 1965). Charlotte Moorman entre dos policías, arrestada, junto a Paik, por agresión indecente en Opéra Sextronique, 1967. Charlotte Moorman acostada junto a su violonchelo sobre una cama de televisores, 1973. Charlotte Moorman, con el violonchelo en la espalda a modo de mochila, arrastrándose por la carrera de obstáculos, con casco y uniforme militar, 1970. Charlotte Moorman tocando el violonchelo con una hoja de palma encima de un tanque destruido, 1976. Y siempre y en todas partes, Charlotte Moorman acaricia la única cuerda del TV-chelo con su arco: un instrumento construido por la superposición de tres monitores de diversos tamaños, en cuya pantalla se reproducen alternativamente imágenes de la violonchelista y su público, imágenes filmadas en directo y más o menos distorsionadas por los impulsos del arco y/o los caprichos del cineasta. A menudo, dos minipantallas repiten estas imágenes en los pechos de Moorman.
Desde 1964, como el tubo de rayos catódicos, el cuerpo de Charlotte Moorman ha sido inseparable de la obra de Nam June Paik.
CARNET DE BAILE. Durante la década de 1970, después de algunas variaciones del sintetizador de video en las emisiones televisivas de música sinfónica, Nam June Paik produjo, en general a petición de WNET-TV que los difundía por Canal 13, programas de unos treinta minutos de duración. Estos programas, guardados en cassettes, fueron proyectados recientemente por Paik en el Centro Americano de París. De vez en cuando también se pueden ver en Beaubourg, donde están las copias.

Hasta el momento, cuatro títulos.
Global Groove, 1973. Imágenes con diversas manipulaciones electrónicas: bailarines (rock, charlestón, musicales, danzas coreanas al ritmo de un tambor, etc.), un poeta recitando un poema (Allen Ginsberg), un músico exponiendo sus ideas (John Cage), actores en acción (Living Theatre). A todo esto se suman, intactos, anuncios publicitarios (entre otros, de Pepsi en coreano o japonés).
A Tribute to John Cage, 1974. Un robot construido por Shuya Abe y Nam June Paik que camina y habla, en la calle, con John Cage. Cage da una conferencia sobre su música. Cage toca el piano en la calle. Un académico de Harvard habla de música y tartamudez; él mismo tartamudea. Charlotte Moorman hace sus trucos. Este es, en gran parte, el material trabajado acá por los diversos aparatos de edición electrónica.
Guadalcanal Requiem, 1976. Fragmentos de películas de guerra de Hollywood, antiguos marinos que lucharon en la Guerra del Pacífico, habitantes de las Islas Filipinas donde tuvo lugar la guerra, fosas comunes, osarios en la jungla y, en un paisaje después de batalla (en la cresta de un tanque oxidado), Charlotte Moorman tocando el violonchelo, son los principales personajes reales, mezclados acá por la electrónica.
Merce by Merce, seguida de Merce and Marcel, 1977. Incluyendo una reflexión, muy electrónica, sobre la danza y la gravedad, la vida y la eternidad, esta suerte de díptico, con el coreógrafo Merce Cunningham y Marcel Duchamp, es sin duda la obra más ambiciosa de Paik. Y la más lograda. La más ligera y la más seria. Volveremos sobre esto.
A estos cuatro títulos habría que sumarle Media Shuttle: Moscow/New York de Dimitri Devyatkin, un programa de WNET-TV que Paik no dirigió íntegramente (suele ocurrir: la lista de créditos al final de sus cintas es siempre sorprendentemente larga), pero que produjo y para el que realizó las operaciones electrónicas. Se trata de imágenes y sonidos registrados por Devyatkin en Nueva York y Moscú, utilizando un portátil en color (algunas secuencias rusas son en blanco y negro porque se filmaron unos años antes que el resto). La parte soviética es un buen reportaje, bien filmado, que enfatiza sobre todo las impresiones sonoras y musicales: cantos ortodoxos, una orquesta de Nueva Orleans en un desfile del Primero de Mayo, y especialmente ese inolvidable siberiano que imita con la boca, confundiéndose, el sonido de la Voz de América, la famosa emisora de radio. La parte norteamericana consiste en un tipo con bigote (el autor, suponemos) paseando por distintos lugares de Nueva York (departamentos, peluquerías, un sex shop, baños, etc.) que tienen en común alguna fuente de imágenes electrónicas (televisión, monitor de video, pantalla individual para películas pornográficas) en su decoración. Estos aparatos, más o menos chicos (incluso hay uno, diminuto, entre los muslos de una mujer), transmiten el mismo discurso de una toma a otra, pronunciado por el hombre de bigote que contempla, de un lado a otro, su imagen así reproducida. Habla de la flota de autos y televisores de Nueva York y de la delincuencia. Al final, un ladrón entra en un departamento donde un solitario televisor portátil brilla con el mismo discurso; el ladrón lo apaga, rompe la antena y se lo lleva.
CUT UP. Ciertamente, más que el sintetizador de video (inventado con Shuya Abe en 1970 y deliberadamente no patentado “para que todo el mundo pueda utilizarlo”), el gran descubrimiento de Nam June Paik partió de la necesidad de mezclar imágenes abstractas y concretas. Se trata de un descubrimiento inseparable de toda gran creación artística: lo heterogéneo. La heterogeneidad se busca y se logra en los décoll/ages2 de los conciertos de Fluxus, en los “conceptos” para galerías, en las ambientaciones de museos o en las performances públicas de Charlotte Moorman, pero se pierde cuando el sintetizador se contenta con generar imágenes coloreadas encantadoras en un soporte temporal reproducible. Porque lo que impacta en el momento de una exposición se apaga al repetirse en el tiempo, se diluye y se vuelve aburrido. El interés disminuye. Para que renazca, el despliegue de la cinta debe ofrecer una diversidad de objetos y materiales al menos comparables a los de la presentación de varios “conceptos” videográficos en una galería o museo. Paik lo demuestra, en la entrevista que sigue, a partir de un ejemplo de colores (colores artificiales o abstractos creados por el sintetizador, colores realistas o plenos producidos por la cámara, producidos más que reproducidos porque no hace falta decir que el sistema de los llamados colores realistas es un código, uno que apunta a las relaciones de color más que a los colores en sí). La misma demostración es válida para todos los componentes de la imagen: duración, analogía, singularidad, capacidad simbólica. Todas son susceptibles a una nueva toma electrónica, porque el sintetizador de video es ante todo un analizador y puede separar cualquier forma de su contenido. Esto crea la silueta de un personaje o de un objeto, una silueta que puede dibujarse linealmente o, por el contrario, capturarse en su masa, como una sombra. Y silueta y masa pueden ser, incluso instantáneamente, coloreadas, estiradas, agrandadas, evaporadas, multiplicadas por dos, por tres, hasta el infinito, o yuxtapuestas.
CUT IN. Yuxtapuestas o anidadas: esta heterogeneidad no se limita a la alternancia de valores abstractos y concretos entre dos secuencias o mismo dos planos; también se extiende dentro del plano. Y es sin duda esta edición dentro del plano lo que constituye la especificidad más fascinante de la imagen de video.
(Ciertamente, se podría decir que ningún efecto electrónico, ningún truco de video, hasta que se demuestre lo contrario, es inalcanzable en el cine mediante el tiempo y el ingenio. Además, Méliès lo ha hecho (casi) todo. Pero resulta que, cada vez más, el cine utiliza el video para efectos especiales, trucos y créditos. Y no se trata solo de economía, representación o elegancia; también parece que lo accidental para el cine es esencial para el video. Cuestión de tiempo).
Equivalente a los trucos cinematográficos basados en la ocultación/contraocultación o de imagen virtual, incrustación es el nombre de esta operación que consiste en incluir electrónicamente un fragmento de imagen bien circunscrita (actor, periodista, objeto, palabra) dentro de otra imagen (decorado, fondo, paisaje, etc). Cuando Poivre d’Arvor habla apoyado en la imagen de una multitud en movimiento no está en la calle ni delante de una pantalla donde se proyecta esa imagen de la multitud; está sentado en su escritorio en el estudio de Antenne 2, filmado por una cámara de video; y su cara, al pasar por una sala de programación, se incluirá instantáneamente en cualquier otra imagen que el director elija poner como telón de fondo (generalmente, el comienzo del siguiente reportaje). La incrustación no es un fundido de entrada, una operación mediante la cual, tanto en televisión como en cine, dos imágenes se funden pero cada una pierde un poco de sus valores de luz. En una incrustación, las dos partes reportadas conservan la integridad de sus elementos. Este es un procedimiento comparable a recortar una foto en un diseño. Por eso Jean-Christophe Averty, la única personalidad de la televisión francesa que ha explorado todas las posibilidades artísticas de la incrustación, firmó (desgraciadamente, hay que hablar en pasado) sus créditos como dirección y maquetación.
La incrustación es el prototipo de todas las operaciones de análisis y síntesis de imágenes generadas electrónicamente. Basándose en este principio de inclusión —pero también de exclusión: un fragmento de imagen se integra con otro— se pueden imaginar los avatares más complejos, las metamorfosis más improbables, una heterogeneidad infinita.
Es desde este ángulo, el ángulo del infinito, que Nam June Paik, desde sus primeros experimentos con la señal vertical, ha continuado impulsando sus investigaciones, descubriendo cada vez nuevos resultados de señales. Y nuevas fantasías.
HI-FLY3. Video: vuelo. Y no: Veo. Este sería, para Nam June Paik, el significado último de la imagen electrónica. El videoarte no es cine; el videoarte, según Paik, tiene más que ver con nuestra resistencia a la gravedad que con nuestro deseo de ver; es menos una mirada que un aleteo. Cualquiera que se haya conmovido profundamente con los videogramas de Paik no puede dejar de tomar en serio, filosóficamente sino económicamente, sus declaraciones entusiastas acerca del triunfo del video sobre el principio de la gravedad universal. Y bajo las perspectivas ecológicas escucha la pequeña música de la desesperación metafísica. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Yo vuelo…
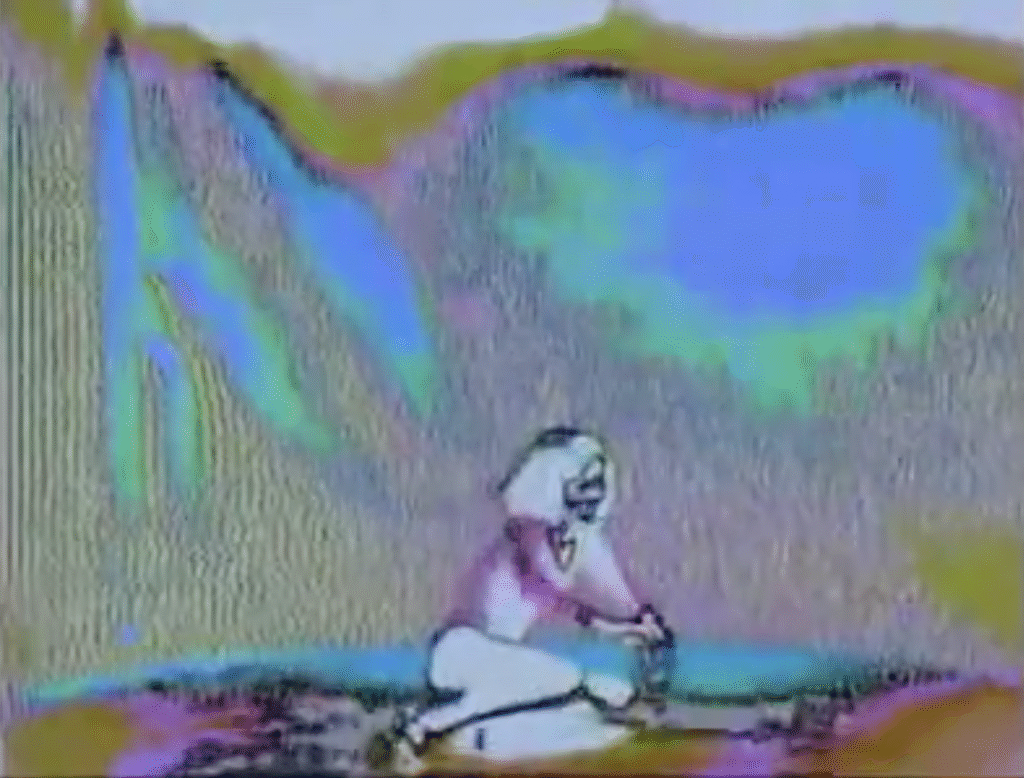



Postulado de un Euclides del tiempo según Einstein, es sin duda esta creencia la que hace que las obras de Paik sean tan conmovedoras. Porque las imágenes que dispone, las secuencias que ordena, no solo son ingeniosas, bonitas, excéntricas, sorprendentes, sino que también son abrumadoras. En su propio humor. Cuando uno menos lo espera, inoculan virus tan incurables como el miedo a la muerte o los sueños de eternidad. Y esto se refleja, no en el giro de unas pocas declaraciones reflexivas, sino en el corazón mismo de los procedimientos electrónicos utilizados. Puntos y líneas se desvían en el tubo solo para converger en la cuestión del ser. Y aquí es donde la mezcla de imágenes abstractas y figurativas resulta más decisiva, ya que es precisamente porque las imágenes figurativas, y especialmente las representaciones humanas, están sometidas por la electrónica a las peores perturbaciones, así como a las transfiguraciones más deseables, que el alma del espectador vacila.
Miedo a la muerte. En el pliegue de dos grandes catástrofes ontológicas. Convirtiéndose en trama y convirtiéndose en doble.
Convertirse en trama. La figura, entendamos la figura del hombre, aquella que despierta identificación, el anclaje imaginario, la figura es un video pulverizable. Y a menudo pulverizado. En todo momento, está en riesgo de retornar a la línea, al punto electrónico que la constituye en el tubo. Más que nunca, solo existe en el tiempo, y este tiempo puede detenerse, revertirse, repetirse, estirarse, condensarse, torturando las formas. La representación ya no depende de la vigésimo cuarta parte de un segundo, sino de al menos una millonésima. Nam June Paik, oponiéndose a la sentencia godardiana, no se equivoca al afirmar que en el video ya no hay verdad (en la misma línea recuerdo que, desafiando el dogmatismo político que acababa de abandonar, titulé uno de mis videos U.V. de Vincennes: “625 líneas justas”). Ya no hay verdad, o casi, porque casi no hay realidad. Solo la suficiente para servir de oxidante.
Punto entre puntos, línea entre líneas, materia inagotable para trazar, la figura —y primero el cuerpo, el cuerpo humano— ya no reina soberanamente sobre el espacio delimitado por el encuadre. Si no puede evitar referirse a él, la imagen de video ya no se ajusta a esta fragmentación del cuerpo que determina la escala de los planos cinematográficos. El hombre y, por doble extensión, todo sujeto animado, y luego todo objeto, ya no ocupan legítimamente el centro de la pantalla. Y la cámara, en cuanto el sujeto se mueve, ya no se siente obligada a seguirlo: hay muchas otras maneras de captarlo en su movimiento, de reencuadrarlo o, por el contrario, de desencuadrarlo, de expulsarlo. Se puede respirar en cualquier momento. Pero el cuadro está acabado. El polvo vuelve a ser polvo en la gran polvareda de electrones. Como atomizado. Con solo pulsar un botón. Lo cual no deja de causar cierto pavor.
Soplar o multiplicar, otra forma de disolver este tema. Multiplicarlo para hacerlo explotar. Para que salte del marco.
Convertirse en doble. La pérdida de identidad, de singularidad, comienza en dos; después, ya ni siquiera vale la pena contarlo. Aunque quisiéramos, sería difícil. Las máquinas de video también tienen ese poder aterrador de liberar a las sombras de sus ataduras, de devolverles una autonomía que nunca tuvieron. A partir de cualquier sujeto u objeto que entre en la trama, se pueden crear mil y una siluetas, lineales o densas, coloreadas o estriadas, y estas siluetas pueden comenzar a moverse inmediatamente, en varias direcciones a la vez, mientras la forma que, por así decirlo, las ha generado, permanece inerte; tras lo cual, esta forma, este cuerpo, cobrará vida de nuevo, pero esta vez será para contemplar, reproducido en un monitor integrado en el decorado, un doble de sí mismo hablando en su lugar, mientras permanece en silencio, un doble muy hábil para imitarlo, repitiendo meticulosamente lo que acaba de decir, palabras o movimientos, o incluso adelantándose. Como resultado, pensaríamos que era él, el muerto, la sombra, el reflejo.
No hay duda de que esta coexistencia de dos cuadros en un mismo tubo, uno a un abismo del otro, es aún más espantosa que la difusión de los dobles. En este punto, todos los fantasmas del espejo dental vuelven a la vida, todas las leyendas que cuentan las desventuras de Narciso, vampirizado por su reflejo.
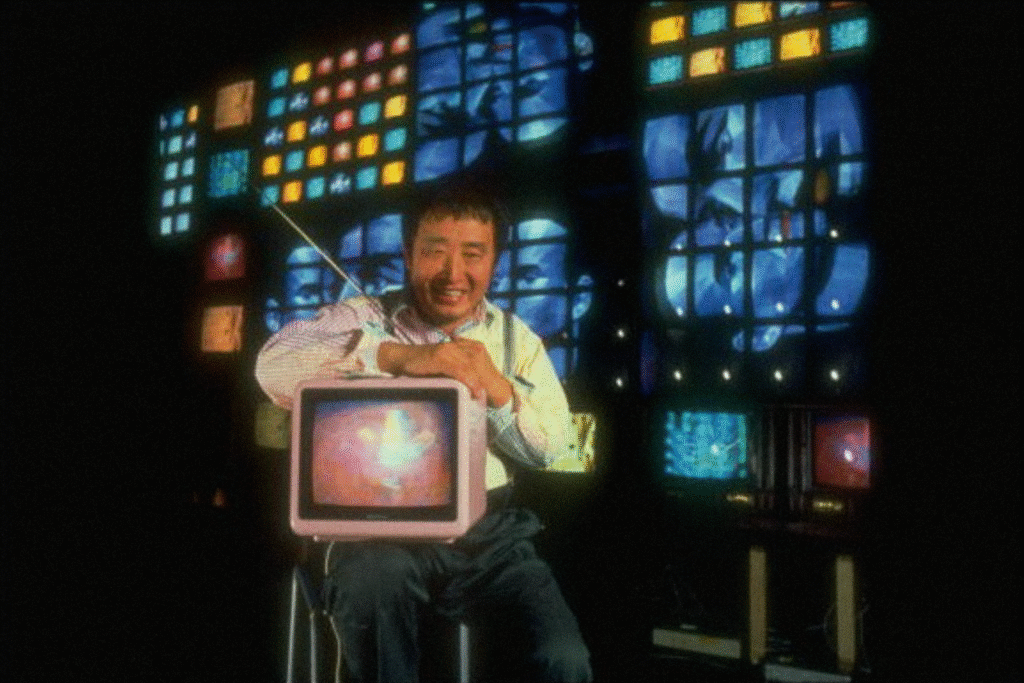
Sueños de eternidad. Este cuerpo amenaza constantemente con volver a la no separación de las formas, los colores, las líneas, este cuerpo está constantemente amenazado por la invasión o la dispersión, este cuerpo acecha, fluye, babea, se desborda, este cuerpo provocado por su sombra, interrumpido, roto, retrógrado; es este cuerpo el que el video se enorgullece de hacer bailar. Y con él, todo lo que se puede trazar en 625 líneas y polvo. Absolutamente todo. Así como John Cage crea música de cada sonido, de cada ruido, así como Merce Cunningham coreografía cada gesto, cada movimiento, Nam June Paik, con su sintetizador, dibuja cada forma, visual o sonora, en un ballet sutil y pronto evidente. Así lo demuestra en todos sus videos, y la teoría la propone en Merce by Merce, cuando, ante imágenes de boxeadores asiáticos, intercambiadores de autopistas y niños aprendiendo a caminar, Paik se pregunta: ¿Es esto baile? y responde: Sí, puede ser, ¿por qué no?, mientras aparecen sigilosamente sapos y gorilas.
Pero la danza es solo un paso, una propedéutica, un ensayo: se trata, en última instancia, de (hacer) volar. Para Nam June Paik, todos los hombres son pájaros. Y Calibán se convierte en Ariel. Con un movimiento de su varita electrónica, Paik libera los cuerpos de la gravedad. Hace que Merce Cunningham flote sobre las Cataratas del Niágara y luego hacia el cielo. Todos los demás seres vivos están llamados a seguir este camino, a surcar los cielos. Los peces también. La prueba, ante nuestros ojos.
Imposible decir pájaro, vuela: todo vuela. Las acrobacias imponentes absorben todas las figuras. Hasta estos efectos de aceleración y rebobinado que Paik utiliza con la fuerza ingenua y jubilosa de los orígenes de la cinematografía y que se convierten, en sus manos, en una reflexión sobre la reversibilidad del tiempo, una nueva demostración de que la gravedad no es invencible en ningún lugar. Paik es Pascal redescubriendo la geometría antes de inventar la carretilla, pero como esta vez se trata de geometría en el espacio (y de la física del tiempo), la carretilla será, en consecuencia, una carretilla del espacio. Y del tiempo. Es con una carretilla similar con la que Marcel Duchamp (segunda parte de Merce by Merce) triunfa sobre René Descartes. Lo que necesitaba demostrarse. Descartes —incrustado por Duchamp—, roba. Incluso él. Pff… Bye bye René! ¿Que eso no nos importa? Sí, si no nos gustan los mitos.
MAKE UP. En los orígenes del cine: el cuerpo burlesco (como bien nos recuerda Jean Louis Schefer – Cahiers 296).
Nam June Paik, de alguna forma, trata los cuerpos en video como lo hacía el burlesque antes de que el star system se apoderara de él y lo adornara en sus laboratorios de belleza. Desmantelamiento, juegos de manos, huída: hemos descrito aquí suficientemente todas estas metamorfosis que nos encantan y nos aterrorizan.
Sin embargo, el star system no está ausente en el video de Paik. La estrella es el video. Es el video el que brilla en el firmamento de fotogramas, pase lo que pase. Ya sea un avatar grotesco o una trascendencia sublime, todo el mérito siempre recae en la electrónica. Las manipulaciones de Paik, en el contexto de ansiedades y deseos descabellados que destila, crean efectos tan poderosos como los ateliers de make up que crearon los rostros del éxito en Hollywood. Por supuesto, con Paik, esto no carece de humor. Incluso cuando refuerza esta sensación de omnipotencia con teorías futuristas, todas implican esta conclusión: fuera del video, no hay salvación (ecológica, específicamente, porque hoy esta es la palabra que transmite nuestras esperanzas de una “buena sociedad”).
Lo cierto es que, con Paik, el video se ha posicionado como rival del cine, en todos los ámbitos donde este último dominaba nuestra imaginación. En cuanto a disimular nuestras ansiedades y sublimar nuestros deseos, afirma tener el futuro de su lado. E incluso un poco de nuestro presente. Habiendo frecuentado ciertas videografías, debo admitir que no se equivoca del todo.
Sin duda, no olvidaremos pronto nuestras lágrimas, que se mezclan con las (contenidas) de Judy Garland al final de A Star is Born (George Cukor, 1954), ni nuestros escalofríos cuando el perro se enfrenta al jabalí bajo la mirada desprevenida de George Hamilton en Home from the Hill (Vicente Minnelli, 1960). El video, además, no nos exige tanto, ya que su única ambición, en este sentido, es grabar la herencia de Hollywood en cassette, pero también sé, habiéndolas vivido, que las emociones de un videófilo pronto nos serán tan indispensables como las que nacen de la ficción cinematográfica. Primero, porque estas emociones electrónicas están en perfecta sintonía con los placeres de nuestro tiempo: los placeres de la velocidad, de los viajes relámpago, de las largas conversaciones telefónicas y el agotador hojeamiento de montones de diarios, del pensamiento rápido, del pensamiento binario (this is dance – is this dance?), del balbuceo psicoanalítico, de la calculadora de bolsillo, del ordenador doméstico, de la fotocopia a doble cara, de las fundas de discos y del Burdeos californiano, que, al parecer, empieza a superar al propio. Y luego porque, en definitiva, estas emociones no son tan diferentes de las del cine: siempre se trata de jugar a ciegas con la muerte, de saltar al burro con heroísmo, de jugar al gato y el ratón con lo divino, al Monopolio con el amor. Sí, solo un poco más y no querremos cambiar un Paik por un Cukor; nos aferraremos apasionadamente a ambos. Como si fueran las dos niñas de nuestro alma.
INSTRUCCIONES. El video es genial, y Paik es su profeta. No patentó su sintetizador. Adelante, usalo y creá maravillas.

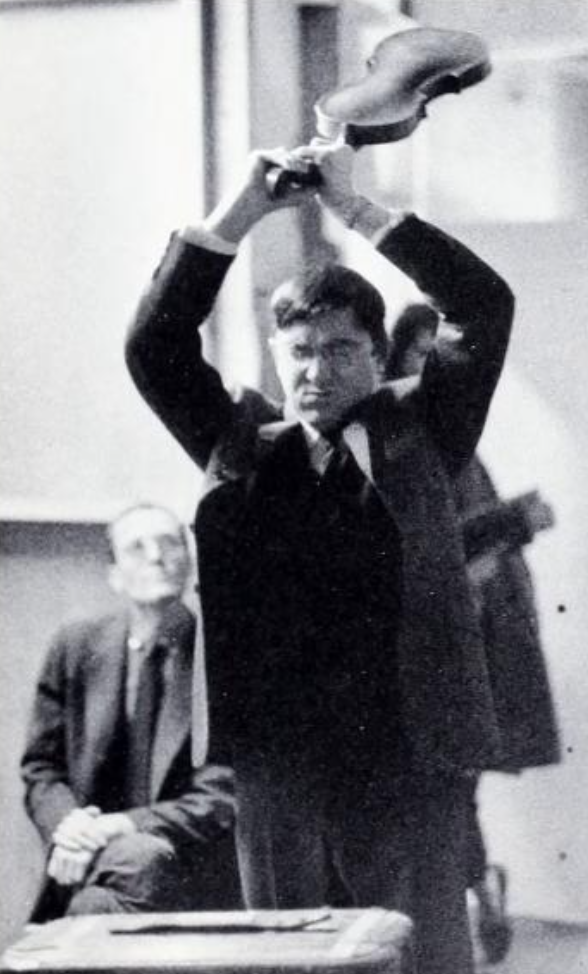
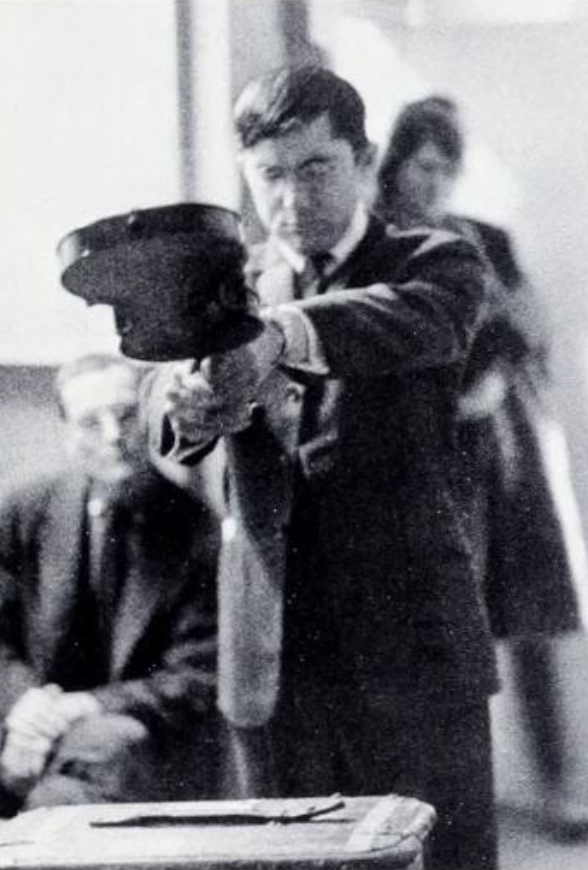
¿Bastaría entonces con llevarnos hasta el punto al que Paik nos transporta, con jugar con sus sintetizadores, con superponer negativo con positivo, negro con blanco, blanco con color, lineal con voluminoso, abstracto con concreto y viceversa, en resumen, con colocar pequeños focos en grandes focos? Desde luego que no. Y Averty, que domina con gracia todas estas técnicas, nos transporta a otras zonas, a otros placeres. Por no hablar de las iridiscentes imágenes publicitarias a lo Bahlsen.
Entonces, ¿qué hace a Paik tan poderoso? ¿Tiene algún secreto?
Seamos breves y digámoslo con calma: si Paik nos conmueve tanto, es sin duda gracias a las imágenes básicas con que alimenta sus máquinas electrónicas. Imágenes culturalmente sobrecodificadas, representaciones artísticas, fragmentos de mensajes ya difundidos (una impresionante lista de créditos finales, filmotecas, videotecas, fototecas, colecciones privadas, todo está ahí, incluyendo a Jean-Marie Drot de ORTF para la entrevista con Marcel Duchamp). Arte de cultura o arte de masas, arte de ayer o arte de hoy, siempre es arte en su obra el que se consume entre dos fotogramas. Un busto de Beethoven ardiendo lentamente, un piano en llamas, el discurso de Cage y su rostro desgarrado por cortes, los gestos de Cunningham espasmódicos con aceleraciones brutales; no solo metáforas. También materia prima que se desvanece en humo, en remolinos de electrones. El consumo no permanece como imagen por mucho tiempo. También da lugar a efectos de video.
Pero ¿cuál es el arte que se vuelve inflamable aquí (siendo el oxidante, como se sugirió anteriormente, lo “real”, los efectos de realidad que de vez en cuando se inyectan, como sangre nueva, en los efectos sintéticos)? Este arte se llama: el arte del fin del arte.
El arte está en cenizas, y con él todo lo que pretendíamos sobrevivir. Ansiedad. Humor. El arte es cenizas, pero el video garantiza que su funeral sea suntuoso y mundial. Fuera del video no hay salvación, resuena triunfalmente.
¡No hay salvación, al carajo!, responde Echo suavemente.
Nam June Paik es un iconoclasta alegre.
SERVICIO POSVENTA. Nunca había visto algo así. Nam June Paik se sienta en un sillón frente a la pequeña grabadora y charlamos. Sugiero que empecemos la entrevista y hagamos una primera pregunta. Paik me interrumpe de inmediato, agarra la grabadora y dice: one two free liberty etc. Prueba de sonido. Rebobina. Escuchamos, está bien. Bien, podemos empezar. Y durante dos horas, sostiene el dispositivo con ambas manos, hablando directamente al micrófono integrado.
Unos días después, estábamos en los archivos del INA [Institut national de l’audiovisuel], en las frías Torres Mercurial de Bagnolet. Se suponía que Nam June Paik y Shigeko Kubota debían ver las emisiones de 6×2 de Godard. Nos trajeron los cassettes. Pusimos uno. Dije: este no está bien, normalmente es en color, y este es en blanco y negro. Sin embargo, todos los ajustes del televisor parecían correctos. Tras varios intentos, Paik sacó una linterna y un destornillador del bolsillo y empezó a rebuscar entre las máquinas.
Paik: ¿reparador de pianos?

Entrevista a Nam June Paik
Por Jean-Paul Fargier, Jean-Paul Cassagnac y Sylvia van der Stegen
¿Cómo empezó en el mundo del video?
En 1957 le escribí a Pierre Schaeffer, director del Departamento de Investigación de la ORTF [Oficina de Radiodifusión Televisión Francesa], diciéndole: “Me gustaría trabajar en su estudio de música concreta”. Nunca me respondió. Así que me fui a Colonia, a lo de [Karlheinz] Stockhausen. Estudié música electrónica; descubrí que no era un buen compositor, de música electrónica al menos. Pensé que nunca sería más que un compositor de segunda categoría, así que tuve que decidirme por algo diferente. La música electrónica es un medio electrónico, pero la televisión también es electrónica. Por lo tanto, la televisión electrónica tenía que desarrollarse, y se desarrollaría. A partir del ‘58, el audio devendría video. Pensé que alguien iba a diseñar e inventar la televisión electrónica. Pero nunca, ni por un momento, pensé que dependía de mí hacerlo, ya que yo solo era compositor. Me parecía que le correspondía más bien a los pintores hacerlo. Además, en aquella época, había un pintor alemán, [Karl Otto] Götz, expuesto en la galería Daniel Cordier de París, que hablaba sobre la pintura a partir de programas de computadora. Era muy avanzado para la época. Pero su idea no le sirvió de nada. Y pensé que otros artistas como él, después de la música electrónica, crearían esta televisión electrónica. No sabía que sería yo quien lo haría.
Mi interés por el video empezó con la electrónica. En dos años en Colonia, aprendí bastante. No me gustaban mucho las imágenes concretas. Cuando pensaba en imágenes, eran imágenes muy parecidas a las que los impulsos electrónicos podrían producir. No tenía ninguna idea preconcebida sobre lo que iba a pasar. Al principio, todo fue puramente instintivo. Creía que, como en un televisor había una cierta cantidad de transistores y resistencias, si los ponías en contacto, necesariamente sucedería algo nuevo. Sin tener ni idea del rumbo que iba a tomar, en 1962 compré trece televisores en blanco y negro y me encerré en secreto en un taller cerca de Colonia. Tenía el presentimiento de que me llevaría tiempo.
Los circuitos integrados aún no existían, por lo que era posible cortar los cables y seguir trabajando mientras se experimentaba con mucha más facilidad. Tuve suerte, ¿sabés? La tecnología de entonces permitía hacer experimentos. Ahora intentá experimentar un poco… ¡ya no es posible!
Aquí quisiera decir algo que me parece fundamental. La diferencia entre las películas y la televisión está en el hecho de que la película es de la imagen y el tiempo, mientras que en la televisión no hay espacio, no hay imagen más que líneas, líneas electrónicas. El concepto esencial de la televisión es el tiempo. La imagen en la televisión es una imagen electrónica, una imagen entrelazada, compuesta a partir de un barrido extremadamente rápido de un cierto número de líneas por un conjunto de electrones. Que la imagen estaba tejida a partir de líneas es algo que descubrí después de estudiar esta imagen, y me sentí muy orgulloso de mi descubrimiento. En la televisión en blanco y negro hay tres “entradas”. Una entrada con cuatro millones de ciclos, constituidos de información luminosa, por así decirlo: la imagen. Pero también están los cincuenta ciclos (para Europa) o los sesenta (para Estados Unidos, Japón) de la exploración vertical, además de las quince mil oscilaciones por segundo de la exploración horizontal. Esto no existe en el cine. Cuando Godard habla de “la verdad veinticuatro veces por segundo”, solo es cierto en el caso del cine. En televisión, no hay verdad del todo. Y hagas lo que hagas, tampoco hay imagen. Todo es invención pura, todo se produce a partir de un entrelazamiento electrónico y artificial.
En aquel entonces, sabía mucho de electrónica (sé mucho menos hoy) y pensé que no se podía hacer nada con la primera entrada. ¡Cómo se las arregla uno con cuatro millones de datos por segundo! Por otro lado, los cincuenta ciclos y las quince mil oscilaciones de las otras entradas eran números muy bajos, similares a los de las frecuencias de sonido utilizadas en los sistemas de alta fidelidad o para amplificadores, generadores y filtros de audio utilizados para crear música electrónica. Y me dije que iba a utilizar estas máquinas, que son parecidas a los dispositivos de audio, para hacer algo con las imágenes sin preocuparme en absoluto por los cuatro millones de ciclos. Ignoraba por completo que eran los que proporcionaban la información de luz a la cámara. Las cámaras eran demasiado caras para mí, no podía permitirme comprar una. La primera cámara que vi fue una Grundig y costaba cincuenta mil marcos. Aún así, era la cámara más barata. En ese momento, todavía no ganaba dinero, dependía completamente de mi familia. No era la imagen lo que me interesaba sino la realización de la imagen: las condiciones técnicas y materiales de su producción, en otras palabras, la exploración vertical y horizontal. Y desde este punto de vista, se podría decir que yo era mucho más “marxista” que la mayoría de los directores marxistas. Si Götz había fallado fue porque había atacado a los cuarenta millones de ciclos. Mientras que yo obtuve resultados inmediatos, a partir de los cuales me fue mucho más fácil crear una imagen nunca antes vista. Hoy en día, este tipo de investigación, incluso con computadoras, es muy costosa. Me parece extraordinario haber sido el primero en tener la idea de trabajar a partir de estas exploraciones. Todo lo que descubrí entonces corresponde al trabajo de gráficos asistidos por computadora que se realiza hoy en la Dolphin Production4 en Nueva York. Todo era de Dolphin, y aun así era fácil de hacer. Y lo descubrí en 1963. En 1965, como sentía que nadie admitiría mi descubrimiento si no se publicaba en algún sitio, publiqué el diagrama. En enero del 65.
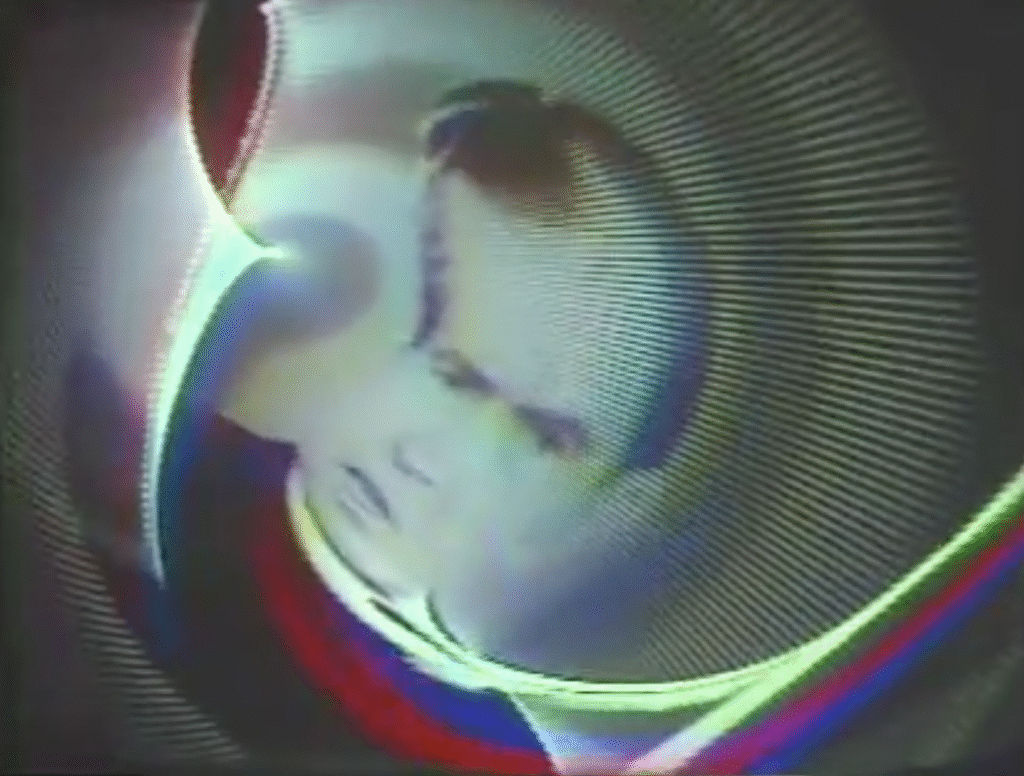
En resumen, podríamos decir que su investigación se centró en encontrar procesos de deformación de la imagen de televisión. ¿Por qué le interesa tanto la deformación de esta imagen?
Para mí no es una deformación sino una construcción de la imagen. Pasé un tiempo estudiando cómo poder construir electrónicamente una imagen. Las deformaciones no me apasionaban en nada. Ahí no hay distorsión ni información. Es una forma de epokhé. La información luminosa es como la epokhé. La epokhé es un concepto conocido desarrollado por Husserl y que significa suspensión, poner el juicio entre paréntesis. Yo hago exactamente lo mismo que la fenomenología de la conciencia, donde no se demanda jamás si la esencia precede la existencia o si es a la inversa: no me hago preguntas a partir de la imagen, me hago preguntas exclusivamente sobre el proceso. Desde el principio tuve la sensación de que si ponía dos ciclos juntos, nadie sería capaz de predecir lo que sucedería. Realmente quería saber qué iba a pasar y eso fue lo interesante. Así que me dije: vamos a por ello y ya veremos…
Aún así, el espacio de la televisión es la pantalla pequeña que reproduce la otra pantalla, la grande, el rectángulo. Miles de artistas y cineastas lo han usado y siguen usándolo para contar historias, crear poesía o información en un sentido documental, etc. Cuando usted estaba haciendo toda esa investigación, ¿qué representó?
Sabés, el rectángulo de la televisión es un invento norteamericano. El sistema francés de televisión es un espiral. El sistema francés se basa en un barrido en espiral. ¡Los franceses están completamente locos! ¡Inventan cada cosa! Pero no es tan loco como parece, porque… ¿Cuál fue el primer televisor? El primer televisor, el primer televisor operativo, fue el radar. Hablando técnicamente, el radar y la televisión son lo mismo, en un 98%. Y como esto me interesaba mucho, compré un radar para poder estudiar el barrido en espiral. Si para mí la televisión es lo mismo que el radar es porque lo que me interesa no es la imagen sino su proceso de fabricación. En este momento estamos hablando de televisión bidireccional: el cable, esto es lo más importante hoy. Al crear tus propias imágenes, el énfasis no está en si son buenas o no, sino en que son tuyas. Si sos vos quien las hace, ya no tienen por qué ser buenas o malas. Y eso es lo importante.
Hoy en día solo hay tres maneras importantes de hacer arte: consumir drogas, llamar por teléfono y tener relaciones sexuales. Y estas son las más “evolucionadas” porque es uno el que las hace. Y toda cosa que hacés vos mismo es una estructura bidireccional. La revolución que trajo el video es haber transformado a la televisión; pasó de ser un medio unidireccional a uno bidireccional. Todo el mundo puede hacer video.
En definitiva, no hay nada en la pantalla cuando se muestra una de sus obras de video. ¿Qué dirige, guía y justifica la elección de sus objetos? ¿Por qué una imagen y no otra?
Es una buena pregunta… En 1968, Fred Barzyck, productor de WGBH5, me propuso hacer un programa para la televisión. Él producía Medium is the Medium y me pidió que hiciera algo con la Orquesta Sinfónica de Boston, cualquier nueva forma de presentar la música, los conciertos. Al terminar este proyecto, los usos de mi sintetizador se habían expandido. Mi sintetizador es un aparato muy abstracto. Las imágenes que produce no tienen nada que ver con las imágenes clásicas, realistas. Como ex pianista —un muy mal pianista— pienso en términos de dedos y teclados. La mayoría de las películas piensan en historias que contar, romances, lágrimas y llantos. Yo pienso exclusivamente en la instrumentación, en el uso de los dedos y las manos. La manipulación abstracta de la imagen que hago surge de ahí, porque tocar el piano es tocar un instrumento verdaderamente fundamental. Y trabajar con el mezclador de imágenes está en mi sangre. Es parte de mi educación. Para mí, usar el sintetizador es un concepto manual. Así creé dos obras muy cortas, de seis o siete minutos cada una. Eran muy abstractas.
Después, me pidieron que haga un programa de video sobre John Cage. Conocía bien a Cage pero sin embargo estaba petrificado. Nunca estuve en una escuela de cine, como ustedes saben. Es verdad que nunca me interesó hacer películas, ni para el cine, ni para la televisión. Me consideraba únicamente un compositor, una especie de profesional del avant-garde que había aprendido a cuestionar una serie de nuevas direcciones. Entonces, cuando me pidieron este programa fue como si después de haber aprendido a manejar una Volkswagen, me pidieran pilotar un Boeing 747. De repente había pasado del jardín de infantes a la universidad.
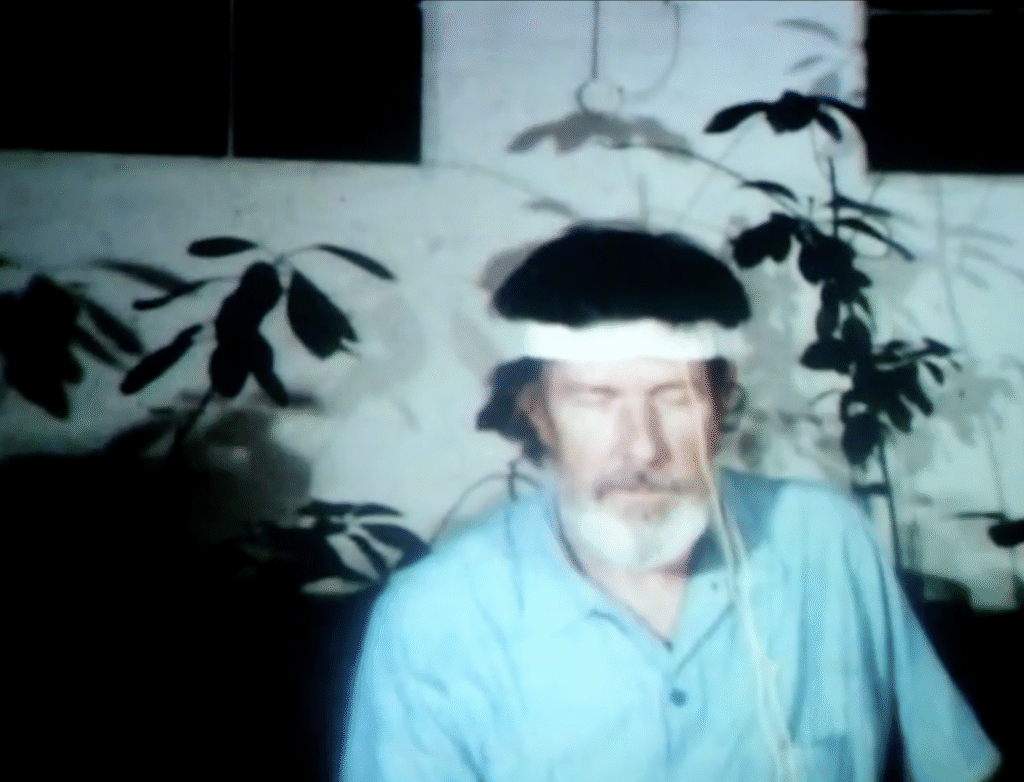

¿Qué fue lo más difícil para usted?
No tenía experiencia en hacer programas de televisión ni video. Al principio, me contenté con mostrar únicamente los procesos. Yo tenía videograbadoras, pero aún no las había usado para grabar. El resultado no fue más que una suerte de catálisis. Las cintas de video no me servían para producir un producto terminado. Solo necesitaba una máquina para hacer ejercicios con los dedos, y eso era todo. Así que, hasta 1969, solo había realizado exposiciones en galerías con instalaciones de circuito cerrado donde se podían ver exclusivamente imágenes de este tipo.
¡La televisión y el cine son unos tiranos! No se te da ninguna libertad: la elección está constantemente dictada por algo más. Con un libro, vos podés leer acá y allá, saltar páginas, volver atrás. Eso es libertad, una libertad que lleva a la construcción. Y a esto me refiero: en mi trabajo con John Cage, quería que el artista tuviera total libertad de elección. Que pudiera elegir un tiempo no en una sola dimensión sino en varias. Hice todos mis programas de televisión con un arma en la sien, por así decirlo. Pero me permitieron aprender mucho. Conservé una total libertad en todo lo que hacía.
Hasta Global Groove, todos mis programas fueron abstractos. La razón era que odiaba las películas. Y si las odiaba era por sus colores excesivamente realistas, a mi gusto. Colores mal mezclados con colorantes artificiales. Debo decir que en un principio fui tímido al intentar combinar ambas cosas, pero eso me permitió descubrir algo importante. Si usás el sintetizador durante demasiado tiempo con colores artificiales, te aburrís después de tres minutos. ¡Demasiado abstracto! ¡Agregás color realista, un minuto y listo! Lo mismo ocurre con el cine tradicional. ¡Hasta Greta Garbo o Marilyn Monroe me aburren! Por el contrario, si mezclás estos dos tipos de color con herramientas de video, creando efectos especiales, los mejorás.
Sus programas, incluso los menos abstractos como Global Groove o Merce by Marcel, no se parecen en nada a lo que suele emitir la televisión…
La razón principal es muy práctica. En términos de costo, la producción de mis programas es muy barata. La mayoría de los realizadores cuentan con diez mil dólares por minuto. Por lo tanto, el precio normal de costo de un espectáculo alcanza fácilmente los sesenta mil dólares. Y mil dólares el minuto, en Estados Unidos, es muy barato. Pero yo uso solamente diez mil dólares para un programa de treinta minutos. Hasta ahora siempre he conseguido por mi cuenta los diez mil dólares necesarios. El funcionamiento de la televisión estadounidense es tal que, si contás con el apoyo de alguien importante, si esa persona confía en vos, podés encontrar financiamiento. Acudís a tus amigos, a las fundaciones, y ellos te dan dinero. Yo mismo vendo mi trabajo, pero no recibo ningún salario. Tengo un gran amigo que es director de programación, un hombre de cualidades excepcionales, una mente muy abierta. Le gustaría mejorar su trabajo, pero el nivel de audiencia es bastante bajo. Tiene dificultades para conseguir dinero pero se esfuerza por emitir el mejor tipo de material posible. Cuando emite mis programas, se alegra muchísimo. Naturalmente, les toca alrededor de la medianoche, cuando casi nadie los ve. En la televisión estadounidense existe este tipo de modus vivendi: si no les cuesta nada, si consiguen tu trabajo gratis, los directores de programación son libres de tomar sus propias decisiones. Sobre todo si es en color. Entre las once de la noche y la medianoche, hay unos 100.000 espectadores. Eso representa el 1% de la audiencia. Para la televisión abierta es muy poco, no es suficiente. Pero para mí no está mal. No soy como Godard o Nicholas Ray, que pueden atraer la atención de millones de personas.
Ya sabe, en agosto, Godard no debe haber tenido mucho más que sus números de rating… ¿Pero cómo pasó de trabajar con objetos abstractos a trabajar con gente como Cage o Merce Cunningham?
Como ya he dicho, no soy de contar historias. Trabajé con Merce Cunningham porque es un amigo. Si hubiera sido amigo de Jean-Paul Sartre o Mao, habría trabajado con ellos sin ningún problema. Siempre con la misma perspectiva. No para contar historias, sino para operar sobre los procesos de la imagen de las metamorfosis con mi sintetizador de color. Mi contribución artística consiste en utilizar ciertas posibilidades técnicas para jugar con las imágenes de una manera diferente.
¿Está interesado en el trabajo de cineastas experimentales, como por ejemplo [Michael] Snow?
Claro. Es un gran amigo. ¿Viste su Rameau’s Nephew? Dura cinco horas. Michael me dio un papel muy importante. Annette Michelson es la protagonista y está enamorada de mí. Michael Snow es mi amigo desde 1965. Antes de ser exitoso, solo nos tenía a Ken Jacobs y a mí. Fui la primera persona a la que le mostró Wavelength. En 1965-66, sus primeras obras no tuvieron éxito; nadie las vio, pero yo sí. Ahora está rodeado de un grupo de snobs, pero yo no soy uno de ellos. Claro que sí, seguimos siendo muy buenos amigos y le tengo mucha admiración.
Estaba hablando de Nicholas Ray…
Sí, Nick, lo conozco desde hace mucho, somos amigos. Yo fui quien le prestó el equipo de video cuando hizo su película, ya sabés, en varias pantallas6.
Sí, esa película se proyectó en Cannes. Se dice que Godard la vio y que tuvo una gran influencia en el diseño de Numéro deux… Otra pregunta: ¿cómo produce su obra? ¿Tiene su propio estudio o usa los estudios de WNET en Nueva York?
Tengo un pequeño estudio que comparto con Shigeko Kubota. Tenemos algunas máquinas. Pero les diré algo mucho más importante: mi principal patrocinador es la Fundación Rockefeller. Donan mucho dinero a muchos artistas, un poco a cada uno. El Consejo de las Artes del Estado de Nueva York también me ayuda, al igual que el Fondo Nacional para las Artes7. Cada artista encuentra sus propias fuentes de financiación.

¿Es difícil conseguir financiación? ¿Cómo funciona?
Tenés que jugar el juego. Es una nueva forma de jugar para un artista.
¿La subvención no es automática para usted?
¡Para nada! Pero puedo, por ejemplo, llevar los Cahiers du cinéma y mostrar mi foto dentro, explicando lo famoso que soy en Francia. Saben, estoy muy contento con esta entrevista… porque, imagínense: un día me contactó [Vincente] Minnelli. Quería que creara electrónicamente una secuencia de sueños para una de sus películas, pero se dio cuenta de que yo no sabía realmente quién era él, así que me dijo: “Soy el marido de Judy Garland” “Perdón, ¿Judy quién?” Como yo tampoco conocía a Judy Garland, pensó que debía ser un superintelectual, así que me dijo: “¡Ey! Los Cahiers du cinéma me hicieron una entrevista, ¡publicaron mi filmografía! Verás…”
¿Cómo se producen técnicamente sus trabajos para televisión?
¡Ah! Una pregunta técnica muy interesante. Esta debe ser también una pregunta muy útil para su revista porque la técnica es la decisiva, más que la metafísica. En cuanto al dinero, vendo mis obras y dibujos a galerías y doy clases, así que puedo sobrevivir por mi cuenta. Sin embargo, necesito un presupuesto de producción. Si logro producir a bajo costo es porque hago la mayor parte del trabajo en casa, en mi estudio. Compré una cámara a color portátil y muy barata, y también tengo una mesa de edición Panasonic de 3/4 de pulgada, además de mi sintetizador. Sin duda, la mejor inversión que he hecho. Vendí mi Buddha Video, una de mis obras más conocidas, al Museo Stedelijk de Ámsterdam y compré estas máquinas de edición. ¡Es mejor que el Buddha! [risas]. Con este sistema se puede editar hasta 30 tomas por hora. Es muy rápido. Y en Estados Unidos, ¡solo cuesta ocho mil dólares! Es lo mejor para los artistas. Y con él, evitamos los problemas sindicales que encontramos en la televisión. Puede ser utilizado colectivamente por varios artistas. Si aún no tenés uno, no lo alquiles, compralo. Equivale a solo un año de mi salario como profesor. Los artistas franceses deberían pedirle a su gobierno que compre dos o tres. La Fundación Rockefeller, el Fondo de las Artes y el Consejo Estatal de Nueva York están creando centros por todas partes, en San Francisco, Boston, Chicago, etc. Actualmente se están creando siete u ocho centros de video en Estados Unidos. París es una ciudad grande y hay mucho dinero. El señor Godard, una persona muy conocida, puede decirle al gobierno: “Necesitamos un centro de edición, necesitamos estas máquinas”. Podría ir a trabajar allí, y luego ustedes y muchos otros también, porque un sistema así puede ser utilizado por unos treinta artistas al año. Como casi todo el mundo tiene una cámara, hoy en día la mejor inversión es comprar estas máquinas de edición. Eso dije en Düsseldorf, y desde entonces las tienen, también en Berlín. París también debería tenerlas. De otra manera, ¡el prestigio de los franceses se verá afectado!
¿Dónde trabaja principalmente?
Principalmente en mi casa, en Nueva York, donde tengo mi propio equipo. Si quiero trabajar en el laboratorio de WNET, tengo que pagar. En casa no me cuesta nada. Así es como trabajo: uso el estándar de grabación más económico, 3/4 o 112 pulgadas. Luego trabajo con el sintetizador de video en cintas del mismo formato. Finalmente, mezclo las imágenes en el WNET. Sigue siendo el estudio profesional más económico. Doscientos cincuenta dólares al día. Disponen de varias salas de control, dos correctores de base de tiempo8. De esta manera puedo aplicar múltiples efectos en capas. También hay que pagar doscientos cincuenta dólares al ingeniero de visión. Llego, por ejemplo, con once horas de cinta, y escribo un código de tiempo9. Después vuelvo a casa y lo edito. Termino en, digamos, 30 minutos. Regreso al estudio con mi cinta codificada y allí hago mis efectos especiales. Consigo una banda como nueva. Luego, el metraje se copia en formato de 2 pulgadas para televisión. Solo copio el montaje final, no las tomas de prueba, por eso mi producción es tan barata. Y por eso puedo sobrevivir.
¿Cuál es su relación con la teoría de los medios? ¿Con el trabajo de [Marshall] McLuhan, en particular?
Conozco al hijo de McLuhan, pero no al propio McLuhan. Espero conocerlo algún día, porque eso significaría que habré leído todos sus libros. No tengo mucho tiempo para leer, pero en cuanto los haya leído todos, iré a verlo. Lo mismo sucede con Umberto Eco. Le comentó a alguien que le gustaría cenar conmigo. Pero pensé que, como no había leído sus obras, sería indecente encontrarme con él, y le dije que no tenía tiempo. Voy a leer sus libros y luego iré a verlo.
Bueno… McLuhan es un genio. Teoriza. Nunca hice teoría por el mero hecho de hacer teoría. La diferencia entre McLuhan y yo es que su teoría viene de la filosofía medieval inglesa (que, por cierto, todavía funciona bastante bien), mientras que yo descubrí todo día a día trabajando con el video.
¿Hay alguien que haya influido en sus investigaciones?
John Cage, a nivel teórico, tuvo una influencia fundamental en mí. Creo que cuando alguien está loco debe hacer algo con esa locura.
¿Y cuál es su locura?
No sé. A menudo tengo migrañas. Así que tengo que ponerme a trabajar. Sino, me siento muy mal.
No es una mala respuesta.
Pero definitivamente es la mía. Tengo dolores de cabeza muy seguido, y si no hago nada, me duele aún más. Ustedes saben, la creación de videos podría proporcionar buenos escenarios para la ciencia ficción. Pienso en una historia escrita por un francés, no recuerdo bien quién. Es la historia de una pareja que va a pasar su luna de miel a la luna. No hay gravedad ¡y no pueden tener sexo! Increíble, ¿no? Mejor que Star Wars.
Con el video, hoy podemos reducir nuestros pesos. Cuando trabajás en una cinta de video, volás, te liberás del peso. Con el video, ya no necesitamos viajar nosotros mismos, son nuestras ideas y nuestras imágenes las que viajan. Ya no necesitamos del auto. El video se suma, así, al programa ecológico de reducción del gasto energético. Para ambos, en última instancia, se trata solo de vencer la gravedad. No es ciencia ficción, es la esencia misma del video. Si logramos que el video supere a la gravedad, ya no necesitaremos petróleo ni talar árboles. Y volveremos, quién sabe, al estado natural. Sí, lo afirmo, el video es hoy el medio más compatible con las ideas más progresistas.
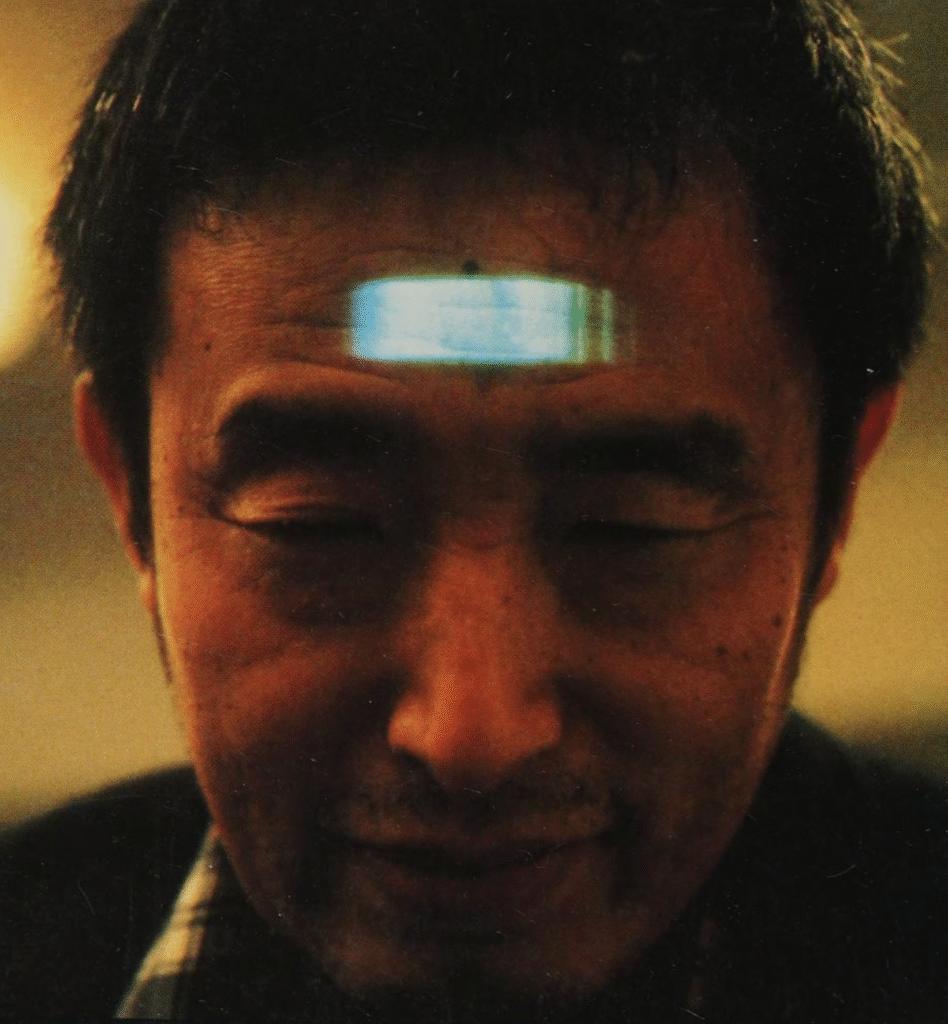
Notas:
- Refiere al Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou. [Las notas son de la traductora] ↩︎
- Hay una doble lectura y articulación semántica en el término “décoll/ages”. Por un lado, remite al décollage, técnica artística que, en oposición al collage, consiste en crear una nueva obra arrancando o rompiendo partes de una imagen previa. Por el otro, sugiere simultáneamente el verbo décoller (despegar, desprender) y el sustantivo âges (edades), lo que introduce la idea de capas que se separan o se revelan en el transcurso del tiempo. ↩︎
- Aquí el autor juega con la homofonía entre high fly (“volar alto”) y hi, fly (“hola, vuela”). Asimismo, la secuencia fónica puede remitir a hi-fi, abreviatura de high fidelity, término que designa audio de alta fidelidad, es decir, audio reproducido a partir de la grabación original con el mayor grado de exactitud posible. ↩︎
- Dolphin Productions fue una de las primeras empresas de animación por sistema Scanimate. Se fundó en 1974 en la ciudad de Nueva York y cerró en 1979. ↩︎
- Western Great Blue Hill (WGBH) es una organización de medios públicos sin fines de lucro fundada en 1951. Con sede en Boston, Massachusetts, produce y transmite contenido de noticias y entretenimiento para televisión y radio. En 2020, la organización cambió su nombre a GBH. ↩︎
- Hace referencia a We Can´t Go Home Again, película de 1973. ↩︎
- Refiere al National Endowment for the Arts (NEA), agencia federal independiente que desde 1965 es el mayor financiador de las artes y la educación artística en comunidades de todo los Estados Unidos. ↩︎
- La corrección de base de tiempo es una técnica para reducir o eliminar errores causados por la inestabilidad mecánica presente en grabaciones analógicas en soportes mecánicos. ↩︎
- Un código de tiempo es un metadato que indica el instante (hora, minuto, segundo, fotograma) de cada parte de un video, usado para sincronizar clips en la edición. ↩︎