En diciembre de 1982, Rodolfo Kuhn ya llevaba más de seis años viviendo fuera de Argentina. A partir del golpe de Estado de 1976, el cineasta se había radicado primero en la República Federal de Alemania y, dos años después, en España, donde realizaría sus dos últimas películas: la ficción El señor Galíndez, basada en la obra teatral de Eduardo “Tato” Pavlovsky, y el documental Todo es ausencia, sobre la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. En este breve artículo, escrito en plena transición democrática, Kuhn reflexiona sobre la censura estatal y el modo en que impone límites a los artistas, proponiendo una serie de preguntas relevantes en aquel contexto: ¿qué debe cambiar en el cine argentino?, ¿qué podemos recuperar del pasado de nuestra cinematografía?, ¿qué podemos aprender de la experiencia de un país que vivió décadas en dictadura, como España? A simple vista, las respuestas a estas preguntas pueden parecer obvias. Sin embargo, es posible encontrar la raíz de algunos elementos claves del cine de ficción de la posdictadura, como el recurso frecuente a la metáfora y la alegoría, en la imposibilidad de decir y mostrar propias de la censura dictatorial. Una cierta línea de investigación sugiere, de hecho, que para comprender el “cine de los 80” debemos pensarlo desde la dictadura y no, como tantas veces se hace, desde el regreso a la democracia. Dicho de otra manera: en 1983 la censura se levantó, pero ciertos modos opacos de entender la ficción persistieron durante muchos años. En este sentido, las reflexiones de Kuhn son fundamentales para pensar los logros del cine del período, pero sobre todo sus fracasos.
“El cine que se puede hacer…” fue publicado el viernes 3 de diciembre de 1982, en el n° 2649 de la revista argentina El Heraldo del Cinematografista. Agradecemos a Ale Tevez por haberlo hallado y por permitirnos publicarlo en Taipei. Por razones que desconocemos, el artículo no forma parte de Armando Bó, el cine, la pornografía ingenua y otras reflexiones, libro de Kuhn editado por Corregidor en 1984 que, además de un extenso texto sobre Bó, incluye otros escritos durante los primeros años de la década del 80. (Una transcripción del libro completo, realizada por Ramiro Pérez Ríos para Las Veredas, puede leerse acá).
Introducción: Álvaro Bretal
Transcripción: Agustín Durruty
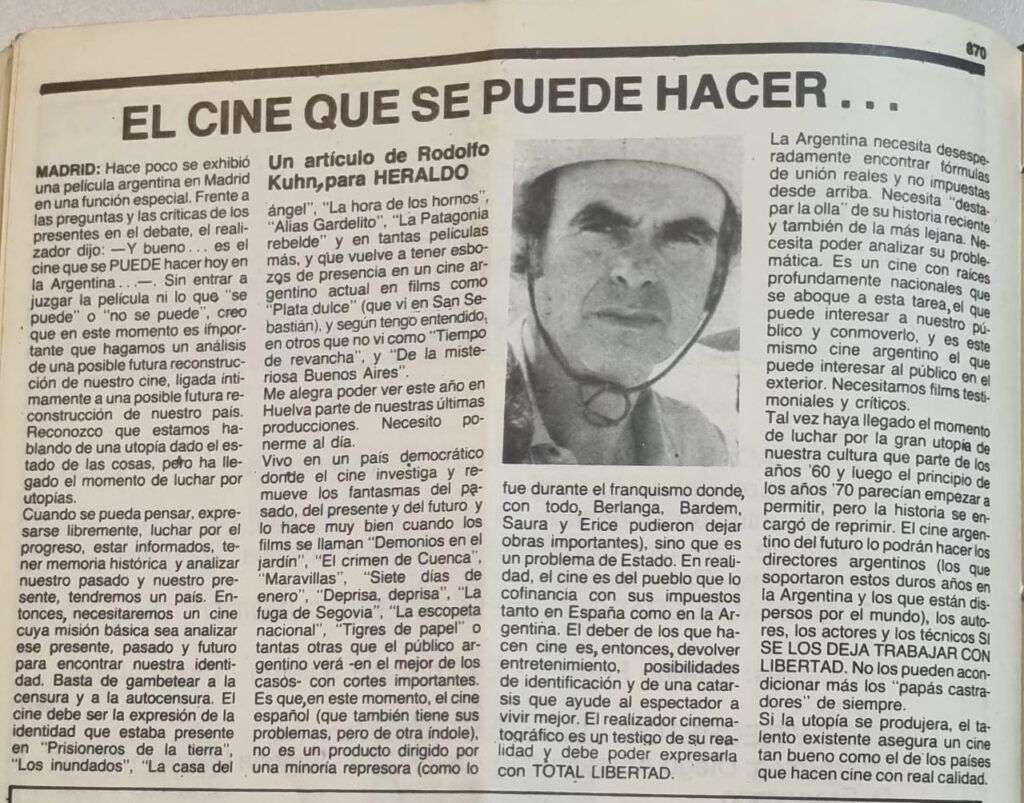
Hace poco se exhibió una película argentina en Madrid en una función especial. Frente a las preguntas y las críticas de los presentes en el debate, el realizador dijo: “Y bueno… es el cine que se puede hacer hoy en la Argentina…”. Sin entrar a juzgar la película ni lo que “se puede” o “no se puede”, creo que en este momento es importante que hagamos un análisis de una posible futura reconstrucción de nuestro cine, ligada íntimamente a una posible futura reconstrucción de nuestro país. Reconozco que estamos hablando de una utopía dado el estado de las cosas, pero ha llegado el momento de luchar por utopías.
Cuando se pueda pensar, expresarse libremente, luchar por el progreso, estar informados, tener memoria histórica y analizar nuestro pasado y nuestro presente, tendremos un país. Entonces, necesitaremos un cine cuya misión básica sea analizar ese presente, pasado y futuro para encontrar nuestra identidad. Basta de gambetear a la censura y a la autocensura. El cine debe ser la expresión de la identidad que estaba presente en Prisioneros de la tierra, Los inundados, La casa del ángel, La hora de los hornos, Alias Gardelito, La Patagonia rebelde y en tantas películas más, y que vuelve a tener esbozos de presencia en un cine argentino actual en films como Plata dulce (que vi en San Sebastián) y, según tengo entendido, en otros que no vi como Tiempo de revancha y De la misteriosa Buenos Aires.
Me alegra poder ver este año en Huelva parte de nuestras últimas producciones. Necesito ponerme al día.
Vivo en un país democrático donde el cine investiga y remueve los fantasmas del pasado, del presente y del futuro, y lo hace muy bien cuando los films se llaman Demonios en el jardín, El crimen de Cuenca, Maravillas, Siete días de enero, Deprisa, deprisa, La fuga de Segovia, La escopeta nacional, Tigres de papel o tantas otras que el público argentino verá —en el mejor de los casos— con cortes importantes. Es que, en este momento, el cine español (que también tiene sus problemas, pero de otra índole) no es un producto dirigido por una minoría represora (como lo fue durante el franquismo, donde, con todo, Berlanga, Bardem, Saura y Erice pudieron dejar obras importantes), sino que es un problema de Estado. En realidad, el cine es del pueblo que lo cofinancia con sus impuestos tanto en España como en la Argentina. El deber de los que hacen cine es, entonces, devolver entretenimiento, posibilidades de identificación y de una catarsis que ayude al espectador a vivir mejor. El realizador cinematográfico es un testigo de su realidad y debe poder expresarla con total libertad.
La Argentina necesita desesperadamente encontrar fórmulas de unión reales y no impuestas desde arriba. Necesita “destapar la olla” de su historia reciente y también de la más lejana. Necesita poder analizar su problemática. Es un cine con raíces profundamente nacionales que se aboque a esta tarea el que puede interesar a nuestro público y conmoverlo, y es este mismo cine argentino el que puede interesar al público en el exterior. Necesitamos films testimoniales y críticos.
Tal vez haya llegado el momento de luchar por la gran utopía de nuestra cultura que parte de los años 60 y luego el principio de los años 70 parecían empezar a permitir, pero la historia se encargó de reprimir. El cine argentino del futuro lo podrán hacer los directores argentinos (los que soportaron estos duros años en la Argentina y los que están dispersos por el mundo), los autores, los actores y los técnicos si se los deja trabajar con libertad. No los pueden condicionar más los “papás castradores” de siempre.
Si la utopía se produjera, el talento existente asegura un cine tan bueno como el de los países que hacen cine con real calidad.
