No vine a defenderme ni a hablar de política.
Christine Lahti en Running on Empty
[…] un futuro intemporal, difícilmente imaginable, de americanos de nivel de tolerancia cero, enemigos de las drogas, cada cual atento a su trabajo y bien insertado en la economía oficial, música inofensiva, interminables programas familiares especiales en la tele, iglesia toda la semana y, en días especiales, por buena conducta más allá de lo ordinario, tal vez una galleta.
Thomas Pynchon, Vineland
El sol de Los Ángeles es desagradable y perfecto, literal y total. Encubre todo y a todos. Provoca que las personas y las cosas se nos presenten desviadas, incompletas, siempre extrañas. Si la capital del espectáculo es una ciudad falsa, construida casi de casualidad con el fin de evadir impuestos, como relata Thom Andersen en su gigantesca Los Angeles Plays Itself (2003), el sol que la cubre es completamente verdadero. Ve nacer a una Babilonia moderna “de papel madera”, como propone Kenneth Anger1, una Babilonia poco importante, modificable, prescindible, perturbada. Las estrellas que recorren sus calles tienen miles de años, como Judy Garland, que cuando murió tenía cientos de años y era la estrella más vieja del mundo después de décadas de haber vivido en una ciudad tan insaciable, según Anger en su Hollywood Babylon. También es la historia en vida y muerte de D. W. Griffith, alabado u odiado tanto por las masas norteamericanas como por las élites cinematográficas según un muy variable espíritu de época, abandonado durante las últimas décadas de su vida para terminar muriendo, solitario, en la esquiva ciudad que había ayudado a construir. En las primeras ediciones de su memoria amarillista de la vida secreta de la gran ciudad, Anger intercala relatos horrorosos con fotografías de estrellas muertas de Hollywood, escenas de crímenes, cadáveres. Rápidamente estas ediciones fueron sacadas de circulación y, ahora, del libro solo sobrevive su texto. Los Ángeles continúa encubriendo sus partes menos favorables.
Deglute a quienes se rinden ante su lógica y también a quienes se niegan a ella: provoca muertes siempre irresueltas, como la de Elliott Smith, eterno contestador de la lógica norteamericana, quien en su póstumo From a Basement on the Hill, grabado semanas antes de su suicidio/asesinato en el barrio angelino de Echo Park, quiere dormir al sol para no ver al día morir. Los acontecimientos, allí, terminan sucediendo al revés de lo que uno se imagina. Kenneth Anger mismo filmó Elliott’s Suicide (2007), acerca de esa muerte dudosa en la ciudad de las estrellas. En el cortometraje, videos de Elliott Smith y del mural que aparece en la portada de su Figure 8 se mezclan con filmaciones de un colosal desfile angelino de carrozas, como si la marcha del día a día no pudiera detenerse por una muerte violenta e incomprensible. Elliott canta “Waltz #2” en una guitarra que encuentra enterrada en un monte; más tarde, vuela en un avión y se confunde con el cielo despejado: Los Ángeles como ciudad imposible se encuentra en el medio. Y el sol siempre está presente. En Mulholland Drive (David Lynch, 2001) provoca que la vida se convierta en una creación cinematográfica, y su ausencia aterroriza a quienes ya nos habíamos acostumbrado a su naturaleza casi opresora. Provoca suicidios, asesinatos, escándalos interminables y los recrea en pantalla grande, como si la vida y la ficción en Los Ángeles fueran intercambiables, o como si se continuaran libremente entre sí. Es el lugar de la vida hiperreal: la misteriosa casa de Diane Selwyn en la película de Lynch es una de las Snow White Cottages, complejo de cabañas ubicadas en el barrio de Los Feliz que inspiraron en los años 30 a Walt Disney para el diseño de la casa de Blanca Nieves y los siete enanos (1937). En dos de esas cabañas vivió durante varios años Elliott Smith antes de morir en la casa de su novia en Echo Park, a unas veinte cuadras de distancia. Como si la ciudad nunca se encontrara conforme con el paso de la historia.
La Babilonia de papel madera no puede evitar acabar con todos aquellos que pisen sus calles, terminando con la posibilidad de ver alguna vez otro radiante sol que no sea el suyo. Los Ángeles pide para sí el beneficio de ser la última ciudad, el último lugar antes de la catástrofe, la última pieza del rompecabezas, la llave necesaria para abrir la caja de Pandora. En sus calles se encuentran las respuestas a los misterios que ella misma nos plantea. El sol ilumina el lugar.


I
Primer momento: el rayo de sol sobre Los Ángeles posibilita el juicio estético.
Si entendemos el juicio estético kantiano de lo bello como uno que sucede (o que podría, o debería, suceder) solo por un instante ante la presencia de un objeto perfectamente definido que se nos aparece como indeterminado, ese es el juicio que provoca el infernal sol angelino, al menos durante ese momento. Un rostro, una casa, una obra de arte (una película), la playa o el mar: objetos que, iluminados por esa inconfundible luz, nos parecen sumamente bellos sin entender bien qué son, antes de volver a verlos bajo la realidad de su forma. Las palmeras, el desierto, el cielo, los edificios, el observatorio, el zoológico abandonado: todo lo que sucede allí es protegido por un halo externo de luz arrolladora. Y esa luz que inunda todo es inconfundible incluso, o quizás particularmente, para quienes nunca estuvimos ahí, para quienes nunca hemos caminado sus calles o nadado sus aguas. El sol de Los Ángeles les devuelve el misterio a todos esos objetos mundanos y cercanos a nosotros, los aleja y los difumina, si al menos por un breve, glorioso momento. Un segundo después volvemos a mirar y vemos lo común de todas esas cosas; ya las entendemos, ya sabemos qué son, y ahí el sol angelino las acerca lo más posible: la irrealidad absoluta se vuelve una realidad perfectamente realista.
Por supuesto que esto es una creación cinematográfica. Las mejores películas que transcurren en Los Ángeles le prestan particular atención a ese sol que está siempre ahí, esperando a los actores para literalizarlos y mostrarlos en todo su esplendor luego de difuminarlos y volverlos irreconocibles. Esta cualidad de la iluminación es lo que provoca que los últimos quince minutos de Annie Hall (Woody Allen, 1977) sean tan ajenos a la imagen del resto de la película. Después de una hora de dar vueltas por la siempre anodina y opaca Nueva York de su director-estrella, nos encontramos de repente con el sol del Hollywood al que viaja la pareja protagonista. Cuando vuelven, solo pueden separarse, y recién se reencuentran meses después a la salida de un cine-arte neoyorquino: la superficialidad estética que habían encontrado en el oeste resultó demasiado para ellos. El tenebroso sol local, también, le otorga su calidad de siniestra a la secuencia principal de La Bête (Bertrand Bonello, 2023): la luz solar ampara un terremoto que parece abarcar todo el mundo, provoca que las puertas se abran y se cierren solas y que los hombres resulten ser otros al mirarlos por segunda vez. La ciudad es el escenario del descenso estético al alcoholismo de F. Scott Fitzgerald en Beloved Infidel (Henry King, 1959), ampara la totalidad del mal en Chinatown (Roman Polanski, 1974) y una imposible relación filial desafectada en Somewhere (Sofia Coppola, 2010). Tampoco sorprende que un cineasta tan conectado con el entendimiento estético del ambiente como Terrence Malick haya elegido a Los Ángeles como escenario de su película más hermética, Knight of Cups (2015). El sol angelino posibilita a su vez la escritura siempre incómoda de Bret Easton Ellis y sus incomodísimas adaptaciones al cine: Less than Zero (Marek Kanievska, 1987) y The Informers (Gregor Jordan, 2008) son breves narraciones de personajes incompletos que se encuentran al borde de caer en los paisajes casi perfectamente escenográficos en que viven. Y The Canyons (Paul Schrader, 2013), guionada por Easton Ellis, mezcla la nitidez de la imagen digital luminosa con un terror siniestro y descentrado, casi como si lo plano de la imagen escondiera un esquivo detrás de escena2. Clay, el stand-in del autor en Less than Zero, observa al llegar en avión a su ciudad natal: “A la gente le da miedo mezclarse en las autopistas de Los Ángeles”. Llega a una ciudad desconectada, velada por un infernal sol que solo permite las más superficiales de las relaciones. Siempre lo imaginé bañado por esa suprema luz al pensarlo.
Por supuesto, estos son solo algunos ejemplos. Thom Andersen se dio cuenta y sistematizó como pocos la capacidad de su ciudad natal para capturar y expeler, incomodar y confundir. En Los Angeles Plays Itself, como también en la comprimida Get Out of the Car (2010), Andersen entiende la constante contradicción de la ciudad: es la urbe más filmada de todas, casa de la mayor industria de entretenimiento del mundo, y sin embargo su vida cotidiana permanece oculta, como una mentira a medias o por arte de magia. Y la ciudad que sí es filmada por el cine muchas veces es incorrecta, como si no respondiera, en la lógica de la pantalla, a su propia lógica interna cotidiana y objetiva. Andersen decide filmar o poner el ojo sobre las partes más inesperadas de la ciudad: viejos carteles publicitarios, barrios bajos, familias de obreros. ¿Hay una vida posible detrás de este sol imposible, detrás de las pantallas, más allá de la luz? Tal vez, o quizás no la vida que nos imaginamos. Laida Lertxundi, cineasta experimental española radicada durante años en Los Ángeles, supo poner en práctica lo expuesto por Andersen. La vida real de la ciudad permanece sin filmar: sus producciones crean o recrean otros lugares y otras historias antes que contar las propias3. Ella lo confirma en su obra. Mantiene una preocupación especial por mostrar momentos desordenados de las vidas pequeñas en la gran metrópolis, siempre con el sol inabarcable que pende sobre sus cabezas.


A través del cine experimental que estudió de manera activa, Lertxundi se interesó por observar las reacciones ante el arte pop que aquejan a quienes viven en el mismo lugar donde la cultura de masas nació y vuelve a nacer constantemente, a partir de breves momentos de relación con estas formas. Andrea Ancira llama a sus cortometrajes gestos en el sentido agambeniano del término: producciones cuyo sentido no se agota en su finalidad, sino que son ellas mismas exhibiciones de una medialidad4. Son exposiciones de formas siempre mediadas de la existencia: los protagonistas de los cortos de Lertxundi siempre escuchan música y su vida sucede solo en las ondas que provocan los tocadiscos o las radios desvencijadas que tienen a su alrededor. Es el caso de Footnotes to a House of Love (2007), su tesis universitaria, con un grupo de jóvenes que deambulan por una casa abandonada en el desierto californiano (que según Lertxundi parece salida de una película de John Ford5, para seguir explorando otras formas diacrónicas de acercarse a este mismo espacio, como también podría responder a las coordenadas estético-geográficas propuestas por Michelangelo Antonioni en Zabriskie Point [1970]) mientras “Remember (Walkin’ in the Sand)” de The Shangri-las suena y deja de sonar en una radio dejada de lado, y se alterna con otros sonidos: un chelo desafinado, la arena en el viento, pasos y besos. Por otro lado, A Lax Riddle Unit (2011) comienza con “Love Attack” de James Carr sobre un amanecer despampanante, We Had the Experience but Missed the Meaning (2014) termina con la preciosa y casi desconocida “It Will Last Forever” de The Mystery Meat mientras la cámara retrocede e intenta escapar de un barrio suburbano de Los Ángeles, y en Vivir para Vivir / Live to Live (2015) “I Won’t Hurt You” de The West Coast Pop Art Experimental Band musicaliza la lectura de un electroencefalograma. Lo primero que uno detecta en estas composiciones es la melancolía casi inmanente a todas las imágenes en 16 mm de Lertxundi contrapuesta a las letras honestas de canciones de amor (escritas en su mayoría en los años 50 y 60 norteamericanos, un momento en que la relación del letrista con el público y los sentimientos de los que habla era directa, incluso en sus expresiones contraculturales como “I Won’t Hurt You”, del Verano del Amor del 67). Pero hay más: la melancolía o los sentimientos oscuros que estas canciones tenían en sí desde un comienzo vuelven a nacer en su relación con las imágenes. Es el caso de Cry When it Happens / Llora cuando te pase (2010), que recupera motivos del cine de terror para amalgamar “Little Baby” de The Blue Rondos con un viejo televisor abandonado en una penumbra montañosa que reproduce, en loop, un video de un cielo soleado con algunas nubes. Una silueta humana poco definida camina lentamente por detrás, como si acechara siempre una posibilidad de fuga detrás del cielo soleado. O la mencionada “It Will Last Forever”, que plantea la eventualidad de que la huida impersonal de la cámara dure para siempre, o de que nunca sea posible irse lo suficientemente lejos: ya no se puede volver más a casa, o a la escucha inocente de estos sonidos.
En My Tears Are Dry (2009) Lertxundi relee All My Life (1966), corto esencial de Bruce Baillie; mezcla la bellísima “My Tears Are Dry” de Hoagy Lands con un plano que sube desde el pavimento hasta el cielo perfectamente despejado de Los Ángeles. Es la película más simple de Lertxundi, tres minutos de emoción pura y absoluta gestualidad. Incluso podemos sentir a la cámara elevarse y mostrar cada vez más espacio celeste, hasta que el color del cielo rellena todo lo que podemos ver. La relación entre las dos chicas que aparecen en los primeros planos del cortometraje, una que intenta escuchar la canción final en un grabador y otra que toca algunas notas en la guitarra, es un largo intento infructuoso por llegar a la emoción incómoda que se libera al final, solo con el amparo del sol cubriéndolo todo. ¿De qué manera llegan hasta nosotros las notas que componen una canción? ¿Qué procesos posibilitan su forma final? El cine de Lertxundi puede pensarse como un espacio intermedio entre la música y la imagen, entre la positividad del pop y la negatividad propia del cine experimental estadounidense. Niega (o parece negarse a) las convenciones narrativas para presentar otras maneras de relacionar a los sujetos con sus espacios. La letra de la canción de Lands parece apuntar a una relación forzosamente positiva entre el sujeto y sus circunstancias: “Mis lágrimas están secas / ya no voy a llorar más / no voy a llorar, no voy a llorar. / Voy a encerrar toda esta felicidad para mí / y les voy a hacer saber / que voy a encontrar un amor / por el que valga la pena vivir”. ¿Y de qué otra manera se puede vivir en Los Ángeles sino decidiendo no llorar más? Si lo que presenta Lertxundi son estructuras mínimas sin representación directa de una emoción, que esperan la participación activa del espectador para completarlas6, es imposible no desbordar de emoción al enfrentarse a un cielo perfecto como este. Sabemos dónde estamos gracias a las inconfundibles palmeras que aparecen a la distancia, pero la emoción puede seguir al sujeto a cualquier parte. En CalArts, Lertxundi estudió con Thom Andersen, James Benning y Peter Hutton. Los dos primeros supieron mirar negativamente la gran ciudad de la costa oeste7, mientras que Hutton compuso uno de los grandes retratos de Nueva York, Time and Tide (2000), otra forma de observar el tantas veces fotografiado río Hudson, mediante claraboyas, a la sombra, a través de la niebla o del hielo invernal. No se trata ahí (como tampoco en My Tears Are Dry o We Had the Experience but Missed the Meaning) de replicar una visión estandarizada de un espacio, como tampoco de subvertir las expectativas de encontrarla, sino de cambiar los ojos para poder mirar de manera diferente a partir de la propia perspectiva modificada, y de encontrar ese momento intermedio en que la imagen revele lo que el objeto en sí niega.



Lertxundi cuenta con dos términos que aportan a su observación de los paisajes californianos entre los que vivió durante tanto tiempo: landscape plus y daytime noir. Los dos pueden ser aplicados a la que considero su mejor obra, 025 Sunset Red (2016). El landscape plus es un paisaje observado por la cámara sumado a “algo más”, “lo otro que no es paisaje y que lo abraza”8, por lo general la presencia constante del equipo de filmación detrás de cámara, que muchas veces llega al plano, o la presencia implícita del fuera de campo en la diégesis sonora y visual. Un daytime noir sería la versión de Lertxundi del clásico género hollywoodense: un noir a la luz del día, un misterio irresoluble que parezca, a todas luces, muy sencillo de resolver. En 025 Sunset Red, Lertxundi realiza una operación formal que tiene un muy explícito correlato político: trae al presente la memoria de sus padres, militantes del Partido Comunista Español cuando ella era una niña. Utiliza material de archivo, casi parte de una autosociobiografía9 filmada, fotos de asambleas multitudinarias y de sus padres en situaciones cotidianas (mientras de fondo suena “Scar of Love” de The Sixth Station, otra forma explícitamente melancólica de una relación subjetiva que se analoga a la cámara, aquí simplemente testigo del recuerdo fotográfico), y también filmaciones nuevas que recrean el sentimiento revolucionario en el presente. Así, el color rojo como símbolo del PC aparece una y otra vez, en el filtro rojo que le da nombre al corto, en la sangre menstrual que usa Lertxundi para pintar sobre papel blanco (sangre que, dicho sea de paso, traza una línea directa entre el sentimiento revolucionario y la consanguinidad) y en el plano central de la película: un beso entre la directora y su pareja, Ren Ebel, con un rojo profundo cubriéndolos. Ella expresa que es su primera película verdaderamente autobiográfica, luego de que muchas de ellas hayan sido confundidas por meros intentos de recrear la propia experiencia10. El paisaje “y algo más” de esta película es un enorme conjunto de familia, años perdidos y rememorados, formas de volver atrás y formas de expresar este estallido en términos cinematográficos: en sus películas nunca se trata de contraponer, sino de hacer dialogar diferentes elementos, puntos de vista, formas del recuerdo11. Un televisor similar al del final de Cry When it Happens aparece solo bajo el rayo del sol, en una habitación vacía de un departamento: aquí la oscuridad es de otro orden, lo que se está perdiendo no es solo una imagen soleada en el medio de la noche, sino la posibilidad misma de concebir otra forma de la vida.
Y, por otro lado, si 025 Sunset Red nos pone en el rol del detective de un noir, perdido ante las pistas que se multiplican frente a sus ojos, el misterio que estamos intentando resolver es el del sentimiento revolucionario: de qué manera se perdió, por qué razón las fotos del PC ya son de color sepia, cuándo desapareció, cómo lo podemos recuperar. Ya Lertxundi había planteado una continuidad de este pasado difuso en Utskor: Either/Or (2013), un recuerdo de unas burguesas y sencillas vacaciones en Noruega interrumpidas por el sonido fragmentario del 23F, intento fallido de golpe de Estado sucedido en España durante la noche del 23 de febrero de 1981, momento clave en la historia de la difícil transición democrática española. “El evento, incluso el desastre, ha pasado hace mucho tiempo, y en las películas de Lertxundi quedamos examinando los escombros”, señala Genevieve Yue12. Sin embargo, estos escombros tienen la posibilidad de ser reconstruidos, como nos indican las montañas californianas teñidas de rojo en 025 Sunset Red o las narrativas de vida en Autoficción (2020), breves confesiones mundanas de mujeres que deciden revelar partes de su pasado a la cámara mirándola a los ojos. El cine de Lertxundi parece decir que la presencia mediada de alguien frente a la cámara posibilita una verdad imposible de encontrar en una relación positiva o directa. Autoficción pone de relieve el aspecto más productivo del subgénero literario que le da nombre: la puesta en valor de experiencias ignoradas por las miradas hegemónicas tradicionales, con el objetivo de producir un cambio en ese estándar que de por sí excluye las historias que no se ajustan a sus modelos. Las imágenes de las amigas de Lertxundi (aquí el “algo más” del paisaje sería la misma directora como mediadora de los relatos) contándole las dificultades de ser madre o de tener pareja se mezclan con filmaciones de un desfile cívico-militar. Una forma posible de la dialéctica entre lo privado y lo público. El camino hacia adelante del progreso y, en habitaciones cerradas, vidas dejadas atrás por esa siempre imparable marcha: la cámara, en este caso, como mediadora entre los dos lugares. Usando el mismo procedimiento que Kenneth Anger en Elliott’s Suicide, y también siguiendo la primera escena de Elena et les hommes (Jean Renoir, 1956), en que Ingrid Bergman como princesa polaca detiene de repente su lección de piano para ver el desfile militar que sucede justo afuera del recinto, Autoficción practica un diálogo inacabable entre el afuera y el adentro.
De esta manera, aparecen dos realidades escondidas por el sol de Los Ángeles: el recuerdo de un pasado revolucionario disipado por los años y las historias privadas de sujetos dejados de lado por el sistema que los ampara. En el cine de Lertxundi estas dos formas conviven, ocupan lugares complementarios en el sistema de las cosas. “Al sentir el sol en mi piel, he sido elegida para no morir hoy”, escribe en el libro que acompañó una instalación que proyectó sus últimos trabajos en el 202313: el sol, en la pandemia único testigo de una supervivencia personal e íntima, mantiene su extrañeza en Los Ángeles. Pero quizás haya (o hubo alguna vez) otras maneras de hacerlo entrar en crisis, y de proponer otra mirada totalizadora sobre el espacio.
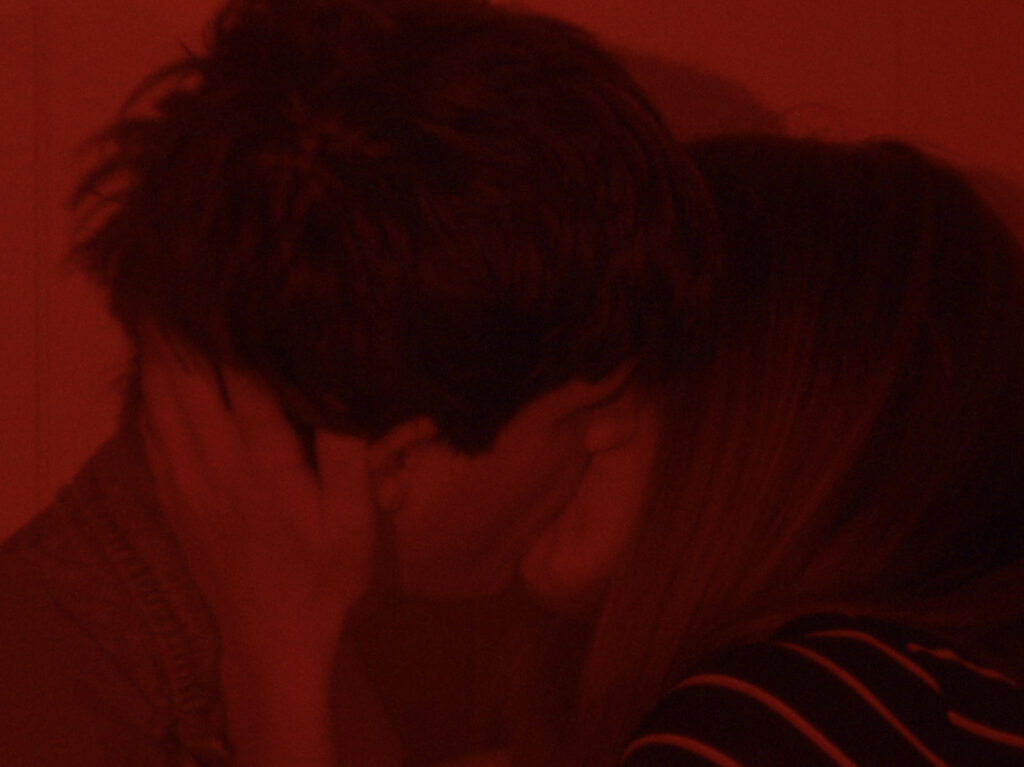

II
Segundo momento: si el sol californiano produce un juicio estético, este necesariamente será político. Y viceversa: este juicio político deberá ser necesariamente estético.
En Los espantos, Silvia Schwarzböck establece una relación directa entre el sentimiento revolucionario y el juicio estético kantiano:
La relación entre el revolucionario y el Pueblo [a comienzos de los años 70 argentinos] no está mediada por un juicio de conocimiento, (un juicio que podría ser falsado, si el Pueblo no se diera a la presencia) sino por un juicio estético en que el Pueblo, como portador de la vida verdadera, no necesita aparecerse como objeto, porque el objeto de ese juicio es un no objeto, el Pueblo irrepresentable, no el Pueblo representado, el Pueblo hecho número, el Pueblo que vota al FREJULI en 1973 y reelige a Menem en 199514.
De esta manera, la relación de los revolucionarios con el Pueblo del que se diferencian, pero del que, a su vez, necesariamente forman parte, estará mediada por el juicio kantiano instantáneo, que sucede durante un momento y después es mediado por el juicio de conocimiento que permitiría la falsación del primer instante. Como los olvidados pero presentes padres revolucionarios de Lertxundi que se nos aparecen como espectros en las fotografías de 025 Sunset Red, los guerrilleros argentinos a quienes se refiere Schwarzböck observan desde lejos al pueblo a pesar de que, para lograr la realización de sus ideales, necesiten desesperadamente de él, siempre con un sol de fondo que se explicita luego de la derrota: “La vida cultural, a partir de 1984, es una actividad diurna […]. Siendo diurna, no aparece ni ante quienes la producen ni ante quienes la consumen —que suelen ser las mismas personas— como algo distinto de la lógica social”15. Una relación de positividad como la de aquella urbe que es Los Ángeles puede llegar a contaminar todos los espacios de un territorio explícitamente derrotado como Argentina, y si la cultura (sea cual sea el posicionamiento político de sus hacedores) se presenta como la continuación transparente de la lógica social, no hay lugar hacia el cual escapar. En Argentina, justamente, gran parte de los movimientos cinematográficos surgidos luego del regreso de la democracia (y de la consigna del Nunca Más entendida como un nunca más a la dictadura pero también al intento de revolución armada16) se han inclinado a indagar las discontinuidades de esta relación estética. Es el caso paradigmático de Los rubios (2003), documental híbrido en que Albertina Carri desarticula su perspectiva como hija de militantes armados y como activista política ella misma para desentrañar las razones que llevaron a sus padres a asimilarse como parte del Pueblo del que no debían formar parte para hacer la revolución. Que Carri se ponga una peluca rubia en la última escena (asumiendo esta vida que sus padres habían tenido que comenzar a vivir para salvarla a ella y a su hermana), y que recree el secuestro original con muñecos Playmobil, son acciones que indican que el foco del análisis histórico-vivencial de la directora como autora e hija está en mantener la distancia estética frente a una historia familiar inasible si confrontada de manera directa.
Por esta razón, mucho cine norteamericano y europeo de los 70 y 80 ha insistido en la representación estética de ex militantes que vuelven a vivir la vida de derecha que habían abandonado, luego de perder la posibilidad de una vida verdadera de izquierda, que siempre termina pareciendo imposible17: “la postdictadura, como concepto estético, se caracteriza por la sobreabundancia de discurso, de ismos que se saben no verdaderos, no por la insistencia en lo indecible o la puesta en cuestión de la escritura; por la estetización de la derrota propia, no por el análisis filosófico-político de la victoria ajena”18. Esta estetización de la derrota propia puede observarse claramente en una tríada de películas francesas que se continúan entre sí como diferentes formas de llevarla al extremo después de mayo del 68. Las bases (no) dramáticas asentadas por La maman et la putain (Jean Eustache, 1973) como la gran épica de esta derrota individual y colectiva son retomadas como farsa en Les amants réguliers (Philippe Garrel, 2005), que toma los indicios formales de la anterior para poner en escena los momentos previos, y son continuadas en Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) (Arnaud Desplechin, 1996) para asegurar, en los 90, el final de lo que Eustache ya veía como irrecuperable en los 7019. Tres extensas películas que posicionan a un grupo de personajes en una París desprovista de contexto político (o en dos París diferentes desprovistas de contexto político, a excepción de la de Garrel, que plasma una ciudad en que la vida verdadera todavía es posible en el futuro) donde se suceden sus frívolas relaciones amorosas. En una de las mejores escenas de La maman et la putain, Alexandre (Jean-Pierre Léaud) y Veronika (Françoise Lebrun), disfrutando de un fin de semana sin Marie (Bernadette Lafont) en casa, escuchan “La chanson des fortifs”, de Fréhel; ríen escuchando su letra, que pone en juego la desaparición de las fortificaciones protagonistas de la Comuna de París: “Ya no quedan fortificaciones / ni pequeñas tascas / Adiós al decorado / de […] las bellas canciones de la guerra. / Pero otras vendrán / y serán diferentes / y desaparecerán / cada cual en su momento. / Ya no quedan fortificaciones / pero siempre habrá canciones”. La escena se contrapone con la última aparición de Lafont en la película: abandonada por todos, escucha “Les amants de Paris”, de Edith Piaf, sola en su cama, mientras se tapa las manos para no ver, o para que no la veamos. El rito cíclico de las revoluciones fallidas se termina equiparando, en el mundo post-68 de los personajes, al rito cíclico de las relaciones imposibles, y es igual una fortificación derruida por el avance del progreso al abandono amoroso en vísperas de tu cumpleaños. Esta analogía se pronuncia todavía más en la París de los 90 de la película de Desplechin, sin tener la posibilidad de recordar un momento en que estas dos cosas fueran asuntos separados. Como la protagonista invisible de My Tears Are Dry, Eustache utiliza la ambigüedad de la chanson para extrapolar de ella la angustia emocional de Lafont. Recupera para ella los años 50 y 60 franceses como “la edad de oro del sentimiento amoroso”20 y entiende que, para los 70, esta era otra posibilidad de vida ya clausurada.

En 1971, tres años después del cierre de las barricadas y uno antes de las angustias románticas de Eustache, el inglés Peter Watkins toma prestado el escenario desértico californiano de Zabriskie Point (que, como dijimos, podría ser el de una película de Ford) para filmar su Punishment Park, falso documental que crea una Estados Unidos distópica en que a los condenados a cadena perpetua se les da la opción de cumplir su sentencia completa en prisión o ir al “Parque del Castigo”, una extensa superficie desértica donde son liberados y perseguidos por fuerzas policiales: si estos los alcanzan, pueden matarlos, pero si llegan a una bandera norteamericana colocada en la otra punta del parque, son puestos en libertad. La breve película sigue a dos grupos de prisioneros intentando escapar del parque y, mientras que uno de ellos es acribillado por la policía en un enfrentamiento, el otro consigue llegar hasta la bandera de la libertad para ser allí asesinado a sangre fría por otro grupo de policías que esperan pacientemente su llegada. Si el documental de Watkins es esencial para realizar una radiografía del fin de los movimientos revolucionarios estéticos de los 60 en Estados Unidos y Europa, es porque pone en escena el destino de quienes Régis Debray llama “los Colones de la modernidad política”, que “pensaron que siguiendo La Chinoise de Godard estaban descubriendo China en París, cuando en realidad estaban aterrizando en California”21. Este desplazamiento geográfico del lugar de la revolución hacia capitales primermundistas permite la imprescindible internacionalización de las luchas cara al proyecto izquierdista de los 60, como también la convivencia pacífica (o no) de la hegemonía con la marginalidad en una ciudad como Los Ángeles22. El escenario neutral del desierto californiano (decorado para cualquier cantidad de películas propagadoras de cualquier cantidad de ideologías, siguiendo a Thom Andersen) de alguna manera es el escenario ambiguo ideal para una persecución política. Como espacio extensísimo donde el yo puede expandirse románticamente, el desierto cuenta con suficiente amplitud para un enfrentamiento estético-político que se sienta como summum de otros tantos, y es justamente el desierto la ubicación del enfrentamiento guerrillero estético en el siglo XX, desplazado en la modernidad como lugar de existencia: si las ciudades ya no le permiten al revolucionario “volverse salvaje”23, habrá que recurrir a las planicies desérticas. El enfrentamiento que propone Punishment Park, entonces, es de una desigualdad absoluta; las vueltas de la trama son formas del poder de las fuerzas de seguridad por sobre la vida de los insurrectos. El desplazamiento de la revolución europea-estadounidense lleva a sus protagonistas a enfrentarse con su fin, que en la película de Watkins se presenta en la forma de una muy alegórica bandera norteamericana.
Si Punishment Park se vale de la distorsión paródica de las imágenes del poscine y del falso documental para comprobar su hipótesis, One Battle After Another (Paul Thomas Anderson, 2025), a través del cinematográfico desierto californiano que da lugar a la persecución final (y que enmarca toda la acción) reivindica para sí ser el escenario de “definitivamente una película”24. Su lugar de “gran película del año” que debe verse en pantalla grande (a partir de, al menos, su avejentado modelo de distribución, que priorizó la experiencia de verla en las pocas pantallas de IMAX en todo el mundo que cuentan con proyectores de 70 mm, o en apenas tres que proyectan VistaVision, como promocionó la cuenta oficial de la película en X) también se observa en el diseño de su escena de persecución: el enfrentamiento final entre la vida verdadera de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) y su hija Willa (Chase Infiniti) y la vida de derecha de Virgil Throckmorton (miembro de la asociación secreta de supremacistas blancos que terminan siendo los enemigos en la película, interpretado por Tony Goldwyn) se propone como una lucha entre iguales. Los tres participantes cuentan con autos utilizados como máquinas asesinas que terminan con la derrota del villano, gracias al azar de los accidentes geográficos del desierto: la batalla estético-política puede ser ganada, a pesar de que la guerra a nivel amplio continúe. La última película de Paul Thomas Anderson, su segunda adaptación de una novela de Thomas Pynchon (esta vez la difícil Vineland), es torpe al intentar traducir a un lenguaje cinematográfico tradicional una guerra diacrónica, que llega al 2025 solo mediante sus significantes más vacíos.
La historia de un ex guerrillero, que solo es concebible, después del momento máximo de militancia, como ex guerrillero25, se siente especialmente actual en Argentina, un país tan alejado pero tan similar en su crueldad al Estados Unidos ucrónico que propone la película. Si la postdictadura es, para nosotros, una forma de habitar el presente contaminada por el trauma político de un pasado que encuentra formas subrepticias de seguir apareciendo, el tiempo de One Battle After Another es leído por Tamara Tenenbaum como una ucronía en la que ese trauma político pasado continúa existiendo explícitamente en los años 2000 en los que transcurre el prólogo de la película26, y aparece a través de espantos en el presente, como si los revolucionarios asesinados de Punishment Park hubieran tenido hijos que los sucedieran en sus causas. La imprecisión histórica de la película de Anderson es su mayor debilidad, y produce un descreimiento completo de sus consignas políticas: el efecto inverso que el falso documental de Watkins, hiper-preciso en su historicidad, débil en su explicitación. Es un problema de la generación de los hijos de guerrilleros, que la película continúa reproduciendo a través de Willa, la próxima en continuar una “larga línea de revolucionarios”, como dice su abuela. Tenenbaum cree que lo que Anderson busca es reivindicar a su propia generación como hijos pasivos de revolucionarios activos, que nunca lograron continuar la vida verdadera de sus padres, por una imposibilidad material o simplemente por no querer continuarla. Anderson está creándose para sí mismo un vacío legal, o una escapatoria fácil para no tener que lidiar con significantes reales: los protagonistas de One Battle After Another podrían estar luchando por cualquier cosa, embanderados de cualquier causa. Acá lo importante no es estetizar una derrota situada sino crearla a partir de una cronología desviada e inentendible.




Por esto es válido para la imprecisión referencial de One Battle After Another lo que Schwarzböck plantea para los hijos de la dictadura argentina:
La palabra militancia, referida a una víctima de la dictadura por quien era un niño entre 1976 y 1983 (o, mucho más, por quien nació después de 1983), no tiene referente: ésa es su virtud y su vicio. Permite, incluso, no diferenciar entre un militante post2001 y un militante revolucionario pre1976 […]. Pero tampoco permite diferenciar entre un trotskista del PRT y un guerrillero del ERP, entre un maoísta del PCR y un comunista de la Federación Juvenil, entre un montonero y un peronista de base, entre un montonero con rango de capitán y un dirigente gremial combativo, entre un militante villero y uno universitario27.
Esta imprecisión, en Estados Unidos, es fatal para los fines de cualquier forma de la revolución o intervención política: la marcha a la que Willa parte en la última escena de la película podría ser cualquiera. Si Willa tiene una relación estética para con el Pueblo que observa desde lejos, a Anderson no le interesa: solo importa su emulación pulsional de una forma de vida que no existió como tal en un primer lugar, una pacífica lucha inespecífica por la deseada convivencia socialdemócrata.
En este sentido, es extraña la lectura de la película de Juan Rocchi, quien plantea que es buena porque presenta nuevas categorías para leer al mundo28. La historia que cuenta One Battle After Another no muestra que la realidad puede ser mirada de una forma nueva: le escapa al interrogante de cómo estetizar una derrota que no solo no sucedió sino que ni siquiera es planteada en términos de lucha. Si la palabra militancia no tiene aquí un referente claro (porque, como dice Tenenbaum, la generación de Anderson y de la que forma parte el personaje de DiCaprio es la primera de “progresistas sin huevos” y la generación de Chase Infiniti no cuenta con una lucha propia, clara y diferenciada), es difícil entender a qué se está refiriendo la película, cuál es el juicio estético que estos revolucionarios fuera de tiempo tienen para con el Pueblo del que de alguna manera forman parte (sin contar a Benicio Del Toro, chivo expiatorio que le sirve a Anderson para anclar la disipación de las razones militantes de la familia de DiCaprio en el gran problema geopolítico del siglo XXI: la inmigración ilegal). Dieciséis años después del momento retratado en la primera hora de película “el mundo había cambiado muy poco”, según nos explica una voz en off que no vuelve a aparecer: pero ¿de qué tiempo estamos hablando? La estética setentosa del New Hollywood que Anderson supo continuar en los 90 y 2000 nos lleva al tiempo presente musicalizada por “Dirty Work” de Steely Dan, canción de 1972 que pone en palabras una derrota amorosa análoga, como en la de Eustache, a la derrota política.
El procedimiento de la primera adaptación pynchoniana de Anderson, Inherent Vice (2014), sí consiste en enrarecer la contracultura hippie de los 60 en Los Ángeles. One Battle After Another, por su parte, le saca toda la lógica espacio-temporal a Vineland, libro publicado en 1990 que transcurre en 1984 con flashbacks de los años 60 que ocupan más de la mitad de la narración. La principal organización guerrillera de la que se ocupa Vineland es 24fps, que Prairie (la Willa del libro) descubre al buscar información sobre su madre Frenesi (contraparte de Perfidia en la película), un colectivo de mujeres cineastas amateurs dedicadas a utilizar las capacidades revolucionarias del cine para una forma concreta de la guerra de guerrillas: “Creían especialmente en la capacidad reveladora y devastadora de los primeros planos. El poder, cuando corrompe, inscribe su desarrollo en el rostro humano, el más sensible de los dispositivos memorizadores”29. A partir de las filmaciones directas de ciné-tracts en las politizadas calles sesentosas de Los Ángeles, 24fps es presentada como una forma explícita de la resistencia de izquierda. Esta corrupción del poder en los primeros planos es utilizada constantemente en la película de Anderson, plagada de planos detalle y planos reacción de sus personajes, pero nunca termina conformando sentido: los primeros planos de todos los personajes, ya sean revolucionarios o militares, son exactamente iguales, formas hiperreales del rostro logradas en cámaras IMAX.
Termina llevándose a la pantalla, esto sí, lo que Pynchon describe de un antiguo set de filmación en Los Ángeles convertido en complejo de rascacielos de oficinas y negocios: “el espacio dedicado a la fantasía había sido reclamado por las severas actividades del Mundo Real”30. Entendiendo, como estamos haciéndolo, al discurso revolucionario como uno estético, asimilable o confundible con el cinematográfico hegemónico de Los Ángeles, One Battle After Another se rinde ante el Mundo Real, o el mundo del juicio de conocimiento, al menos en su última escena, cuando un agotado Bob, antes siempre desconfiado de los teléfonos celulares y de las nuevas tecnologías controladas por el gobierno, se saca una selfie con su hija y se tira en el sillón de su casa a scrollear Instagram mientras Willa sale a hacer alguna revolución. La fantasía es limitada en la película de Anderson: mientras que Pynchon propone una continuación de la realidad que posibilita nuevas formas de pensar un mundo existente, Anderson decide aceptar las reglas impuestas por dicho mundo, desdibujando fechas y luchas para parecer in-derrotable. La derrota estético-política del final hollywoodense de la película entendida como victoria, sin embargo, falsaría el juicio de conocimiento del revolucionario; todo lo que antes de ese momento Bob había predicado es falso, si ahora puede sacar un celular y tomarse una foto. Es el error de intercambiar un juicio estético por uno de conocimiento, el error de intercambiar Los Ángeles por cualquier otro desierto norteamericano (filmado en California, por supuesto31).

III
Tercer momento: si este juicio político pudo suceder en algún momento, ¿por qué no puede suceder aquí y ahora?
Running on Empty (Sidney Lumet, 1988, llamada Al filo del vacío en Argentina y Un lugar en ninguna parte en España, traducciones que ilustran perfectamente la imposibilidad inmóvil que presenta la película, mientras que el título original [algo como “andar con el tanque vacío”] sugiere además un direccionamiento también inútil) propone la posibilidad de una terrorífica conciliación situada. En la escena que define cómo se desenvolverá su trama, la protagonista, Annie (Christine Lahti), una ex militante y activista violenta de los 60 y 70 perseguida por la ley desde que en 1971 una bomba colocada por ella en un laboratorio de napalm enceguece por accidente a un portero, se encuentra con su padre, un magnate estadounidense vestido de traje y corbata (Ed Crowley), en un restaurante neoyorquino a la hora del té. No comen ni toman nada, de cualquier manera, sino que negocian un trato: antepenúltima negociación de una película que bien podría ser resumida como una seguidilla de negociaciones. Él aceptará recibir a su nieto Danny (River Phoenix) en su departamento de Nueva York para que pueda estudiar en Juilliard el año próximo. La vida en secreto que lleva la familia, que les hace cambiar de nombre, aspecto, ocupación y escuela cada vez que parece que van a ser descubiertos, llega a un límite con la entrada a la adultez del primogénito. Mientras que el encuentro entre padre e hija empieza con una recriminación consabida del magnate (“Me imagino si alguna vez vas a saber lo que es pasar catorce años sin saber dónde está tu hija, sin saber si tu hija es responsable del asesinato de otras personas”), Annie se excusa: “No vine a defenderme ni a hablar de política. Si no sabés que lo que hice fue un acto consciente para tratar de impedir la guerra, no hay nada que pueda decirte que te haga entender”. La vida verdadera enfrentada a la vida de derecha tiene que hacer concesiones para llevar adelante una conversación: vamos a encontrarnos en tu ciudad, a la vista de todos, te voy a dar a mi hijo, pero para eso no debemos hablar de política. La vida de los personajes se confunde con la política como externalización de ella, y al menos una de las dos partes tiene que claudicar para poder sentarse a la mesa con la otra.


Cuando Annie le cuenta a su padre que a su nieto le ofrecieron una vacante para estudiar piano en Juilliard, él se emociona: “Como te habían ofrecido a vos”, le dice. “Qué irónico. Me estás pidiendo que le dé la bienvenida a Danny a una vida de la que saliste corriendo en cuanto pudiste”. El rito cíclico de la sangre logra conquistar una generación más, aunque el ideal de revolución que la sangre parecía transmitir en 025 Sunset Red y One Battle After Another aquí es imposibilitado por las circunstancias, y solo llega a concretarse en otra externalización estética de la vida verdadera: el talento para hacer música. Danny, al comienzo de la película, entra en una escuela nueva para cursar su último año de secundaria. En música tiene que aprender a tocar un instrumento o unirse a la orquesta, pero él ya es casi un pianista profesional, instrumento que clandestinamente y casi en silencio le había enseñado su madre. Justamente, Annie continúa haciendo aparecer de maneras insospechadas la vida de la que supuestamente había salido corriendo en cuanto pudo: no le enseña a su hijo a tocar canciones de protesta ni himnos hippies, sino piezas que bien podrían servir para entrar a Juilliard (y que le terminan valiendo su entrada): sabe tocar perfectamente la fantasía n° 4 de Mozart y la sonata n° 8 de Beethoven. El pasado contracultural de la familia, por otro lado, sale a la luz con “Fire and Rain” de James Taylor, canción escrita en 1970, meses antes de que la familia Pope reviente el laboratorio militar de la Universidad de Michigan. Taylor musicaliza una fordiana escena de baile norteamericano y suena en la última secuencia y los créditos: la música original de Tony Mottola da paso a la clásica canción en la última negociación y quiebre final de la forma de vida que había subsistido hasta ese momento. La familia parte hacia un nuevo destino, con nuevos nombres y nuevo aspecto, mientras que Danny se queda en el pueblo, con su novia y su pase directo a la universidad. “Andá a hacer una diferencia”, le dice su padre, “tu madre y yo lo intentamos”. La generación de la que forma parte Danny va a hacer una diferencia: se va a convertir en la primera generación de “progresistas sin huevos”, va a usar lo aprendido por la generación de sus padres (ya sea tocar el piano o bailar en la cocina una canción de James Taylor) para sus propios intereses. Más adelante va a darse cuenta de su gran error y va a tirarle el fardo a la próxima generación de jóvenes esperanzados con convertir a París en China y con entrar a Juilliard al mismo tiempo.
Y la forma en sí de la película, convencional para los estándares de una producción hollywoodense pop de los 80, parece responder a una claudicación estética: Lumet, ya en Serpico (1972) y Dog Day Afternoon (1975), había utilizado procedimientos hegemónicos para el relato de una historia marginal. Para poder narrar una historia verdadera en el seno de un lugar imposible, hay que ceder de varias maneras: Running on Empty recibió dos nominaciones a los Premios Oscar. Lo que la destaca frente a la complacencia formal de One Battle After Another es su búsqueda por entender el por qué de esa derrota, o de esa claudicación: la película de Anderson solo se regodea en el placer de poder haber sido filmada, de poder haber sido ideada a partir de referentes difusos y poco específicos32. La de Lumet, casi como una metanarrativa sobre su propia existencia (toma como base real para la ficción de Annie y Arthur Pope la historia de vida de William Ayers y Bernadine Dohrn, líderes de la organización guerrillera Weather Underground), busca las razones de esa destinada claudicación, en vez de plantear una irrealidad soñolienta. Un futuro de izquierda sí es posible, pero no planteando cronologías falsas. Lo primero que hay que hacer es admitir los errores: tanto los padres de Danny como los de Willa admiten, al final de la historia, haber fallado en sus intentos revolucionarios. Mientras que Willa, ante este reconocimiento, sale a hacer algo, Danny es dejado por sus padres para que pueda quedarse “examinando los escombros”. Ese repliegue es el que posibilita el juicio estético posterior, luego del juicio de conocimiento de entender la historia de sus padres como una derrota (a diferencia de Carri en Los rubios, que continúa estetizando una lucha contradictoria y no un fracaso). Willa no pasa por ese instante estético: en el mundo irreal de Anderson no le hace falta. “[Después de los 60] el nuevo opuesto binario de burgués ya no será proletario, sino más bien revolucionario”33, y mientras que Danny debe mezclarse con la burguesía que le permite acceder a posiciones deseadas de poder, Willa hace como si no existiera: la cuestión de clase nunca es un problema en One Battle After Another; es solo una pulsión imaginada lo que está en juego. En un mundo irreal, las relaciones también tienen que ser imaginadas.


“Nos meten demasiadas cosas en la cabeza, nos llenan cada minuto de nuestras vidas […] para que esa hermosa certeza que teníamos empiece a desvanecerse, y al poco tiempo nos han vuelto a convencer de que realmente nos vamos a morir. Y nos tienen otra vez en sus manos”34, exclama un habitante de Vineland cuando Zoyd (el DiCaprio del libro) llega a la ciudad, un refugio de la hegemonía fascista del FBI y de la CIA en el centro de California, “situado en el corazón de una red regional de instalaciones militares que incluían depósitos de armas nucleares y de desechos, flotas para desguazar, bases de submarinos, fábricas de piezas de artillería y aeródromos de todas las ramas del servicio”35. Ese “lugar adonde ir” resulta infranqueable durante al menos los dieciséis primeros años de la vida de Prairie, cuyo nombre remite a un prototipo pastoral intentado en un principio en ese lugar inexistente, inespecífico, como sabe leer tempranamente Frank Kermode36. Siempre asolada por el sol californiano, Vineland representa una existencia posible justo en el corazón de la imposibilidad plena, casi una extraterritorialidad: así llama Martín Kohan a California, tal como aparece en las cartas de Theodor Adorno desde el Instituto de Investigaciones Sociales emplazado en las Pacific Palisades de Los Ángeles37, un lugar amigo dentro de un lugar enemigo. “La sede californiana, contra la cual de a ratos me indignaba por su irrealidad, tiene, en comparación con lo que aquí se puede observar, el mérito de lo más real”, le escribe Adorno a Thomas Mann en 1950, y concluye Kohan: si Europa, en los años de la Segunda Guerra Mundial, se volvió extraña para sus propios defensores (y se volvería imposible para Adorno posteriormente), Estados Unidos tiene la ventaja de su absoluta realidad, que lo aleja y lo acerca a uno al mismo tiempo, que permite el juicio estético en tanto este sea absolutamente radical para con su referente si este referente es siempre tremendamente objetivo. Adorno dice, al volver a Fráncfort: “Me siento tres veces más descansado y productivo que en Los Ángeles; solo que a veces es muy opresivo estar en tu propio lugar como un extraño”. Quizás, por esto, sea mejor no sentirse como uno, sin descansar y sin ser productivo, en un lugar extraño. Ese es Zoyd en Vineland, o River Phoenix (ojalá) en Juilliard, o la primera persona indefinida de Laida Lertxundi en Los Ángeles: un participante de la vida verdadera en un lugar que lo repele ontológicamente, una leyenda bucólica solo en virtud de sus participantes.
Es conocida una anécdota de Henry King en la filmación de Love Is a Many-Splendored Thing (1955): en locación en Hong Kong, adonde había viajado en persona junto a un operador de cámara y los dos protagonistas (Jennifer Jones y William Holden) para conocer el lugar en el que transcurre la historia, King no logra encontrar un lugar adecuado para el encuentro amoroso central, que se retoma en la última escena. Finalmente, hace un truco de magia: filma un contraplano en Hong Kong, junto a los actores, y viaja a Malibú a filmar colinas. Cuando encuentra por fin una toma adecuada, la corta y la pega como si fuera el plano original del contraplano hongkonés. Es una colina hermosa, soleada y verde, que al parecer no podía haber existido en ningún lugar entre Los Ángeles y Hong Kong. El artificio perfecto del Hollywood clásico logra recrear la posibilidad del futuro (amoroso y político, porque la relación entre Jones y Holden en la película es por sobre todas las cosas un acto político) en la posibilidad de un día soleado, en la posibilidad de que ese inconfundible sol arrollador pueda pasar por cualquier otro. Debemos tomar estas extraterritorialidades, estos lugares únicos donde la realidad salta a la vista, y leer bajo su luz las realidades imposibles que se nos presentan. Para creer que la posibilidad de un juicio estético aún es posible. Para trabajar en pos de una existencia posible dentro de un lugar imposible. Y para no rendirnos ante las seducciones de la simple ficción, ni ante la facilidad complaciente de la mera representación de la derrota. En algún lugar se encuentra esa colina imposible. Está en nosotros encontrarla.

***
La escritura de este ensayo hubiera sido imposible sin la conversación, las sugerencias y la edición de Sofía Celeste Vera y sin la ayuda de Laida Lertxundi.
Notas:
- Kenneth Anger, Hollywood Babylon, San Francisco, Straight Arrow, 1975, p. 3. Las traducciones del inglés son mías. ↩︎
- Existe un subgénero entero de películas de terror del siglo XXI que utilizan la ambigüedad lumínica de Los Ángeles para generar extrañeza, como en Scream 3 (Wes Craven, 2000), Toolbox Murders (Tobe Hooper, 2004) y The Neon Demon (Nicolas Winding Refn, 2016), las últimas dos valiéndose además de la nitidez (im)perfecta de la imagen digital. ↩︎
- Cfr. Laida Lertxundi, “Los Ángeles sin Hollywood”, Bostezo año n° 2, n° 6, segundo trimestre de 2011. ↩︎
- Cfr. Andrea Ancira, “Laida Lertxundi: efigies de sonidos”, Código nº 91, febrero-marzo de 2016, pp 58-61. ↩︎
- Katie Bradshaw, “Laida Lertxundi”, BOMB, 20 de octubre del 2014. ↩︎
- Miguel Armas, “Mis lágrimas están secas. Entrevista con Laida Lertxundi”, en Lumière, 7, junio de 2014, p. 17. ↩︎
- No llego a hablar aquí de la fundamental y problemática “trilogía de California” de Benning, que según Jonathan Rosenbaum mantiene un conflicto constante a lo largo de sus tres películas entre los impulsos formalistas y sociopolíticos de su director: El Valley Centro (1999), Los (2000) y Sogobi (2001) ensayan otras maneras de acercarse a California. ↩︎
- Esperanza Collado, “Aquí y ahora: El cine de Laida Lertxundi”, Lumière n° 7, junio de 2014, p. 8. ↩︎
- Término propuesto por Annie Ernaux para referirse a su estilo de escritura, que le terminó por valer el Premio Nobel de Literatura en 2022, expuesto por primera vez en L’écriture comme un couteau, una conversación a distancia con Frédéric-Yves Jeannet (Stock, 2003). Sería una forma de narrar la propia vida incluyendo causas y consecuencias de mayor alcance, observando el panorama social que permite la experiencia individual y no solo las razones propias. ↩︎
- R. Emmett Sweeney, “Interview: Laida Lertxundi”, en Film Comment, 3 de febrero de 2017. ↩︎
- Esperanza Collado, op cit., id. ↩︎
- Genevieve Yue, “Walkin’ in the Sand: Interview with Laida Lertxundi”, en Film Quarterly vol. 66, nº 2, invierno de 2012, p. 36. ↩︎
- Laida Lertxundi, Daytime Noir, Artspace Aotearoa, Auckland, 2023, p. 39. ↩︎
- Silvia Schwarzböck, Los espantos. Estética y posdictadura, Buenos Aires, Cuarenta Ríos, 2015, p. 22. ↩︎
- ibid., p. 81. ↩︎
- Cfr. Entrevista de Rosendo Grobocopatel a Mario Santucho, 24/02/2025. ↩︎
- La vida verdadera es un sintagma que Schwarzböck toma de León Rozitchner para dar cuenta de la vida ideal que los revolucionarios argentinos de los 70 querían para el Pueblo, que nunca podría quererla de verdad por estar siempre sujeto a la obligación del voto democrático (Schwarzböck, op. cit., pp. 32-39). ↩︎
- ibid., p. 24, las itálicas son del original. ↩︎
- Y Godard en los 60, si entendemos sus dos películas de 1967, Week-end y La Chinoise (especialmente su escena final, que pone en palabras los mayores miedos de los jóvenes intelectuales-guerrilleros), como proféticas y anticipadoras de las consecuencias del próximo año. ↩︎
- Así la llama Michel Houellebecq (Les particules élémentaires, París, Flammarion, 1998), y es retomada constantemente por el cine francés, en la gran Diabolo menthe (Diane Kurys, 1977) como también en Mes petites amoureuses (1974), película que Eustache dirigiría justo después de La maman et la putain, como si la búsqueda de ese paraíso perdido lo hubiera llevado a intentar recuperarlo. A diferencia de las anteriores, o de otras búsquedas, como la de Catherine Breillat, que cuestionan y problematizan la forma de vivir de la Francia de posguerra, la de Eustache se contenta con la reiteración de su estética: la estetización inconsciente de una derrota futura. ↩︎
- Fredric Jameson, Periodizar los 60, traducción de Clara P. Klimovsky, Córdoba, Alcón, 1997 [1984], p. 38. ↩︎
- Una tríada de películas sobre el devenir político de Jean Seberg ilustran esta paradoja: Seberg (Benedict Andrews, 2019) ilumina mediocremente su vida francesa-estadounidense a fines de los años 60 y la imposibilidad de conciliar su vida verdadera de izquierda con su vida de derecha, que es lo único que conoce hasta su unión con los Panteras Negras, pero lo hace a partir de una ficción casi de amor, como si su unión con la vida verdadera pudiera ser únicamente erótica, mientras que la muy reciente Nouvelle Vague (Richard Linklater, 2025) se rinde ante una iteración de su estereotipo cosmopolita y siempre incómodo. Por su parte, ella filma en 1974 Les hautes solitudes junto a Philippe Garrel, testimonio del poder visual de los rostros femeninos en el cine, recuperación de una forma silente de lo audiovisual y prolongación de un sentimiento contracultural verdadero en la imagen cinematográfica. Demuestra que es posible complejizar productivamente la convivencia de dos formas de vida en un mismo espacio, las contradicciones geográficas de la ideología. ↩︎
- Schwarzböck, op. cit., p. 29. ↩︎
- Así la presenta Manuel Fernández (“No hacer nada y perder, hacer todo y perder”, en Soja, 23/11/2025). La duda que Fernández plantea en su texto acerca de una cierta cinefilia y de un modo de lectura que busca en obras artísticas respuestas trascendentales a problemas serios es pertinente: la respuesta que da Paul Thomas Anderson opta por mundanizar lo trascendente, o simplemente por menospreciarlo. ↩︎
- Cfr. Schwarzböck, op. cit., p. 53. Según Schwarzböck, “el ex guerrillero solo es concebible, en la postdictadura, como ex guerrillero”. ↩︎
- “Revolucionarios millennials”, en elDiarioAR, 19/10/2025. ↩︎
- Schwarzböck, op. cit., pp. 46-47. ↩︎
- “Algunas notas para ver One Battle After Another de P. T. Anderson”, en Más convertidos, 20/10/2025. ↩︎
- Thomas Pynchon, Vineland, Boston, Little, Brown & Company, 1990, p. 195. Uso la traducción al español de Manuel Sáenz de Heredia para Tusquets. Pynchon, en literatura, problematiza mucho más la forma cinematográfica que la película de Anderson. Continúa lo propuesto por Alexander Kluge, un final diferente para “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, de Walter Benjamin. En vez de “Este es el esteticismo de la política que el fascismo propugna. El comunismo le contesta con la politización del arte”, el ensayo benjaminiano debería terminar con “El comunismo le contesta (al fascismo) con la politización de las condiciones reales, politización que el arte debe ser capaz de lograr” (120 historias del cine, traducción de Nicolás Gelormini, Buenos Aires, Caja Negra, 2010, p. 131). Benjamin no tiene en cuenta este corrimiento de los objetivos materiales de la politización, que termina resultando un punto ciego en su argumentación. Su subsanación es retomada por las neovanguardias cinematográficas de los 60 y 70 como necesidad primordial. ↩︎
- ibid., p. 192. ↩︎
- Esta indefinición de lugares de filmación confundidos por California es la base de la muy graciosa remake y expansión de The United States of America (James Benning, 1975/2022). ↩︎
- Justamente tomo el ejemplo de Running on Empty debido a que es una influencia directa en la concepción de One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, citada por él en diversas entrevistas y elegida por él como una de las películas programadas en TCM el 26 septiembre de 2025 para acompañar el estreno de su última obra. Las otras son igualmente paradigmáticas: Midnight Run (Martin Brest, 1988), The French Connection (William Friedkin, 1971), La battaglia di Algeri (Gillo Pontecorvo, 1966) y The Searchers (John Ford, 1956), cinco búsquedas muy diferentes, ordenadas de manera inversamente cronológica, como formando una genealogía justificatoria, formas canonizadas de la conspiración, la revolución y las relaciones filiales. El objetivo de Anderson con su última cita sería unir las estéticas clásicas y neorrealistas de Ford y Pontecorvo con el pop ochentero de Brest y Lumet y la suma de experimentación y aclamación crítica unánime del primer Friedkin. En 2025 esto es imposible, y en su inespecificidad estética se juega su fracaso político (y viceversa). ↩︎
- Jameson, op. cit., p. 39. ↩︎
- Pynchon, op. cit., p. 314. ↩︎
- ibid., p. 306. ↩︎
- “That Was Another Planet”, en London Review of Books vol. 12, nº 3, febrero de 1990. ↩︎
- Martín Kohan, “Las cartas del mal emigrado (Adorno en Estados Unidos)”, en Luvina, 2/9/2017. Las citas de Adorno son del mismo artículo. ↩︎